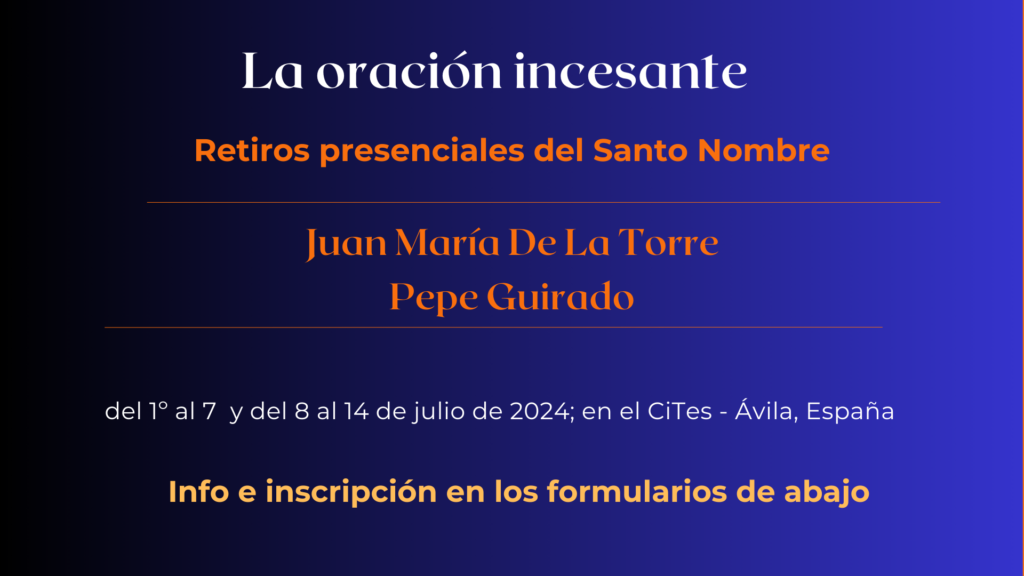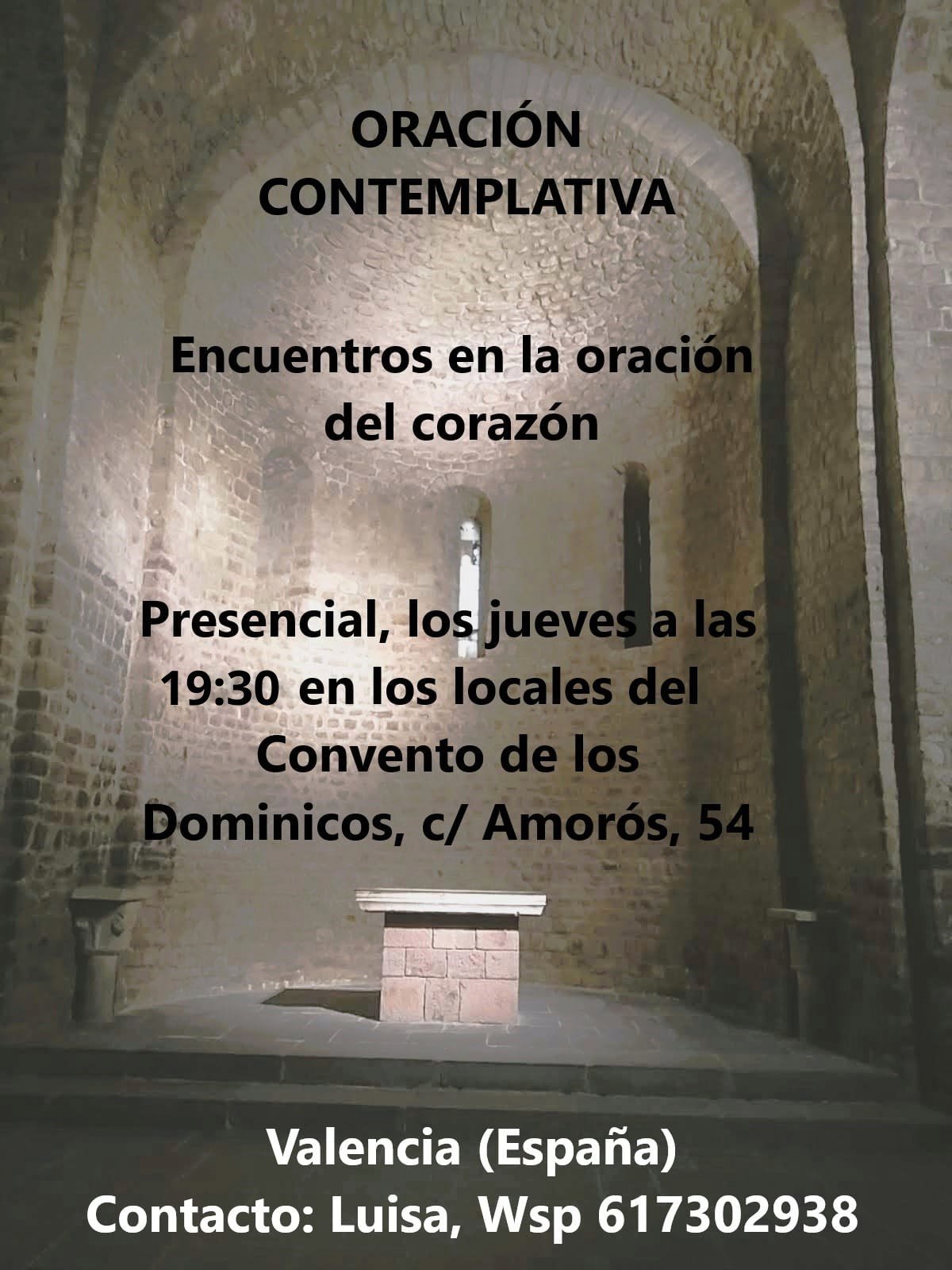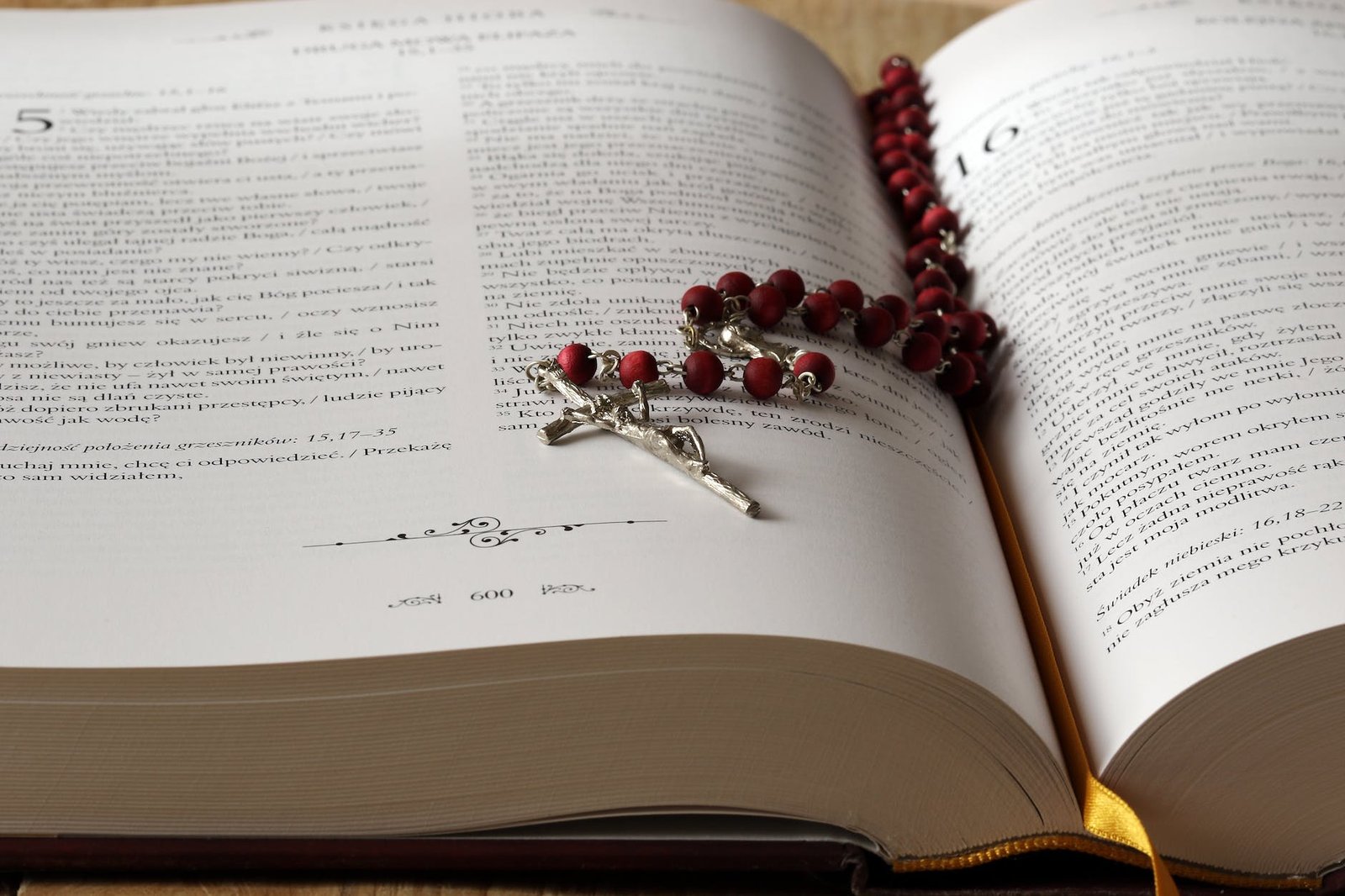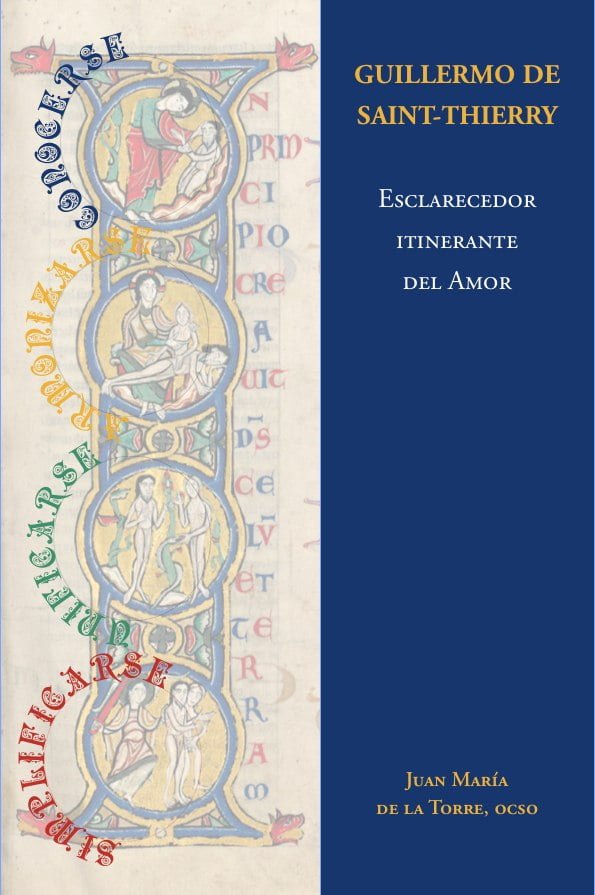El Santo Nombre
La paz del corazón
San Bruno

San Bruno, restaurador de la vida solitaria en el Occidente, gloria de su siglo, admiración del mundo cristiano y fundador de una de las más ilustres y más santas religiones de la Iglesia de Dios, nació en Colonia por los años de 1060. Era su familia de las más antiguas y de las más nobles del país, y sus padres más distinguidos por su ejemplar virtud que por sus grandes riquezas y por el esplendor de su sangre. Merecióles Bruno su particular cariño por su bello natural, por su entendimiento claro, vivo y despejado, por una memoria feliz, por su gran docilidad y su virtud, junta con la tierna devoción que profesaba á la Santísima Virgen María.
Sobresalió mucho en las letras humanas, pero mucho más en la sagrada teología y en el estudio de los santos Padres; de manera que constantemente era reputado por uno de los más hábiles doctores de su tiempo. Enviáronle á Paris para que se perfeccionase en aquella Universidad; graduóse en ella, y, aunque todavía muy joven, enseñó con aplauso la filosofía.
Extendida con admiración la fama de la santidad y de la sabiduría de Bruno, San Anón, arzobispo de Colonia, no quiso que su Iglesia estuviese privada por más tiempo de un sujeto que tanto la podía ilustrar. Llamóle y proveyó en él un canonicato de la iglesia de San Cuniberto de Colonia. Confirióle los primeros órdenes sagrados; pero, creciendo cada día su reputación, luego que murió S. Anón le eligió la Iglesia de Reims por su magistral, y poco después fué nombrado cancelario y rector de las escuelas públicas.
Era San Bruno el ejemplo y la admiración de todo el clero; edificaba á toda la ciudad con la pureza de sus costumbres, cuando por vías simoniacas se introdujo Manasés en la Silla arzobispal de Reims, procurando mantenerse en ella por todo género de violencias y de disoluciones. Pero, habiendo sido ignominiosamente arrojado de la Silla arzobispal el indigno prelado, después de excomulgado por el legado del Papa, convinieron todos en que fuese sucesor el santo magistral, que, noticioso de esto, se sobresaltó mucho. Escapóse secretamente y supo, esconderse tan bien, que fué preciso proceder á la elección de otro, la que recayó en Reynaldo de Bellay, tesorero de la santa iglesia de Tours.
Hallábase nuestro Santo en París cuando murió, recibidos todos los sacramentos, un famoso doctor de aquella Universidad, hombre, al parecer de todos, de una suma bondad, generalmente reputado por muy virtuoso; y, llevado á la iglesia para darle sepultura, cuando se le estaba cantando el Oficio de difuntos de cuerpo presente, al llegar á la cuarta lección, que comienza Responde mihi, el cadáver levantó la cabeza en el féretro, y con voz lastimosa exclamó: Por justo juicio de Dios soy acusado; dicho esto, volvió á reclinar la cabeza como antes.
Apoderóse de todos los asistentes un general terror, y se determinó dilatar para el día siguiente los funerales. Este día fué mucho mayor el concurso, volvióse á entonar el Oficio, y, al llegar á las mismas palabras, vuelve el cadáver á levantar la cabeza y exclamar con voz más esforzada y más lastimera : Por justo juicio de Dios soy juzgado.
Duplicóse en todos los concurrentes el espanto, y se resolvió diferir la sepultura para el tercer día. En él fué inmenso el concurso; dióse principio al Oficio como los días precedentes, y cuando se cantaron las mismas palabras levanta el difunto la cabeza, y con voz verdaderamente horrible y espantosa exclamó: No tengo necesidad de oraciones: por justo juicio de Dios soy condenado al fuego sempiterno. Ya se deja discurrir la impresión que haría en los ánimos de todos un suceso tan funesto. Hallóse presente Bruno á este triste espectáculo, y se le grabó tan profundamente que, retirándose todo estremecido y todo horrorizado, determinó dejar cuanto tenía y enterrarse en algún horroroso desierto, para pasar en él toda la vida, entregado únicamente á ejercicios de rigor, de mortificación y de penitencia. Parecía necesario un suceso tan trágico para una resolución tan generosa. Estando en estos pensamientos, le entraron á ver seis amigos suyos; y, apenas tomaron asiento, cuando, con las lágrimas en los ojos, les dijo : Amigos, ¿en qué pensamos? Condenóse un hombre que, á juicio de todos, hizo siempre una vida tan cristiana; pues ¿quién podrá fiarse ya con seguridad del testimonio que le dé su equivocada conciencia! Movidos todos aquellos amigos, ya de lo que habían visto, ya de lo que le acababan de oír, protestaron que todos estaban en el mismo pensamiento y en la misma resolución, prontos todos á seguirle. Llamábanse éstos Laudino, que, después de San Bruno, fué el primer prior de la gran Cartuja; Esteban de Bourg y Esteban de Dié, ambos canónigos de San Rufo, en Valencia del Delfinado; un sacerdote, por nombre Hugo, y dos laicos, que se llamaban Andrés y Guerino. Comenzaron á discurrir sobre el desierto adónde se retirarían, y los dos canónigos de San Rufo dijeron que en su país había un santo Obispo, cuyo obispado tenía muchos bosques, muchos peñascos inaccesibles y muchos sitios inhabitables. Era este santo prelado San Hugo, obispo de Grenoble, célebre por su santidad, y uno de los, mayores prelados de su siglo Aplaudieron todos este parecer.
Hecha por San Bruno la dimisión de su prebenda y la renuncia de todo, tomó el camino del Delfinado con sus seis compañeros, y se echó á los pies del santo Obispo de Grenoble. Acordóse entonces San Hugo de un sueño que había tenido la noche antecedente, en que le pareció veía al mismo Dios que se estaba fabricando, á Sí propio un templo en un desierto de su obispado, que se llamaba la Cartuja, y que siete estrellas, elevadas de la Tierra en forma de círculo, iban delante del mismo Obispo como para mostrarle el camino. Mandólos sentar á todos, y, habiéndolos preguntado el asunto de su viaje, tomó la palabra San Bruno, y, después de referirle el prodigioso suceso de París, le suplicó fuese servido señalarlos algún desierto donde pasasen la vida haciendo penitencia y retirados de todo humano comercio. Luego que San Hugo entendió su relación, los refirió, los explicó y los aplicó la visión que habla tenido, no dudando que aquellos siete forasteros estaban significados en las siete estrellas misteriosas. Abrazólos con ternura, alabó sus generosos intentos, ofreciólos el desierto dé la Cartuja, y se le pintó de esta manera: Si, buscáis un sitio inaccesible á los hombres, no hallaréis otro que menos haya pisado humana planta; pero advertid que es una silenciosa soledad, cuya vista sola estremece y horroriza. Viendo que esta pintura, lejos de acobardarles, encendía más su fervor, añadió: Conozco claramente que Dios os destina para esta horrorosa soledad: el mismo Señor sabrá manténeros en ella. Detuvolos algunos días en su palacio para que se recobrasen de las fatigas del camino; y, después, el mismo Prelado los acompañó, hasta ponerlos en posesión del sitio que los señalaba. No contento concederlos todo el derecho que á él pertenecía, se ofreció á indemnizar al señor de las pretensiones que podía tener, aunque no fuese más que para el ejercicio de la caza, todo con el fin de que ninguna cosa pudiese turbar ni inquietar su soledad. Lo primero que hicieron Bruno y sus compañeros fué fabricar un oratorio ó capilla en honor de la Santísima Virgen, con unas celdillas á moderada distancia unas de otras, en un terreno que se extiende un poco entre tres grandes peñascos, á cuyo pie brota una pequeña fuente, que hoy se llama la fuente de San Bruno.
Tal fué la célebre época ó el nacimiento de la admirable religión de los cartujos (lema: Stat Crux dum volvitur Orbis y también: Cartuja numquam reformata quia numquam deformata), porción tan distinguida y tan estimada en el rebaño del Señor, seminario de santos, gloria de la religión, y uno de los baluartes más firmes del Cristianismo, de aquella venerable religión que puede contar tantos predestinados como individuos, y que después de casi setecientos años conserva el vigor y el espíritu de su primitivo instituto, sin haber aflojado ni sufrido nunca la más mínima relajación. Todos eligieron por superior suyo á San Bruno, y San Hugo le nombró por tal á pesar de su resistencia, siéndolo en la realidad por su raro mérito y por su eminente virtud. Era el más humilde, el más pobre, el irás mortificado, el más observante, y no padecía posible modelo más cabal de la vida monástica.
Pero cuando más contentos estaban aquellos santos solitarios, disfrutando el consuelo y la dulzura del gobierno de San Bruno, tomando su vida por modelo de la suya, se vieron muy á pique de perderle para siempre. Habíale conocido y tratado mucho en Reims el Papa Beato Urbano II, y, resuelto á valerse de su capacidad y sus consejos para el gobierno de la Iglesia, le expidió un breve mandándole pasase luego á Roma, cuando apenas había seis años que con su pequeña tropa estaba retirado en la Cartuja. Fué indecible la aflicción de todos sus hijos cuando se consideraron en la triste necesidad de separarse de su amado Padre, y no hallaron consuelo sino en la resolución que tomaron todos de seguirle y de acompañarle. Mantuviéronse firmes en ella, por más que hizo nuestro Santo para persuadirlos, empeñándoles su palabra, de que muy presto daría la vuelta. No los pudo reducir, respondiéndole todos que, como estuviesen en su compañía, siempre serían solitarios, y con efecto le siguieron.
Encargó San Bruno el cuidado de su ermita á Seguin, abad de Casa-Dios; y, recibida la bendición de San Hugo, partió á Roma con seis compañeros. Fué recibido del Papa con todos los testimonios y demostraciones de estimación y de afecto que se pueden imaginar. Detúvole cerca de su persona, y le hizo de su Consejo Eclesiástico, para consultarle en los negocios de conciencia y de religión. A sus compañeros se les dió una casa en la ciudad, donde procuraban vivir retirados; pero presto experimentaron que no hallaban aquella facilidad para la meditación, para el coro, para la oración y para el recogimiento que se habían prometido. Poca dificultad tuvo San Bruno en persuadirlos que se volviesen á su amada soledad. Nombró por prior en su lugar á Lauquino ; y recibida la bendición del Papa, con un breve dirigido á San Hugo para que los volviese á poner en posesión de su desierto, se restituyeron á la Cartuja.
Pero, luego que volvieron á los ejercicios de su primitivo fervor, faltó poco para que del todo los perdiese una violenta tentación. Sobresaltado el demonio á vista de aquellos primeros principios, los metió en la cabeza que era tentar á Dios empeñarse en una vida tan rigurosa y tan superior á las fuerzas de la naturaleza. Conferenciando un día sobre este punto, se les apareció un venerable anciano, y les dijo que no tenían razón para desconfiar de la asistencia del Cielo, y que la Santísima Virgen los tomaría á todos debajo de su especial protección, con tal que todos fuesen muy exactos en rezar cada día las siete horas canónicas de su Oficio parvo. Dicho esto, desapareció el santo viejo, que todos conocieron era el apóstol San Pedro; y consagrándose todos á la santísima Madre de Dios, pusieron toda la Orden debajo de su protección, renovaron el propósito de no abandonar el desierto, de no admitir la más mínima moderación en la severidad de su instituto, y al instante se disipó aquella tentación. De aquí tuvo principio la ley de los cartujos de rezar todos los días cada uno en particular el Oficio parvo de la Virgen.
Mientras tanto, no pudiendo San Bruno tener licencia del Papa para volverse á la dulce compañía de sus queridos hijos, los instruía y los esforzaba continuamente por medio de sus cartas. Pero haciendosele cada día más dura y más tediosa la estancia en la corte de Roma, y suspirando incesantemente por su amada soledad, hubiera en fin conseguido á fuerza de reiteradas instancias el permiso que solicitaba, si á este tiempo no hubiesen llegado á Roma los diputados de Reggio en Calabria, con la pretensión de que se les diese á Bruno por Arzobispo. Gozosísimo el Papa de ilustrar la Iglesia de Dios con tal Prelado, se le concedió al instante; pero Bruno le importunó tanto con sus ruegos y con sus lágrimas, que al cabo cedió Su Santidad, y le dió licencia para que se volviese á su desierto. No obstante este permiso, y el habérsele admitido la renuncia del arzobispado, entró en nuevas dudas sobre si le convendría ó no le convendría retirarse á su antigua soledad. Estaba el Papa para partir á Francia, y recelaba que, hallándose en el reino la corte pontificia, le empeñasen en nuevas ocupaciones y negocios; por lo que, teniendo noticia de que había en el centro de la Calabria un desierto aun mucho más horroroso que el de la Cartuja, resolvió no pensar ya más en ésta, y desterrarse para siempre de su país. Retiróse, pues, con algunos discípulos que había juntado en Roma al desierto de la Torre, en el obispado de Squilache, donde se entregó totalmente á la contemplación y á los ejercicios de la más rigurosa penitencia.
Cuanto más cuidado ponía San Bruno en ocultarse, más se complacía la divina Providencia en darle á conocer al mundo. Saliendo un día á cazar en el bosque de Squilache Rogerio; conde de Sicilia y de Calabria, quedó extraña, pero gustosamente sorprendido, viendo capilla, celdas y solitarios en aquel desierto. Trabó conversación con San Bruno, y, habiéndose informado de su manera de vida, quedó tan prendado y formó tan alto, concepto de la virtud y del extraordinario mérito de nuestro Santo, que, en señal de lo mucho que le veneraba, hizo dar mayor extensión á su ermita; asignóle una posesión que estaba cercana á ella, junto con el monasterio de San Juan, todo para su sustento, y mandó edificar una iglesia, que San Bruno dedicó á la Santísima Virgen, su tierna y favorecida devoción.
Tenía San Bruno muy presentes á sus primeros discípulos de la Cartuja, y así les envió ciertas constituciones, para que en todas partes fuese uniforme la vida de los cartujos. Con este mismo fin hizo un viaje á Calabria Lauduino, á quien el Santo había nombrado por prior en su lugar, para conferenciar con él extensamente. Pero no bien se habla puesto en camino para restituirse á Francia, cuando cayó enfermo San Bruno con cierto y claro conocimiento de que aquella enfermedad le había de llevar á la sepultura. Entonces todo creció visiblemente en él; su fervor, su devoción, su celo y hasta su misma penitencia. El domingo siguiente, 6 de Octubre, recibidos todos los sacramentos, armado con su cilicio, y un devoto crucifijo arrimado á los labios, entregó apaciblemente su espíritu en manos de su Dios el año de 1101, aun no cumplidos los cincuenta de su edad, al décimocuarto de la fundación de la Cartuja en el Delfinado, y al quinto después de su retiro á la Calabria.
Fué honoríficamente enterrado su cuerpo en la iglesia de Nuestra Señora, que también se llamaba de San Esteban, y se le dió sepultura detrás del altar mayor, haciéndola gloriosa el Señor con mucho número de milagros. Fué el primero de todos una milagrosas fuente que el mismo día de su entierro brotó junto á su sepultura, cuyas aguas fueron saludables para todo género de enfermedades. Comunicado á sus hijos el espíritu de retiro, de soledad, de silencio y de humildad que resplandeció en el santo Patriarca., se contentaron por largo tiempo con invocarle en particular, sin hacer fiesta pública á su ilustre fundador, hasta que, en el año de 1514, el papa León X mandó que se solemnizase públicamente el día 6 de Octubre. Entonces elevaron el santo cuerpo los cartujos de la Calabria para exponerle á la pública veneración. Colocáronle después debajo del altar mayor; aunque, para satisfacer la devoción de los pueblos, separaron su santa cabeza, y la engastaron en un preciosísimo relicario, enviando á la gran Cartuja la mandíbula inferior con los dientes. También se repartieron varias reliquias á las Cartujas de Colonia, de Nápoles, de París, de Friburg, de Brisgau, de Bolonia, y á algunas otras. El papa Gregorio XV mandó insertar su oficio en el Breviario Romano, y Clemente X ordenó que se celebrase con rito doble.
P. Juan Croisset, S.J.
chartreux