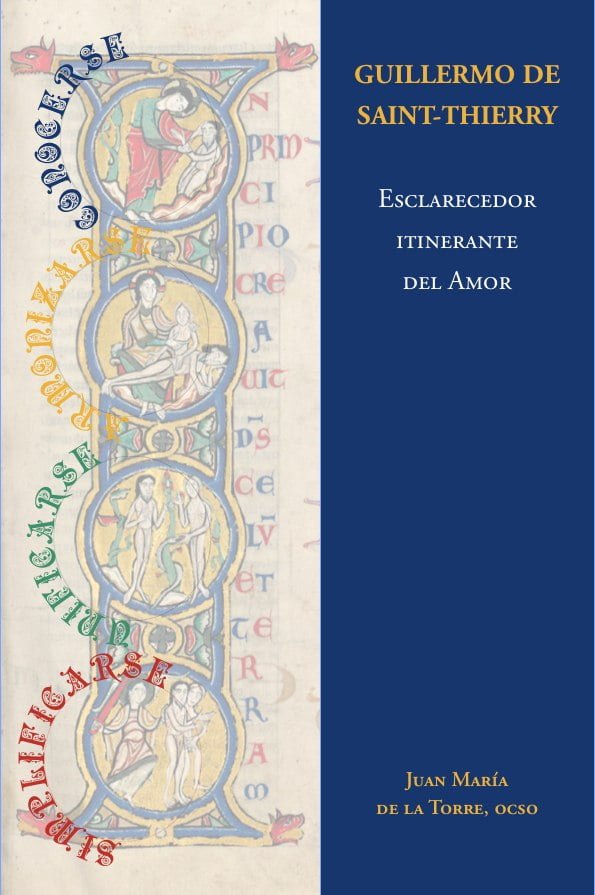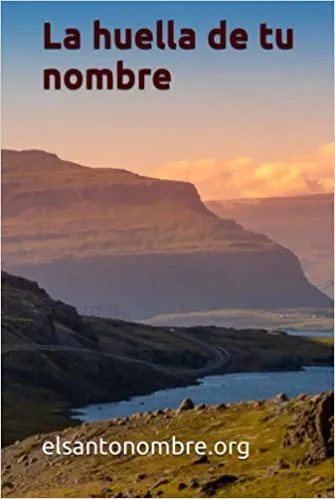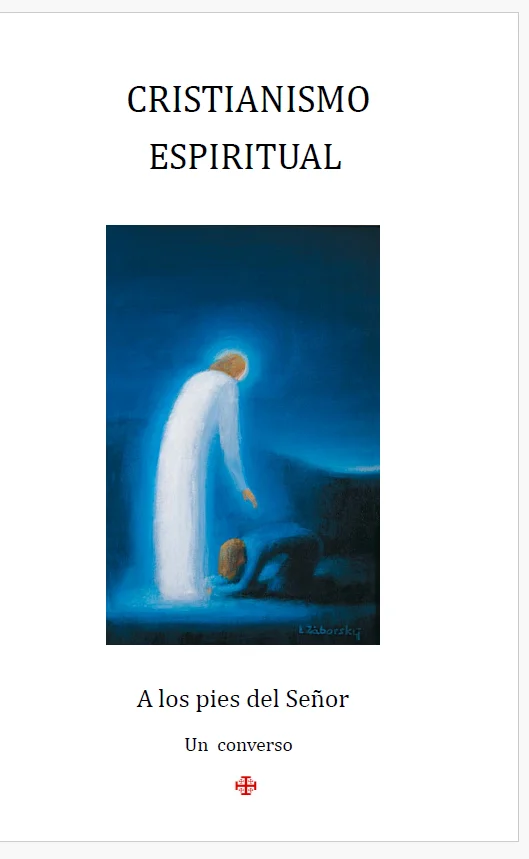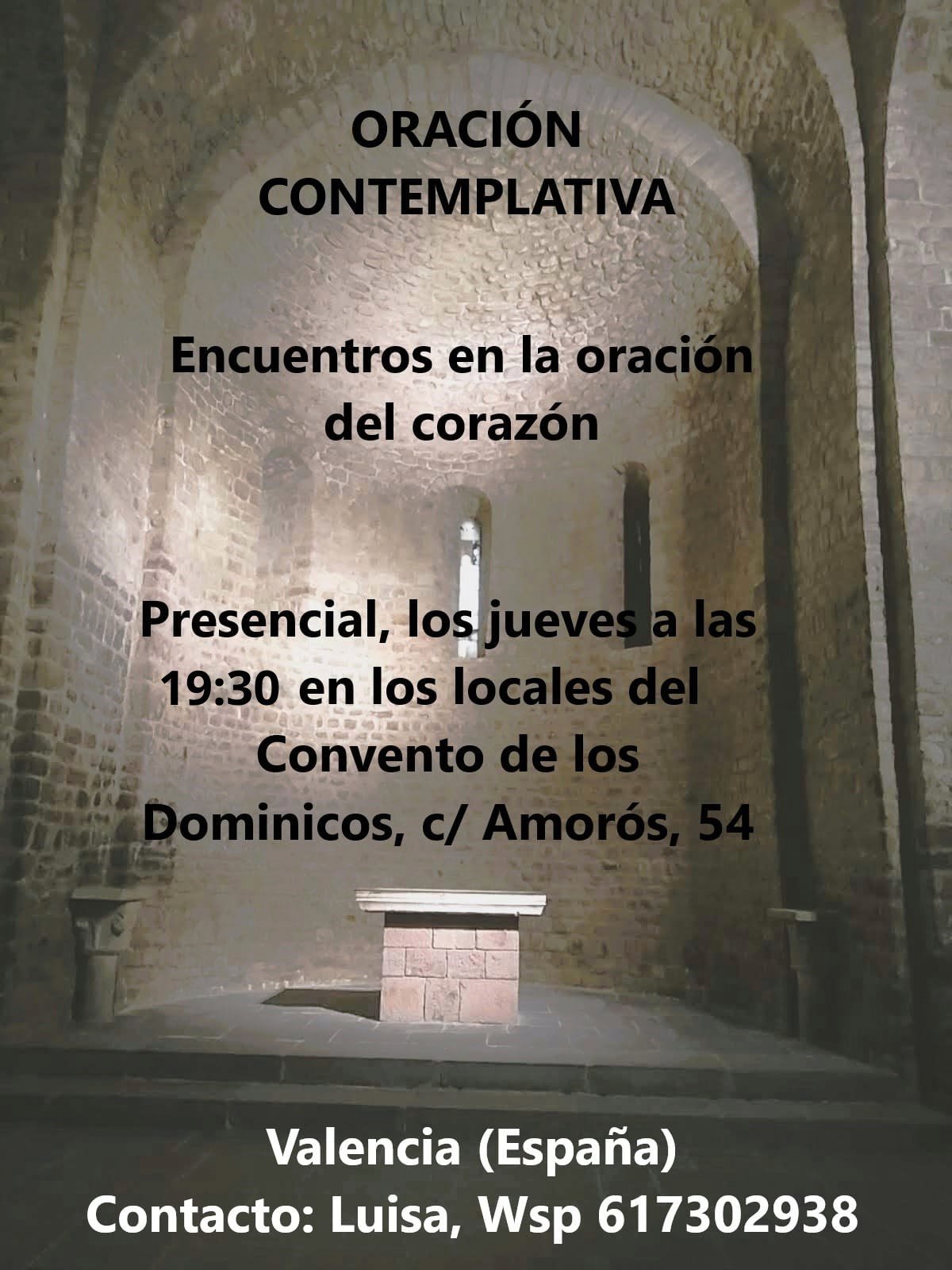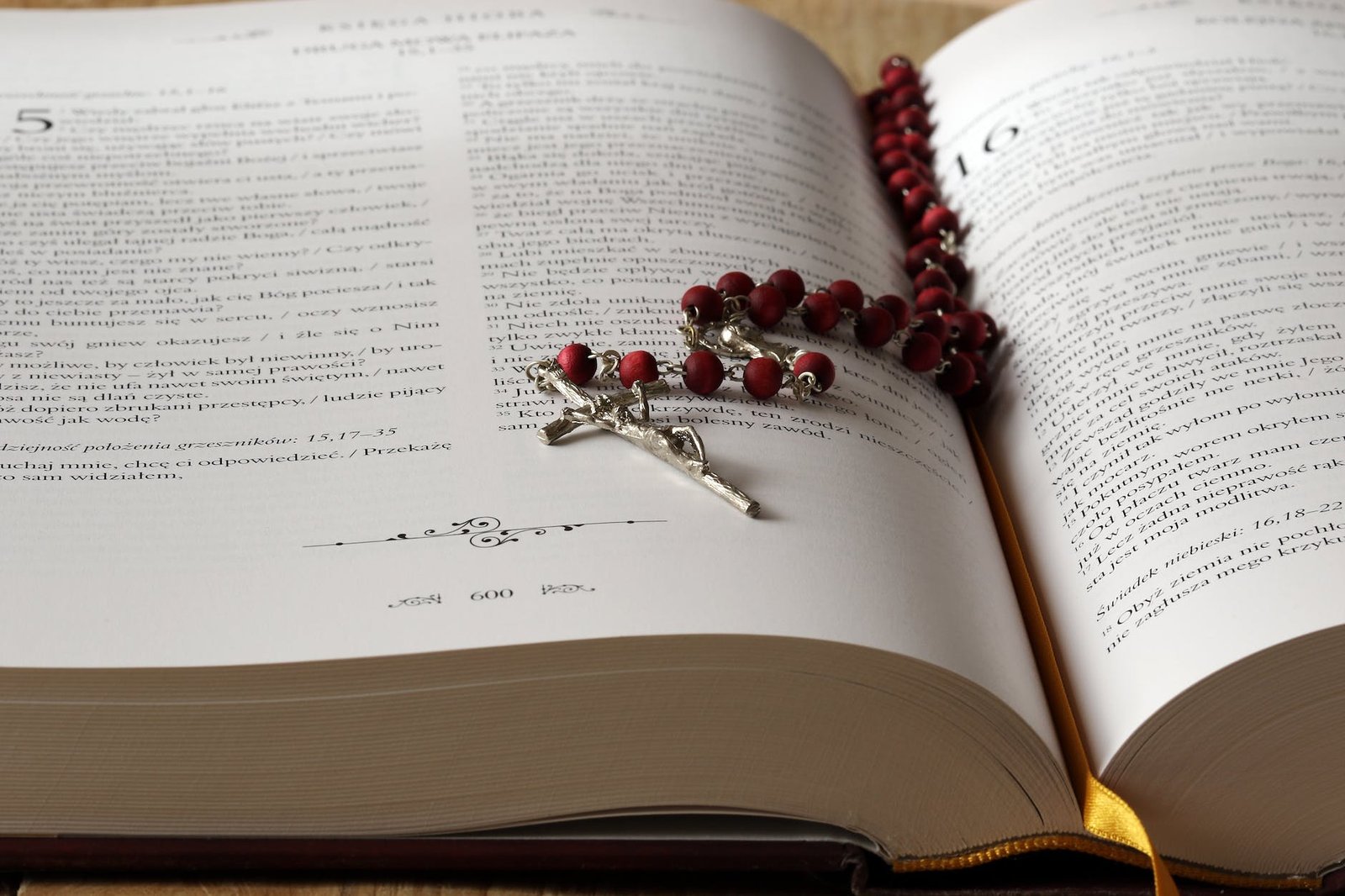El Santo Nombre
La paz del corazón
Casiano, El Romano
La soberbia y la vanagloria
La Vanagloria
Nuestra séptima lucha es contra el espíritu de la vanagloria. Ésta es una pasión multiforme, muy sutil, y no la reconoce ni siquiera aquél que por ella ha sido tentado. En efecto, los asaltos de las otras pasiones son mucho más manifiestos, por lo que la lucha contra ellos es más fácil pues el alma reconoce al adversario y lo rechaza enseguida mediante la resistencia y la oración.
Pero la malicia de la vanagloria, justamente por ser multiforme es difícil de ser distinguida. En cualquier ocupación, usando la voz y la palabra o aún callando, en el trabajo o en la vigilia, en los ayunos o en la oración, en la lectura, en la hesichía, en la paciencia; en todo esto trata de abatir con sus flechas al soldado de Cristo. A quién la vanagloria no logra seducir con el lujo de los vestidos, trata de tentarlo por medio de una prenda vil. Y al que no puede agrandar con honores, lo induce a la tontería, haciéndole soportar cualquier cosa que parezca un deshonor. Al que no puede ser persuadido a vanagloriarse con la sabiduría de los discursos, lo atrapa con el lazo de la hesichía, como si se hubiera dedicado al recogimiento. Al que no puede convencer con la suntuosidad de los alimentos, lo debilita con el ayuno para que obtenga alabanzas.
En una palabra, cualquier trabajo, cualquier ocupación brinda a este pésimo demonio una ocasión para promover batalla. ¡Y además de esto, sugiere también fantasías de ordenaciones clericales! Recuerdo a un cierto anciano, cuando vivía en Escete, quien al dirigirse a visitar a un hermano en su celda, acercándose a su puerta, sintió que éste estaba hablando. El anciano, pensando que estaba meditando las Sagradas Escrituras, se detuvo a escuchar. Y oyó que aquel, tornándose insensato por la vanagloria, ¡se imaginaba haber sido ordenado diácono, y que estaba despidiendo a los catecúmenos! Oyendo esto, el anciano empujó la puerta y entró. El hermano se adelantó y se arrodilló según la usanza, tratando de saber si el anciano había estado un buen tiempo detrás de la puerta. Pero el anciano le contestó sonriendo: Llegué cuanto tú estabas despidiendo a los catecúmenos.» Ante estas palabras, el hermano cayó a los pies del anciano, suplicándole que rogara por él, a fin de ser liberado de este engaño.
He recordado este hecho para demostrar a qué grado de insensatez este demonio conduce al hombre. El que quiera combatirlo con perfección, y llevar firmemente la corona de la justicia, usará de todo su celo para vencer a este demonio polimorfo. Y que tenga siempre bien presente lo dicho por David: El Señor ha dispersado los huesos de aquellos que gustan a los hombres (Sal 52:5). Y que no haga nada mirando a su alrededor, con el fin de obtener las alabanzas de los hombres. Que busque solamente la merced que viene de Dios; que siempre rechace aquellos pensamientos de autoelogio que provienen de su corazón, que se anule frente a Dios, y podrá así, con su ayuda, liberarse del espíritu de la vanagloria.
La Soberbia
La octava lucha es contra el espíritu de la soberbia. Es un espíritu terrible el más salvaje de todos los precedentes. Combate sobre todo a los perfectos, y trata de derrocar, sobre todo, a aquellos que han alcanzado el ápice de la virtud. Como un morbo contagioso y pernicioso, no destruye solamente una parte del cuerpo, sino el cuerpo entero; así, la soberbia no destruye solamente una parte del alma sino el alma entera. Cada una de las otras pasiones, aún turbando el alma, combate a la sola virtud que se le opone, y solamente ésta se esfuerza en vencerla. Por tal motivo, oscurece solamente en parte al alma y la turba. Pero la pasión de la soberbia oscurece el alma toda y la arrastra a una caída extrema.
Para entender mejor cuanto se ha dicho, observemos lo siguiente: la gula se esfuerza por corromper la continencia; la fornicación tiende a corromper la templanza; el amor por el dinero está en contra de la pobreza; la cólera, contra la humildad; así, cada uno de los distintos vicios trata de corromper la virtud opuesta. Pero el vicio de la soberbia, cuando domina al alma mísera, como un tirano feroz que ha
ocupado una grande y excelsa ciudad, la abate completamente desde sus cimientos.
Testimonio de todo esto es aquel mismo ángel que cayó del cielo por causa de su soberbia: creado por Dios y adornado de toda virtud y sabiduría, no quiso atribuir todos sus dones a la gracia del Soberano, sino a su propia naturaleza. Y hasta llegó a concebir la idea de ser igual a Dios. Y el Profeta, confrontando este pensamiento, le dijo: Has dicho en tu corazón: Me sentaré sobre la excelsa montaña, pondré mi trono entre las nubes y seré parecido al Altísimo. ¡Pero eres
hombre y no Dios! E incluso otro profeta dijo: «¿De qué te alabas en tu malicia, oh poderoso? (Sal 51:1), y continúa el salmo. Conociendo esto, temamos y pongamos toda vigilancia en custodiar nuestro corazón del letal espíritu de la soberbia, recordándonos siempre a nosotros mismos, cuando ejercemos alguna virtud, lo dicho por el Apóstol: No
yo, sino la gracia de Dios que está conmigo (1 Col 15:10); y lo que dice el Señor: Sin mí no podréis hacer nada (Jn 15:5), y cuanto ha sido dicho por el Profeta: Si el Señor no constituye la casa, vano es el trabajo de los constructores (Sal 126:1); y aun esta palabra: No de quién quiere ni de quién corre, sino de Dios que hace misericordia (Rm 9:16).
Puesto que si alguno fuera ardiente en su celo, solícito en su
determinación, aun así, revestido de carne y sangre como lo es, no podrá alcanzar la perfección si no es por la misericordia de Cristo y de su gracia. Dice Santiago: Todo regalo bueno… viene de lo alto (St 1:17). Y el apóstol Pablo: ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas como si no lo hubieras recibido? (1Col 4:7), exaltandote como por cosas de tu pertenencia.
De que la salvación nos provenga de la gracia y de la misericordia de Dios, es veraz testimonio aquel ladrón, que adquirió el Reino de los Cielos no ciertamente como recompensa por sus virtudes, sino por la gracia y la misericordia de Dios.
Nuestros Padres, que bien conocen todo esto, nos han transmitido con unívoca sentencia que no se puede alcanzar de otro modo la perfección de la virtud si no es mediante la humildad, y ésta es habitualmente generada por la fe, por el temor de Dios y la perfecta pobreza: cosas gracias a las cuales se origina el amor perfecto. Por la gracia y por el amor de nuestro Señor Jesucristo a los hombres, a Él la gloria de los siglos. Amén.