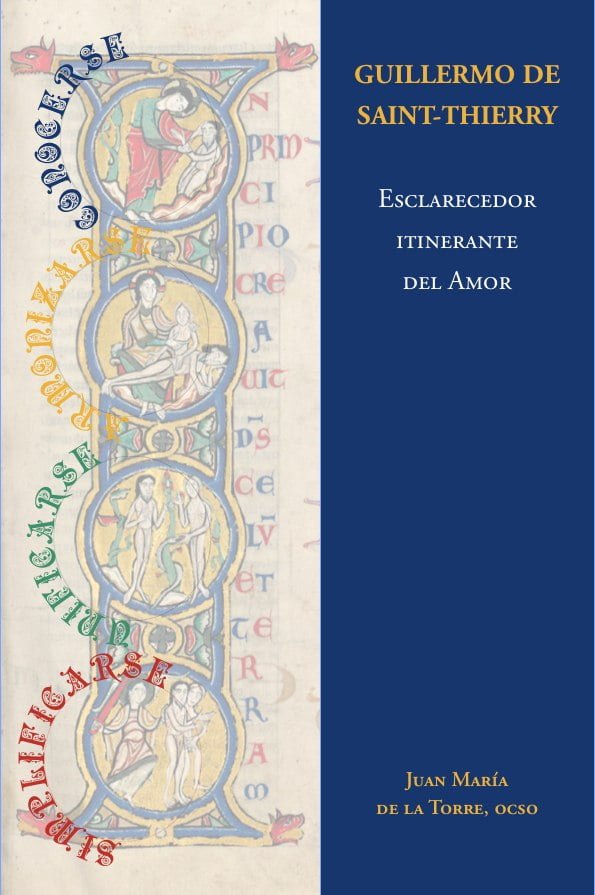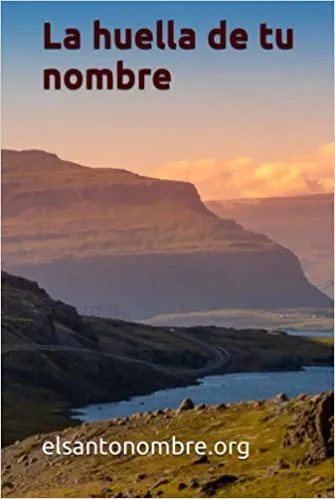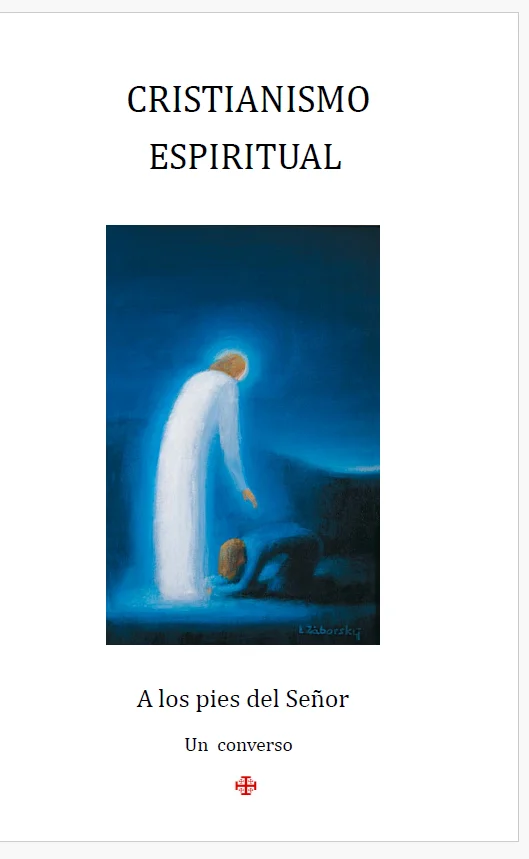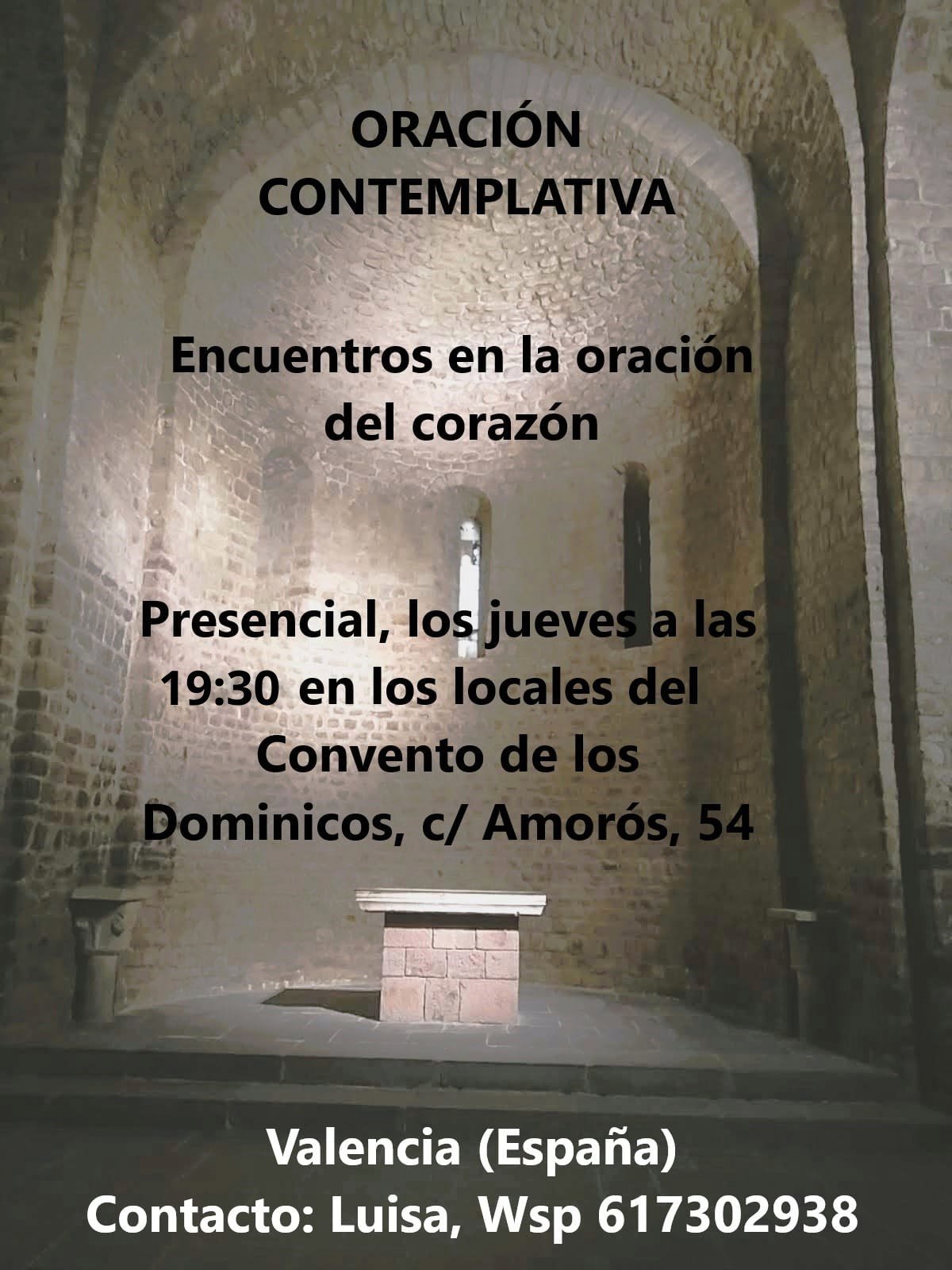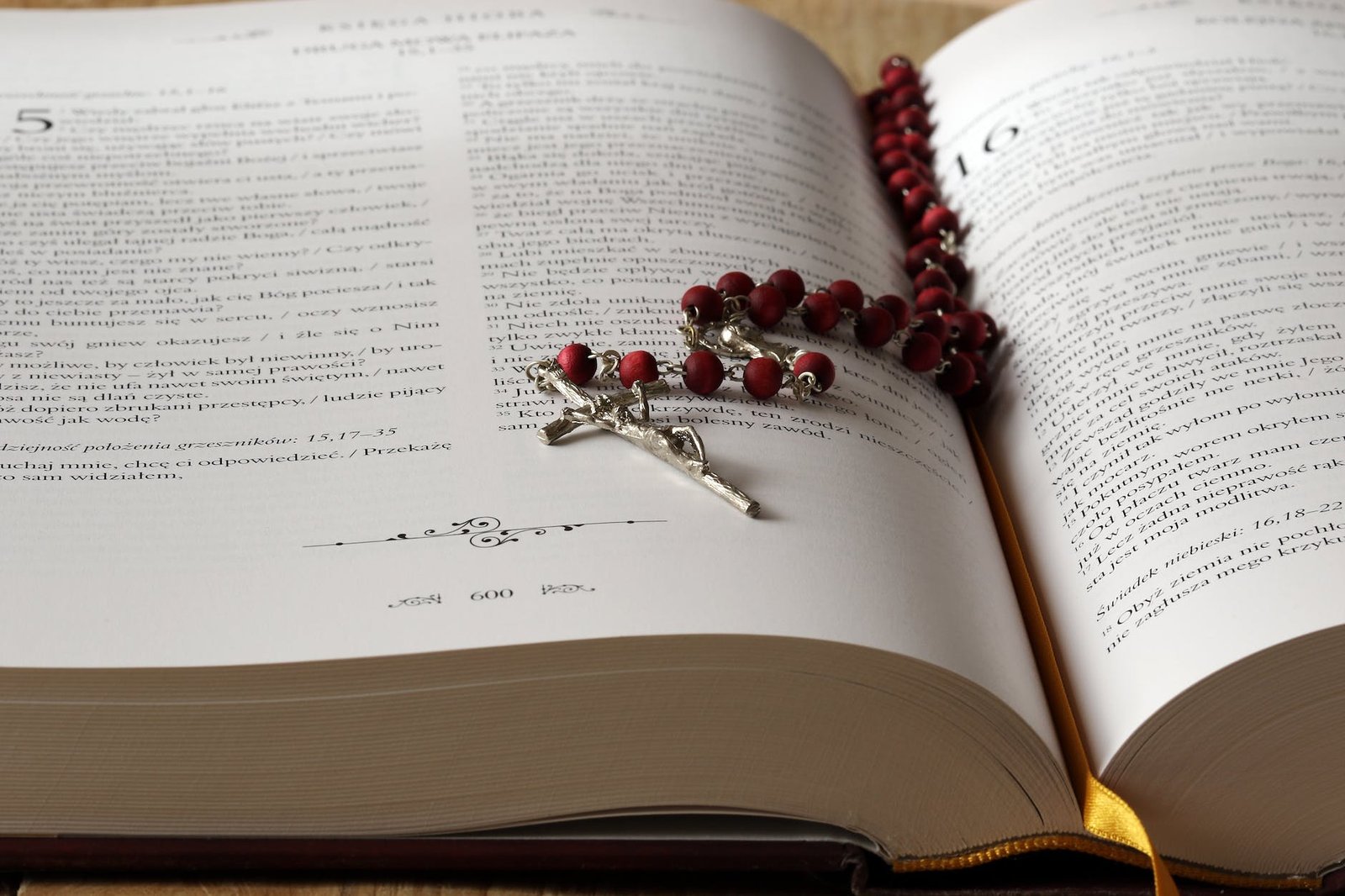El Santo Nombre
La paz del corazón
La tristeza de Navidad
by Equipo de Hesiquia blog en 23 diciembre, 2010
Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
(Lc 2, 6-7)
Tres líneas en total. Para narrarnos el acontecimiento más solemne de la historia del mundo, el evangelista Lucas escribe solamente tres líneas. Todo un Dios que viene a «plantar su propia tienda entre nosotros». Y con tres líneas hay más que suficiente para decirlo. Con seguridad, la pluma habrá luchado entre las manos para resistir a la dura tentación de decir muchas cosas más.
Tres líneas tan sólo en la parte de arriba. Luego, toda una página en blanco. Y aquí estamos nosotros dispuestos a embadurnarla con nuestras pobres palabras.
Parecerá tal vez una simpleza comenzar la serie de «evangelios molestos» con la narración de la navidad; con una página que parece hablarnos exclusivamente de ternura, que evoca los más dulces y suaves pensamientos.
Y sin embargo, precisamente estas tres líneas de Lucas, si atinamos a disipar la tupida niebla de un necio sentimentalismo, son terriblemente molestas. Molestísimas. Porque constituyen la condenación más despiadada de esta nuestra navidad, hinchada de retórica, atiborrada de una poesía vulgar y dulzarrona, llena de miriñaques multicolores y de conmociones baratas.
Tres líneas. Nosotros en cambio hemos ido añadiendo renglones y renglones hasta hacer una obra mastodóntica e interminable, cursi y ficticia. Después hemos volcado sobre ella toneladas de sentimentalismo, de folklore, de pacotilla variada y de mal gusto. Y así nos ha salido una navidad, que más que nada es un pretexto. Pretexto para dar rienda suelta a nuestra vena poética, más bien pobre; para bruñir un poquito el metal enmohecido de lo que llamamos nuestra religiosidad; para cepillar el polvo caído sobre nuestro uniforme de cristianos; para hacer alguna obra de caridad, sirviendo tal vez la comida a algún pobre… Y con ello quedamos convencidos de que somos unas personas colosales.
Pretexto para subir al escenario de la vida y representar una vez al año el papel del bueno. Porque hasta nos gastamos el lujo de creernos buenos. Una vez al año.
Francamente, hemos deshecho la navidad. Hemos saboteado la pura sencillez de esas tres líneas. Nuestra rica navidad se ha impuesto y ha empobrecido a la navidad verdadera.
Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía,
y la noche se encontraba en la mitad de su carrera,
tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero,
saltó del cielo, desde el trono real,
en medio de una tierra condenada al exterminio.
Empuñando como cortante espada tu decreto irrevocable.
(Sab 18,14-15)
El silencio. Elemento natural, condición indispensable para que la palabra baje a la tierra. Y nosotros hemos roto ese silencio que nos resultaba demasiado molesto, destapando ruidosamente millones de botellas.
Pero ¿es que Cristo baja del cielo para que nos demos el gustazo de sentirnos buenos? ¿O para que nos volvamos románticos ante el ruido de las panderetas y de las zambombas? ¿O para que sintamos la amarga alegría de ver cómo se desbarata la sencillez de su venida? ¿Para eso solamente?…
Nuestra «inútil» navidad
“… Y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada”. (Lc 2, 7)
Mas tarde dirá: “Llamad y se os abrirá”. Pero para su madre, que entonces le llevaba en su seno bendito, las puertas permanecen cerradas y los hombres dentro, apostados detrás de la fortaleza de su egoísmo, dispuestos a no ceder ni un solo palmo de terreno.
Para él no había sitio. Tiene que ir a nacer fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad morirá también.
Interiormente nos sublevamos contra aquellos miserables que cierran las puertas a un Dios que viene a nacer entre nosotros.
Pero ¿no será una falsa indignación, un cómodo subterfugio?
Porque, seamos sinceros, nosotros en realidad nos portamos mucho peor. Claro que hemos adquirido un mayor nivel social y nos repugna el hecho de dejarlo abandonado fuera de la puerta. Somos gente educada. No como aquellos villanos…
No. No le dejamos fuera. Sospechamos el peligro, nos damos cuenta de su nada grata presencia, advertimos que nos va a molestar y que tal vez tendremos que defendernos de él. Por educación no le dejamos fuera. Pero con nuestros finos modales, valiéndonos de nuestros exquisitos conocimientos diplomáticos, llegaremos a conseguir que su presencia nos resulte «innocua».
Y así inutilizamos la navidad. Nuestra conducta es más detestable que la de aquellos que le dejaron a la puerta.
¿Por qué?
Cristo viene a traernos la luz.
“El pueblo que andaba a oscuras vio una luz intensa.
Sobre los que vivían en tierras de sombras brilló una luz”. (Is 9,1)
“… Y la luz brilla en las tinieblas”. (Jn 1, 5)
Pero nos dimos cuenta muy pronto de que la suya es una luz molesta, indiscreta, que se cuela por todos los rincones, que descubre nuestras miserias, nuestras limitaciones, nuestras mezquindades.
Es una luz que no se resigna a ser un puro adorno, sino que compromete, que exige cambios dolorosos en nuestra existencia.
Es una luz despiadada, fastidiosa, provocativa. Y nosotros, lejos de dejarnos «arrollar» por esta luz maravillosa, de rendirnos ante ella, decidimos hacerle competencia, oponiéndole nuestros pequeños y ridículos farolillos de color.
Y como señal de nuestro infantilismo, nos cubrimos los ojos con las manos, para defendernos de esa luz que llenó con su resplandor la cueva de Belén.
Manos pegadas a nuestros ojos; insignificantes farolillos de color: así es como conseguimos neutralizar la luz.
Cristo viene para llenarnos de alegría. El ángel lo anuncia a los pastores:
“No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo”. (Lc 2,10)
Alegría, porque sabemos que hay un Dios que piensa en el hombre con amor, que baja hasta el hombre, que se acerca hasta el hombre, ¡que se hace hombre! Un Dios que se hace caminante para recorrer junto a nosotros nuestro mismo camino, compartiendo nuestras penas y miserias, nuestras lágrimas, angustias y esperanzas. Un Dios que viene a traernos la salvación. A todos. Un Dios que se nos revela como la misma misericordia.
Alegría, porque al hombre se le da una nueva posibilidad que podría parecer una locura. «Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios». Pensándolo bien, habría para volverse locos. ¡Locos de alegría!
Pero no es así. Despreciamos la alegría, esa alegría. Cristo ha venido a traernos la felicidad, una felicidad que traspasa todos los horizontes terrenos. Y le consideramos como un intruso. Como un aguafiestas. Como un enemigo de la alegría. Como si viniera a robarnos la tierra o a envenenar esos codiciados manjares terrenos en los que hundimos a diario nuestros dientes y nuestras uñas.
¿La alegría? Que nos deje ir saboreando en paz nuestras ridículas alegrías humanas, plácidamente atrincherados en la lóbrega guarida de nuestro egoísmo…
Cristo nos trae sus dones. Mejor; no nos trae sus dones: ¡se hace don! El don por excelencia.
Y nosotros queremos fingir que no nos damos cuenta de tal don.
Pero es que además, estamos demasiado ocupados en acariciar con nuestras manos al ridículo paquete en que se ocultan nuestros dones, nuestros insignificantes regalos.
Así ahogamos el don bajo una montaña de papeles de color, de juguetes, de chucherías, de quincalla inútil… ¡de niñerías!
De esta manera la operación no falla y conseguimos «inutilizar» nuestra navidad. ¡Diplomáticamente!
Es necesario vivir la navidad
Cueste lo que cueste, hemos de «vivir» la navidad. Pobres de nosotros si no lo hacemos. Nos jugamos nuestro propio destino.
Nuestra misión es convertirnos en luz. Que esa luz nos penetre íntimamente, nos transforme, nos haga tan lúcidos y transparentes que los hombres al mirarnos queden deslumbrados, sintiendo todo el encanto y el atractivo de esa luz sobrenatural.
Convertirnos en alegría.
No querer ser duros, gruñones, severos y hasta odiosos guardianes de la verdad. Nuestra misión no es, ¡gracias a Dios!, ser carceleros o policías, sino testigos de la alegría cristiana. Que todo el mundo entienda que el mensaje de Cristo es un mensaje de salvación, no de condenación. Un mensaje de liberación, no de opresión. Un mensaje de alegría, no de tristeza.
Convertirnos en don.
Es costumbre hacer regalos en navidad. Muchos regalos. Toneladas de papel pintado, kilómetros de hilo y de lazos dorados, tarjetones enormes que sirven de felicitación. Queremos así saldar nuestras deudas de gratitud con aquellas personas a quienes debemos algún favor. Pero esto es muy fácil, demasiado cómodo. A un cristiano se le exige mucho más. Tiene la obligación, no de hacer regalos, sino de convertirse él en regalo, de convertirse en don. Hacer de su vida una entrega sin reservas. Para todos. Porque todos los hombres son sus acreedores. Porque el cristiano ha de sentirse deudor para con todos sus semejantes.
Tengamos valor para examinar frecuentemente nuestra conducta de cristianos a la luz que proyectan esas tres maravillosas líneas de Lucas. De buscar la sencillez que ellas reflejan. De desmontar esta nuestra navidad mastodóntica y mecanizada. Para descubrir la auténtica navidad y enriquecernos así con su pobreza.
Tal vez la navidad, la navidad que hemos vivido hasta ahora, nos hable más de tristezas que de alegrías. Porque hemos destrozado su verdadero sentido.
“Es cierto que somos unos profanadores; pero a los ojos de aquel que no se horrorizó de hacerse uno de nosotros, somos unos pobres pecadores que en esta navidad, junto a la inmensa alegría de saberse redimidos, llevan en el alma la infinita tristeza de no ser todavía cristianos”. (Mazzolari)
Texto extraido del libro: Evangelios Molestos, de Alessandro Pronzato. Ed. Sígueme