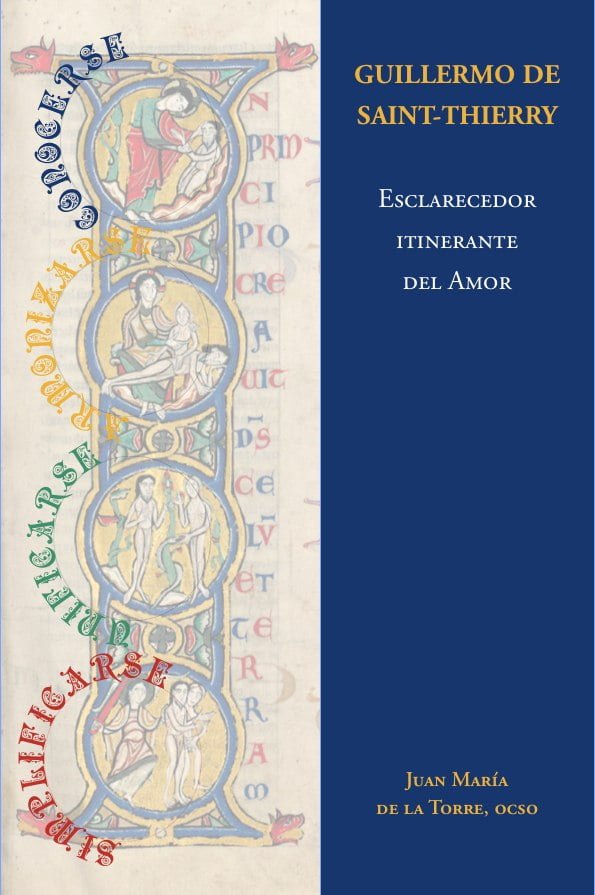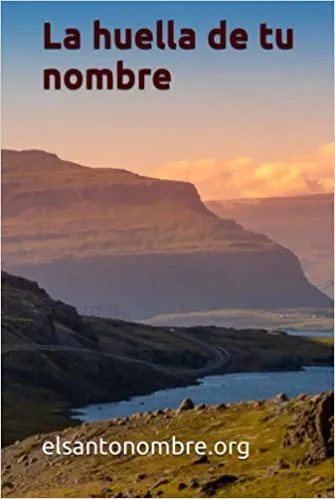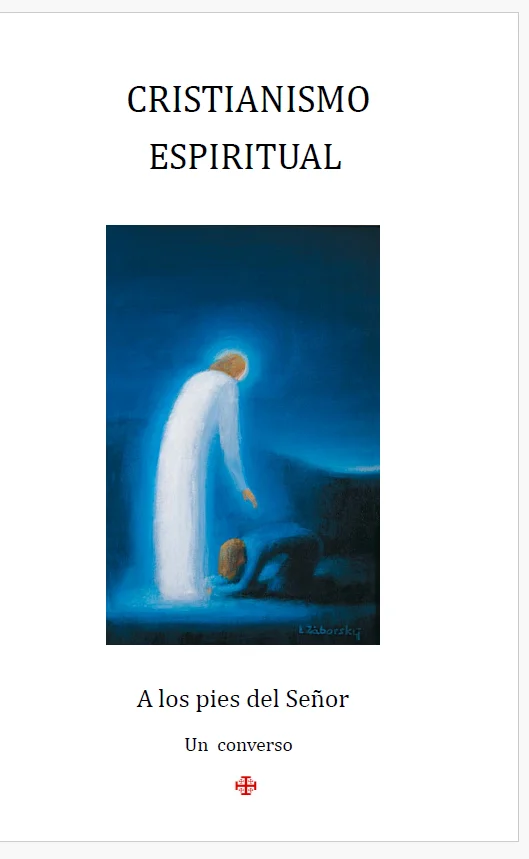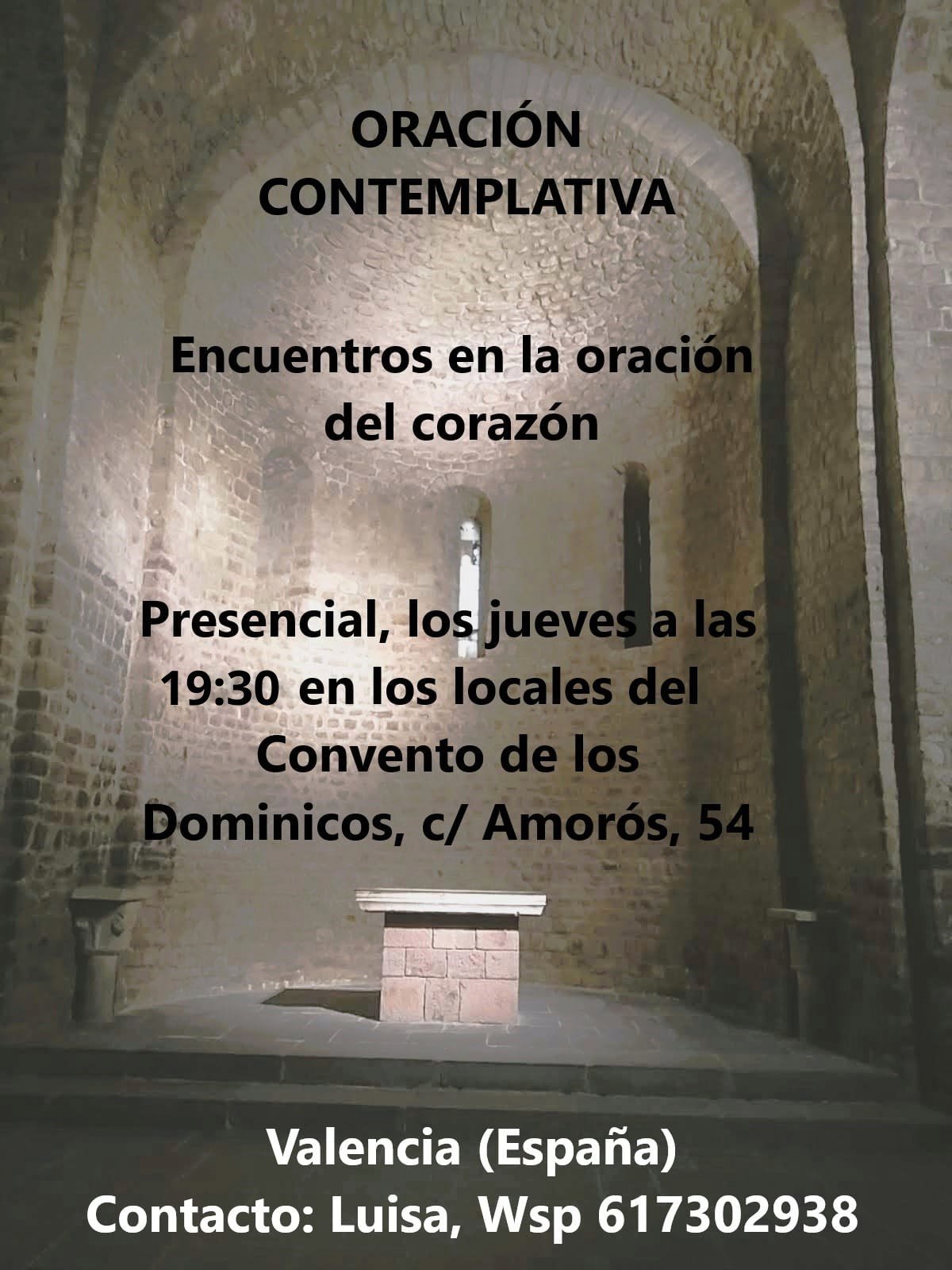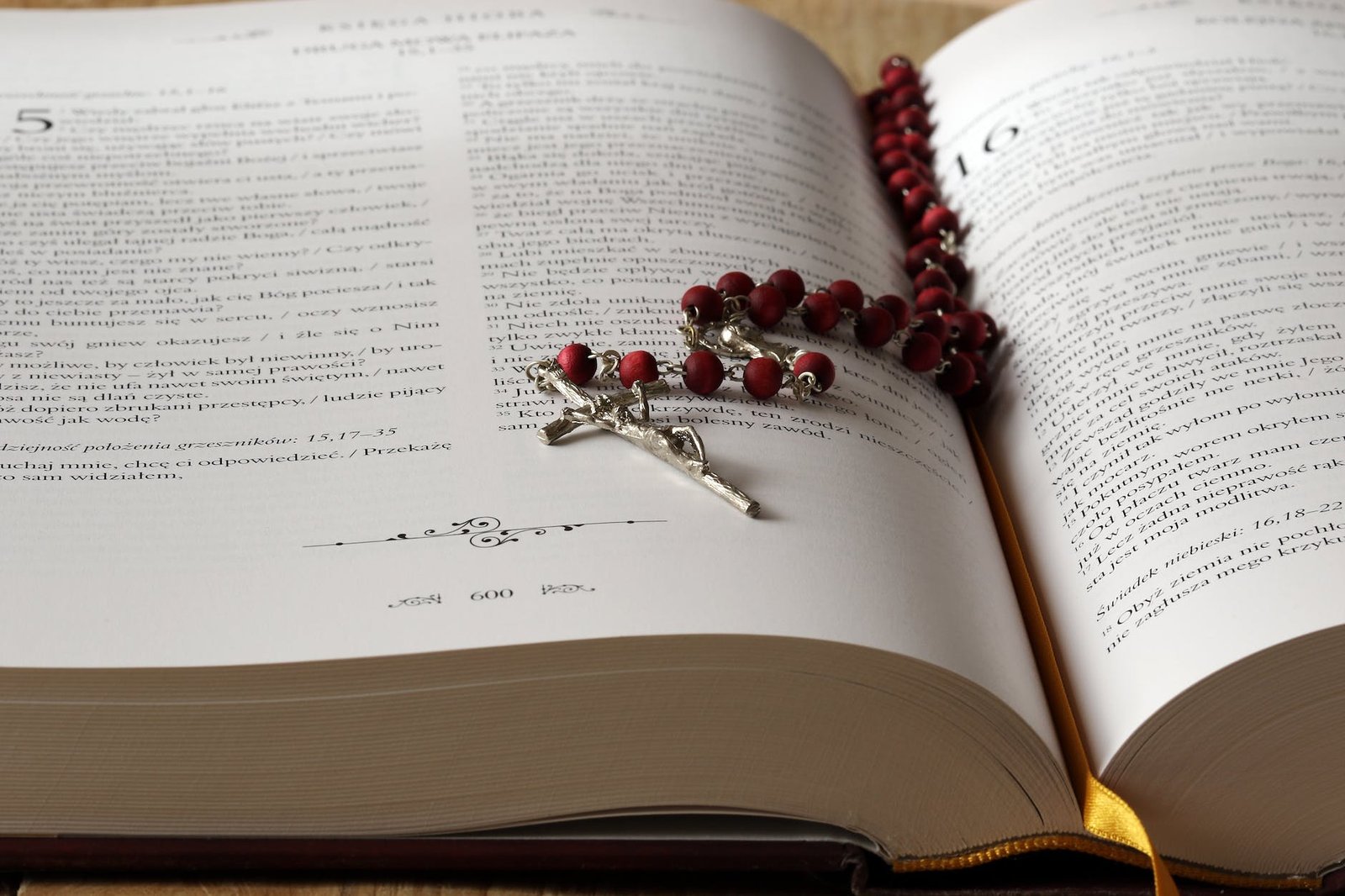El Santo Nombre
La paz del corazón
Monacato y experiencia de Dios
ADRIEN NOCENT, OSB
En la mayor parte de los ensayos de “aggiornamento” de la vida monástica, y en los análisis de los diversos problemas que plantea, me impresiona una deficiencia clamorosa y grave: muy raramente, por no decir nunca, se reflexiona sobre la “experiencia de Dios en y por la Comunidad” Parece, por el contrario, que precisamente en esto descansa el fin esencial de la vida monástica. Es, en efecto, tomando como punto de partida esta experiencia de Dios en la Comunidad, que San Benito considera la posibilidad de la vida eremítica, como un ideal nada fácil de alcanzar.
Si la vida monástica no llevase a esta profunda experiencia de Dios, ¿en qué consistiría su significado? No seria sino un fracaso que comprometería la legitimidad de su misma existencia en el mundo actual. Sin embargo, no debemos equivocarnos sobre lo que constituye en concreto esta experiencia de Dios. Es claro que no se la puede fundamentar en el hecho de prolongar habitualmente la oración, ni en un tipo de reclusión que ignore las necesidades del mundo, ni un “otium” ciego frente a las preocupaciones de la vida de comunidad, ni en una especie de aislamiento de la vida común y de los deberes sociales que ésta impone. Asumiendo tales actitudes, uno se encontraría, de hecho, consigo mismo, en lugar de encontrarse con Dios.
No es fácil describir esta experiencia de Dios. Se escapa a toda definición y a cualquier definición demasiado precisa. Aún dentro de un mismo tipo de vida común vivida por muchos individuos, la experiencia de Dios adquiere una fisonomía personal, puesto que la salvación mira no solo a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo y a toda nuestra persona, a la que el Señor respeta, aún elevándola.
Entre los orientales, se ha desarrollado especialmente una teología de la profesión monástica entendida como un segundo bautismo. Sea lo que fuere de la posición de tal teología, que, por otra parte, exigiría una notable matización, hay, sin embargo, que decir con ella que la experiencia de Dios encuentra su punto de partida en la iniciación cristiana.
Como toda experiencia religiosa, la experiencia de Dios es el resultado del soplo del Espíritu, que “sopla adonde quiere”. Debemos, pues, comenzar por esta actividad del Espíritu y por su acción en el mundo para salvarlo, al considerar la experiencia cristiana de Dios.
Es el Espíritu el que provoca la encarnación del Verbo. El Verbo eterno alcanza el orden existencial propio de la carne, bajo el influjo del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María. Desde este momento Jesús posee las cualidades de Mesías, de Profeta, de Rey y de Sacerdote.
Podemos, con todo derecho y de acuerdo a los mismos designios de Dios trazar un paralelo entre Cristo y el cristiano.
Bajo el influjo del Espíritu Santo, que actúa en la fuente bautismal, el hombre alcanza el orden existencial divino, y desde este momento posee las cualidades de Mesías, de Profeta, de Rey y de Sacerdote. El ritual romano ha querido significar la donación de estas cualidades por medio de la unción post-bautismal, que se distingue netamente de la unción que se recibe en la confirmación.
Pero el Espíritu interviene una segunda vez en la vida de Cristo y para la salvación del mundo. En el bautismo en el Jordán, y en la Transfiguración, que es como una repetición de la intervención del Espíritu en el Jordán, Cristo es deputado para realizar oficialmente la obra para la cual había ya recibido en la Encarnación, las cualidades antes mencionadas. Aquí se revela al mundo como Mesías, como Rey, como Profeta y como Sacerdote. Esto es fuertemente subrayado en la Transfiguración, que sucede un tiempo antes de la ofrenda sacerdotal consumada por Cristo en Su Pasión. Es lícito pensar que la confirmación representa para el bautizado esta segunda intervención del Espíritu, que lo destina oficialmente a cumplir las funciones para las cuales ha recibido las cualidades de Mesías, de Rey y de Sacerdote.
Debemos ahora preguntarnos cuándo Cristo ha realizado de un modo pleno el cometido para el cual había sido deputado en el momento de su bautismo en el Jordán. Podemos notar aquí cómo la liturgia oriental ha querido conservar en la fiesta de la Epifanía, es decir en la fiesta de la manifestación de Cristo al mundo, la narración del Bautismo en el Jordán, que es una “epifanía” de Cristo al mundo. Pues bien, Cristo ha cumplido de un modo pleno la tarea para la cual había sido deputado en el bautismo, al realizar el misterio pascual, su misterio de muerte, de resurrección y de ascensión, y al enviar el Espíritu Santo.
Del mismo modo se puede decir que el confirmado cumple de un modo pleno los deberes para los cuales ha sido oficialmente deputado por medio de la Confirmación, cuando participa de la Eucaristía. En efecto, en ella se hace presente el misterio pascual de Cristo. El confirmado da su testimonio justamente en la acción eucarística, pues “cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga”. Su oficio de Mesías, de Profeta, de anunciador, de testimonio, de sacerdote, lo cumple él ante todo, celebrando la Eucaristía. Tocamos con la mano el fundamento de la participación eucarística.
Por un lado, el Espíritu ha elegido, entre los bautizados y confirmados, a algunos hombres cuya misión es la de hacer presente y actual el misterio pascual: son aquellos que el Espíritu, por medio de, la Iglesia, ha delegado para la función ministerial en el Cuerpo de Cristo. Pero por otro lado, los confirmandos cumplen su función propiamente sacerdotal celebrando la Eucaristía, en una posición complementaria con el sacerdocio ministerial.
El fundamento de la experiencia de Dios es, por lo tanto, ante todo de orden sacramental. Se puede justamente hacer notar que esto no constituye de por sí la experiencia de Dios propiamente monástica, sino que es simplemente la experiencia cristiana de Dios en la Iglesia. Es verdad. El monje no es un especialista de la santidad ni de la vida espiritual. Y esto concuerda con la afirmación de la Constitución “Lumen Gentium” cuando afirma con insistencia que el religioso no puede acapararse la santidad, como algo exclusivo.
Debemos, pues, preguntarnos cuál es el aspecto específico de la experiencia de Dios hecha por el monje. Este aspecto específico consiste en lo siguiente: la experiencia de Dios es para el monje su mayor y su casi exclusiva preocupación.
La institución monástica, partiendo de esta experiencia cristiana de Dios sacramental y litúrgica, alrededor de la cual gravitan todas las otras experiencias de Dios, quiere permitirle alcanzar su máximo desarrollo, proponiéndola como el fin mismo de una vida. Lo que comúnmente llamamos “vida espiritual” no es otra cesa. El cristiano en el mundo, puede conducir esta vida espiritual a través de sus diversas ocupaciones. Algunos, y son la mayoría, realizan la experiencia de Dios viviendo su unión en el matrimonio. El monje, en cambio, quiere hacer de toda su vida la realización de esta experiencia, con la intensidad de lo absoluto, de manera exclusiva y directa, librándose de todo aquello que podría retardar o reducir la amplitud de esta experiencia. No se siente limitado por un sentimiento egoísta, sino que se siente sostenido por la convicción de que esta experiencia es un beneficio para el mundo y para el pueblo cristiano. Esta experiencia, en efecto, entraña un testimonio, si bien es un testimonio mudo: el monje es en el mundo un testigo de la posibilidad de vivir en forma absoluta esta experiencia de Dios.
La institución monástica nace de este presupuesto y se organiza sobre él. Es evidente, por lo que hemos expresado hasta ahora, que la institución monástica es fundamentalmente sacramental y sacerdotal y que por lo tanto, para alcanzar su fin no necesita de otro sacerdocio que sea ministerial, ya que ella es la actuación del Misterio pascual hecho presente por el ministerio sacerdotal.
La gran preocupación del Superior monástico, pues, debe ser que sus monjes realicen la experiencia de Dios, experiencia específica que los distingue de los otros cristianos y de los otros religiosos. Estos, en efecto, pueden buscar una experiencia de Dios a través de su apostolado querido por si mismo, por medio de obras hechas por sí mismas, por medio de diferentes trabajos organizados por sí mismos, aunque realizados todos para mayor gloria de Dios, Nada de todo esto se opone en sí mismo a la experiencia monástica de Dios, siempre que estas actividades no estén organizadas como “un fin en sí mismas”, sino que sean más bien una manifestación de esta experiencia fundamental de Dios.
Partiendo de estos principios, parece legítimo afirmar sin excesiva severidad, que lo que más falta en nuestros monasterios son los “espirituales”, es decir los que quieren hacer, ante todo y en manera exclusiva, la experiencia de Dios.
Las cualidades que se exigen a los novicios pueden ser, al respecto, algo muy significativo. San Benito requiere de ellos una sola cualidad: “si buscan a Dios”, si quieren hacer la experiencia de Dios. Podemos, pues, preguntarnos si es está la cuestión fundamental que debamos plantearnos para admitir o no a un novicio: ¿es apto física, fisiológica y espiritualmente para realizar esta experiencia? ¿Podrá adquirir esta sabiduría cristiana y monástica? Porque hay que ser bien asentado para poder comer o no comer, hablar o no hablar, estar solo o con otros, ser llamado a desempeñar actividades o permanecer en la sombra, y que todos estos cambios no hagan sufrir hasta el punto de hacer perder el equilibrio. No hay que estar condicionados por las cosas, sino poder usarlas libremente sin dejarse atar por ellas. Hay que estar condicionados solamente por Dios.
Resulta evidente que elegir a un Superior, como también, a un maestro de novicios, es algo muy serio. Se trata de elegir a un “espiritual”.
Llegamos, pues, a la conclusión que el “aggiornamento” y la revisión de la vida de nuestros monasterios deber tal vez, tomar una forma quizá diferente de las que demasiado a menudo se proyectan hacer. Muchas aspiraciones actuales que querrían cambiar el modo de vivir o la forma de oración, provienen, muchas vetes, de la insatisfacción de una vida que no es una búsqueda de la experiencia de Dios. Los cambios se vuelven entonces un “alibi”, una especie de evasión, un atajo para llegar a una satisfacción que, en todo caso, es ficticia y que se esfumará muy pronto. Hay una prueba muy simple de esto: los deseos de modificaciones inspirados por un intenso anhelo de experiencia de Dios, son firmes, pero pacientes y equilibrados, no se caracterizan por la búsqueda de originalidades personales, sino que tratan de solucionar las necesidades de la Comunidad, no llegan nunca a la separación o al cisma en el interior mismo del monasterio que manifiesta, por su parte, voluntad de reformarse. Estas características de un verdadero “aggiornamento” no pueden engañar.
Se debe concluir, por lo tanto, que el “aggiornamento” debe ante todo, preocuparse por este problema: ¿El Superior es un “espiritual”? ¿Es su preocupación principal la experiencia de Dios en sus monjes? ¿Se deja guiar con discreción y firmeza por esta preocupación?
Lo restante me parece accesorio. Mi inquietud nace del hecho de que las líneas de las reformas parecen moverse, ante todo, en un plano de exterioridades, lo que podría traer muchas desilusiones.
Si los ensayos de “aggiornamento” permiten una experiencia más viva y más intensa de Dios,
todo va bien. Si, por el contrario, los limitamos a los problemas exteriores, caminamos hacia la desilusión, cuyos síntomas aparecerán tarde o temprano, con detrimento de todo el Orden monástico.
Extraído de “Monacato y experiencia de Dios” de Adrien Nocent OSB
Maredsous – Bélgica
Cuadernos Monásticos XIII – Junio 1970 –