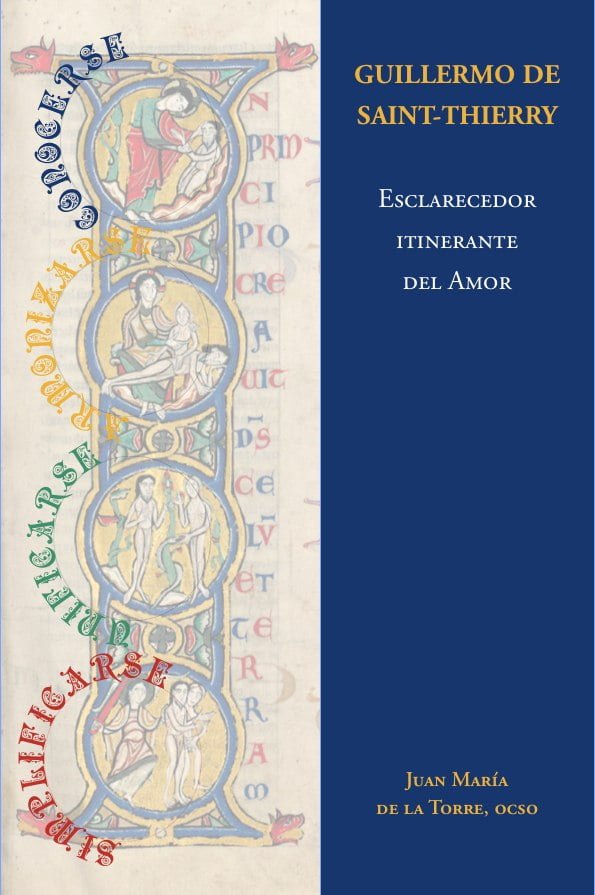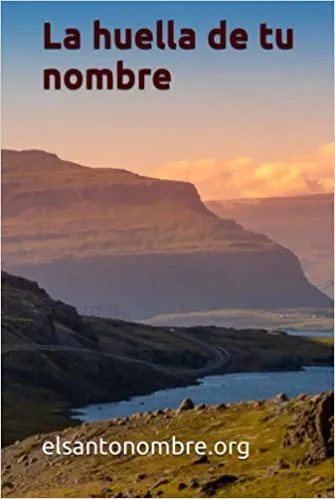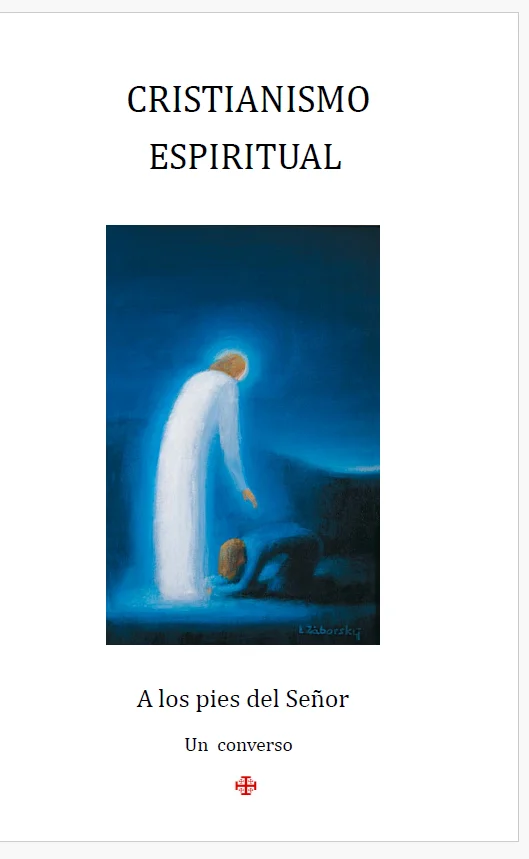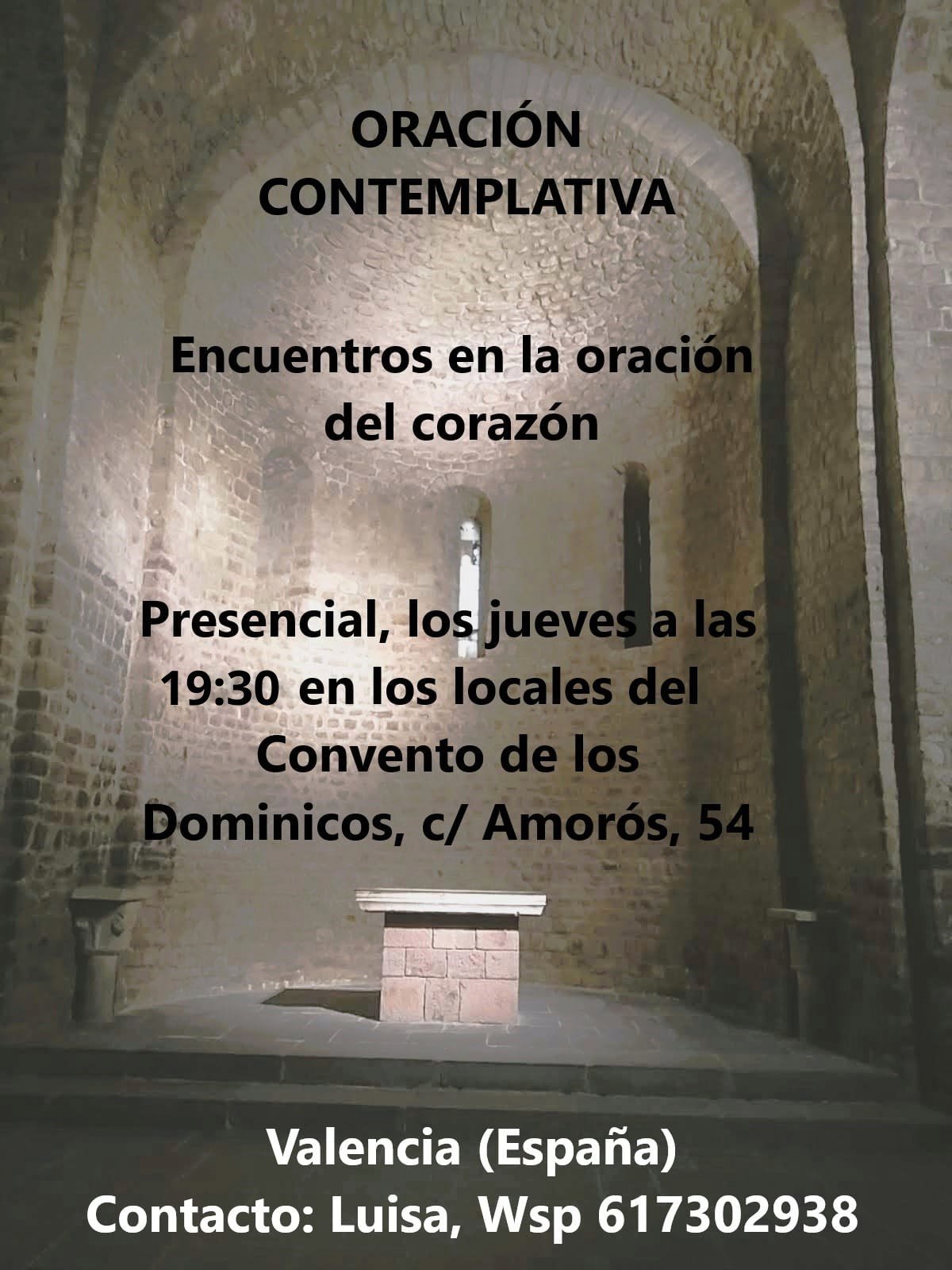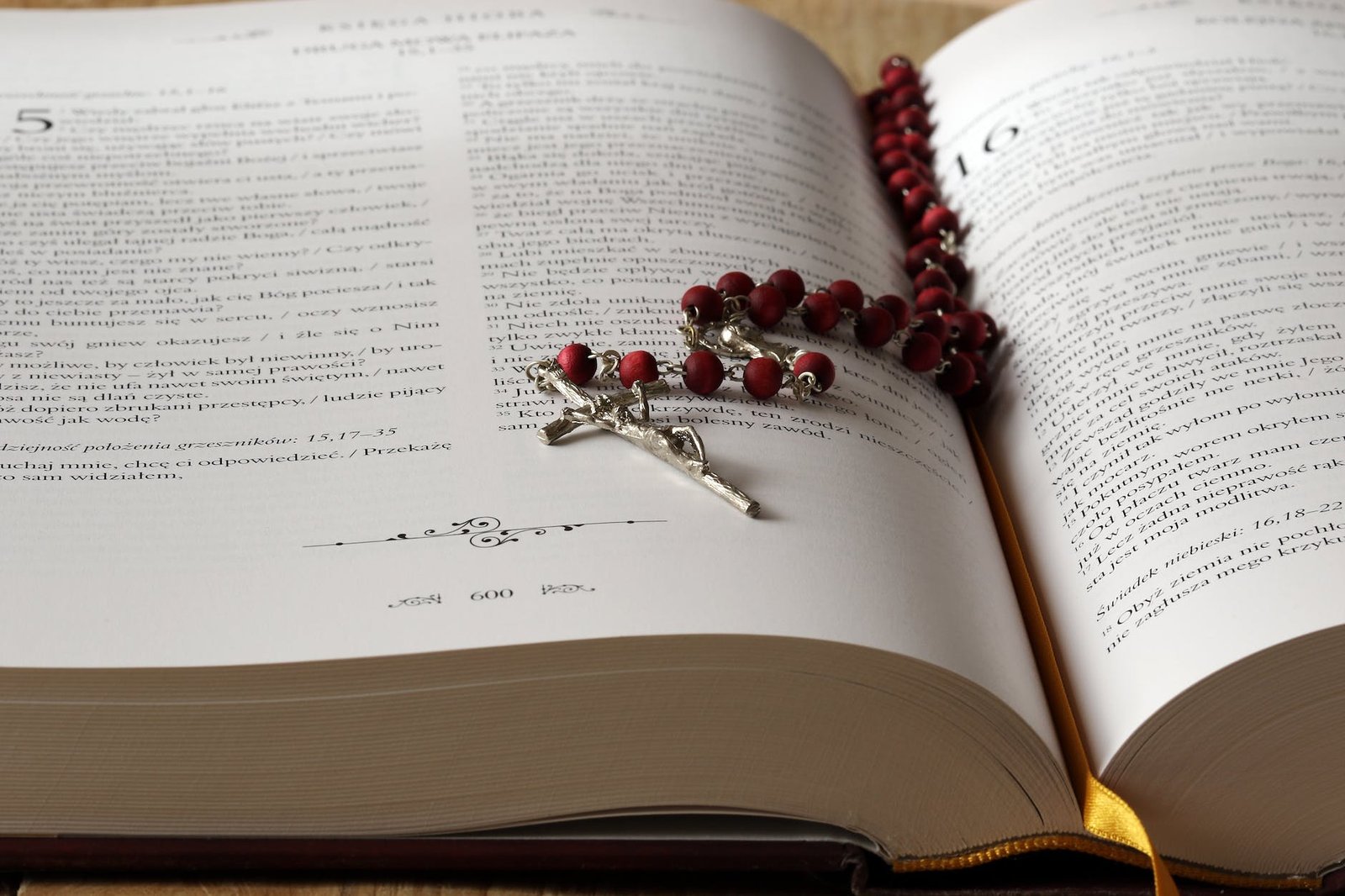El Santo Nombre
La paz del corazón
Morir al pecado
by Equipo de Hesiquia blog en 26 diciembre, 2009
El Evangelio ha establecido claramente las dos condiciones fundamentales para la salvación, tanto para los sacerdotes como para los simples fieles: ‘el acto de fe y la recepción del bautismo’: Qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit (Mc., XVI, 16).
Después de haberos hablado de la fe, voy a tratar ahora de la gracia vital que nos comunica el bautismo. Esta gracia es como una semilla que tiende a crecer, y que todo bautizado debe desarrollar constantemente en el transcurso de su existencia.
He aquí cómo describe San Pablo con admirable profundidad la fuerza sobrenatural y secreta de los efectos del bautismo: ‘Con El hemos sido sepultados por el bautismo, para participar en su muerte, para que, como El resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva’ (Rom., VI, 4).
Estas palabras nos muestran, en una mirada de conjunto, cuáles son los elementos esenciales de nuestra santificación, y cuál es la orientación que debemos dar a los esfuerzos que hacemos para alcanzar la virtud.
El mismo Dios nos declara que sus caminos y sus designios no son los nuestros: ‘Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos… Cuanto son los cielos más altos que la tierra, tanto están mis caminos por encima de los vuestros’ (Isa., LV, 8-9).
Para santificar al mundo, no ha elegido otro medio que aquel que San Pablo califica como ‘la locura de la cruz’: stultitia crucis (I Cor., I, 18). ¿Quién hubiera podido imaginarse jamás que para salvar a los hombres iba a ser necesario que el Hijo unigénito tuviera que someterse a los oprobios del Calvario y a la muerte de cruz? Con todo, lo que parecía una locura a los ojos de los hombres era precisamente el plan que había previsto la sabiduría divina: ‘eligió Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios’ (Ibid., 27).
La muerte y la resurrección de Jesucristo son las que han renovado el mundo y todo cristiano que quiera salvarse y santificarse debe participar espiritualmente del misterio de esta muerte y de esta vida resucitada. Toda la esencia de la perfección evangélica y sacerdotal consiste en la participación de este doble misterio.
1. — Necesidad de morir al pecado
El alma se une a Dios en la misma medida en que se le asemeja. Para que Dios la atraiga y la eleve es necesario que, en cierto modo, se identifique con ella. Por eso, cuando creó el alma de nuestros primeros padres, la hizo a su imagen y semejanza.
Según el plan divino, el hombre ocupa un lugar intermedio entre los ángeles, que son espíritus puros, y la materia corporal y está destinado a reflejar las perfecciones de Dios con mucha mayor perfección que la creación material:
‘Le has hecho poco menos que los ángeles y le has coronado de gloria y de honor (Ps., VIII, 6). En este himno, el salmista contempla con arrobamiento la obra divina tal como era en su primitiva belleza y dedica un canto a la gloria de Dios que se manifiesta en el universo: ‘¡Oh Yahvé, Señor nuestro, cuan magnífico es tu nombre en toda la tierra!’ (Ibid., 1).
El pecado de Adán deshizo este plan tan grandioso. El pecado ha destruido en el hombre el esplendor de la imagen divina y lo ha hecho incapaz de volver a unirse con Dios. Pero el Señor, en su infinita bondad, ha decidido reparar ‘maravillosamente’ el mal producido por el pecado: Mirabilius reformasti.
¿Y cómo podría realizarse semejante reparación? Ya lo sabéis: por la venida de un nuevo Adán, que es Jesucristo, cuya gracia, llena de misericordia, nos hace hijos de Dios, conformes a su imagen y aptos para la unión divina: Et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificábuntur (I Cor., XV, 22).
El bautismo es el medio sagrado establecido por Dios para lavar el alma de la mancha del pecado original y depositar en ella el germen de la vida sobrenatural. ¿Qué secreto poder tiene el sacramento para obrar semejante prodigio? El poder siempre activo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que engendra en el alma un estado de muerte y un estado de vida que se derivan enteramente del mismo Jesucristo. Así como ‘era preciso que el Mesías padeciese y entrase en su gloria’: Oportuit pati Christum et ita mirare in gloriam suam (Le., XXTV, 26), así también el cristiano debe asociarse espiritualmente a su muerte para poder recibir la vida divina.
De esta suerte, Cristo es a un tiempo el arquetipo y la fuente de nuestra santificación: ‘Si hemos sido injertados en El por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección’ (Rom., VI, 5).
¿Qué es lo que debemos entender por esta muerte que la gracia del bautismo inaugura en nosotros? Debemos decir que pertenece, ante todo, al orden de la voluntad. Mediante la infusión de la gracia santificante y de la caridad, el bautismo orienta los afectos del alma hacia la posesión de Dios. Por el pecado original, el hombre se apartó radicalmente de Dios, que es su fin sobrenatural. El don de la caridad cambia y transforma esta disposición fundamental del alma, destruyendo el dominio que actualmente ejerce en ella el pecado y permitiéndole el acceso a la vida divina.
Es necesario observar, sin embargo, que no basta estar en gracia para quedar completamente muerto al triste poder de pecar. La gracia del bautismo no arranca de nuestra alma todas las malas raíces; de ellas proceden las que San Pablo llama ‘obras de la carne’: Opera carnis (Gal., V, 19).
Tampoco el sacramento de la penitencia, aunque destruye el imperio actual del pecado, llega a producir en nosotros una muerte completa. Los afectos, los hábitos enraizados, las complacencias más o menos consentidas se unen a las inclinaciones de la naturaleza para mantener vivas en nuestra alma las fuentes del pecado.
La muerte al pecado, que empieza en la justificación bautismal y se sostiene por la virtud del sacramento de la penitencia, no llega a realizarse plenamente sino mediante nuestros esfuerzos personales apoyados en la gracia. Estos esfuerzos deben obrar en nuestra alma un alejamiento voluntario, cada vez más activo, de todo aquello que en nosotros suponga un obstáculo para la vida sobrenatural.
Esta idea de la absoluta necesidad de renunciar a cuanto entorpezca en nosotros la justicia de Dios se encuentra enunciada a cada paso en las Epístolas. Y lo que nos dice San Pedro a este respecto no es sino un eco de la doctrina de San Pablo: Ut peccatis mortui justitiae vivamus (I Petr., II, 24). Y las palabras del uno y del otro son un comentario de las del divino Maestro: Nisi granum frumenti cadens in terrmn mortuum fuerit, ipsum solum manet (Jo., XII, 24-25).
Esta muerte es necesaria no como fin, sino como condición esencial de una vida nueva. Es indispensable que el grano de trigo muera en la tierra; pero, gracias a esta destrucción, brota de él una vida más bella, más perfecta y más fecunda.
Procuremos comprender bien el lenguaje de San Pablo.
La vida consiste en el poder de obrar por sí mismo. Decimos que un ser tiene vida cuando posee en sí mismo el principio de sus movimientos y cuando los ordena a su propia perfección. Por el contrario, si un ser ha perdido este poder, decimos que ha muerto. El Apóstol se complacía en emplear esta metáfora cuando hablaba del pecado y del imperio que en nosotros ejerce. El pecado, según él lo concibe, ‘vive’ en nosotros cuando nos domina de tal manera, que se convierte en el principio de nuestras acciones: Non ergo regnet peccatum in vestro mortáli corpore ut obediatis concupíscentiis ejus (Rom., VI, 12).
Por consiguiente, cuando el pecado es el principio inspirador de nuestras actividades, su imperio se establece en nosotros: ‘somos siervos del pecado’, qui facit péccatum, servus est peccati (Ge, VIII, 34), y como ‘nadie puede servir a dos señores’ (Mt., VI, 24), al vivir en pecado, nos alejamos de Dios y ‘morimos para El’.
Por eso debemos tender al efecto contrario; es decir, a ‘morir al pecado’ a fin de ‘vivir para Dios’.
Nosotros practicamos voluntariamente esta muerte cuando nos oponemos al imperio que el pecado ejerce en nosotros y lo llegamos a quebrantar, hasta el punto de impedir que sea el móvil de nuestras acciones. A medida que rehúsa obedecer a las máximas del mundo, a las exigencias de la carne y a las sugestiones del demonio, el bautizado se va liberando gradualmente del pecado.
De esta suerte, él ‘muere al pecado’. A medida que esta liberación interior se consolida en el alma, permite que el cristiano se vaya sometiendo cada vez más a Cristo, a sus ejemplos, a su gracia y a su voluntad. Entonces es cuando Cristo se convierte en el principio que determina todas sus acciones, y su vida viene a ocupar el lugar que ocupaba el reino del pecado: ‘Haced cuenta de que estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús’: Viventes Deo in Christo Jesu (Rom. VI, 11).
(Extraído de: “Jesucristo Ideal del Sacerdote” –
Ed. Declée de Brouwer, Bilbao, 1953, Pág. 112 y ss.)
Enlaces de hoy: