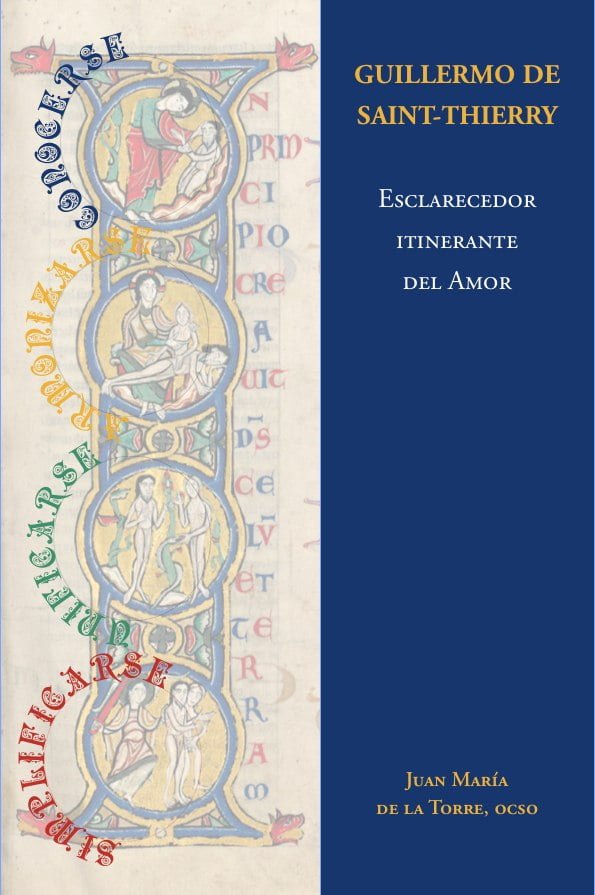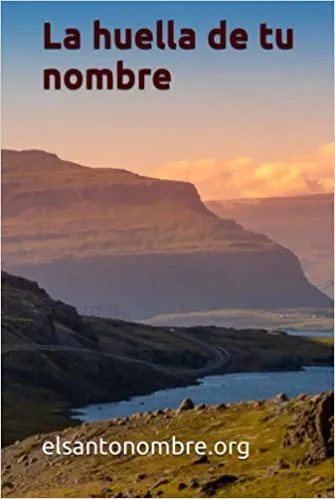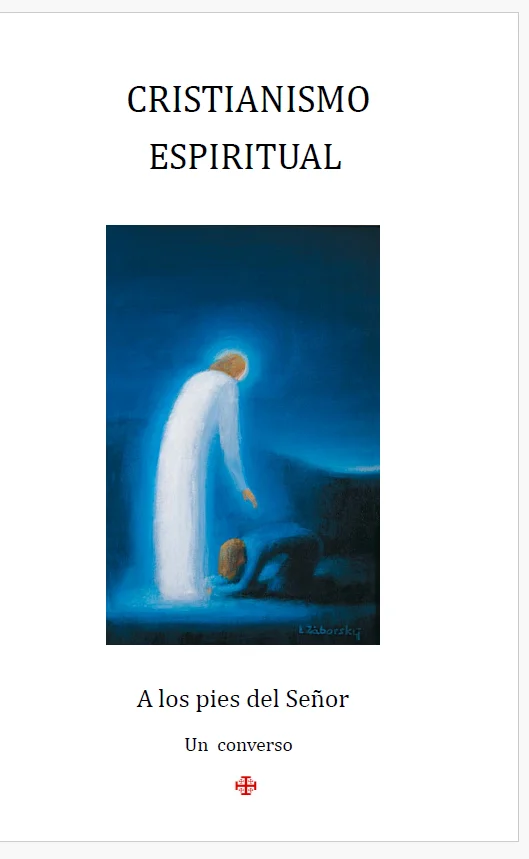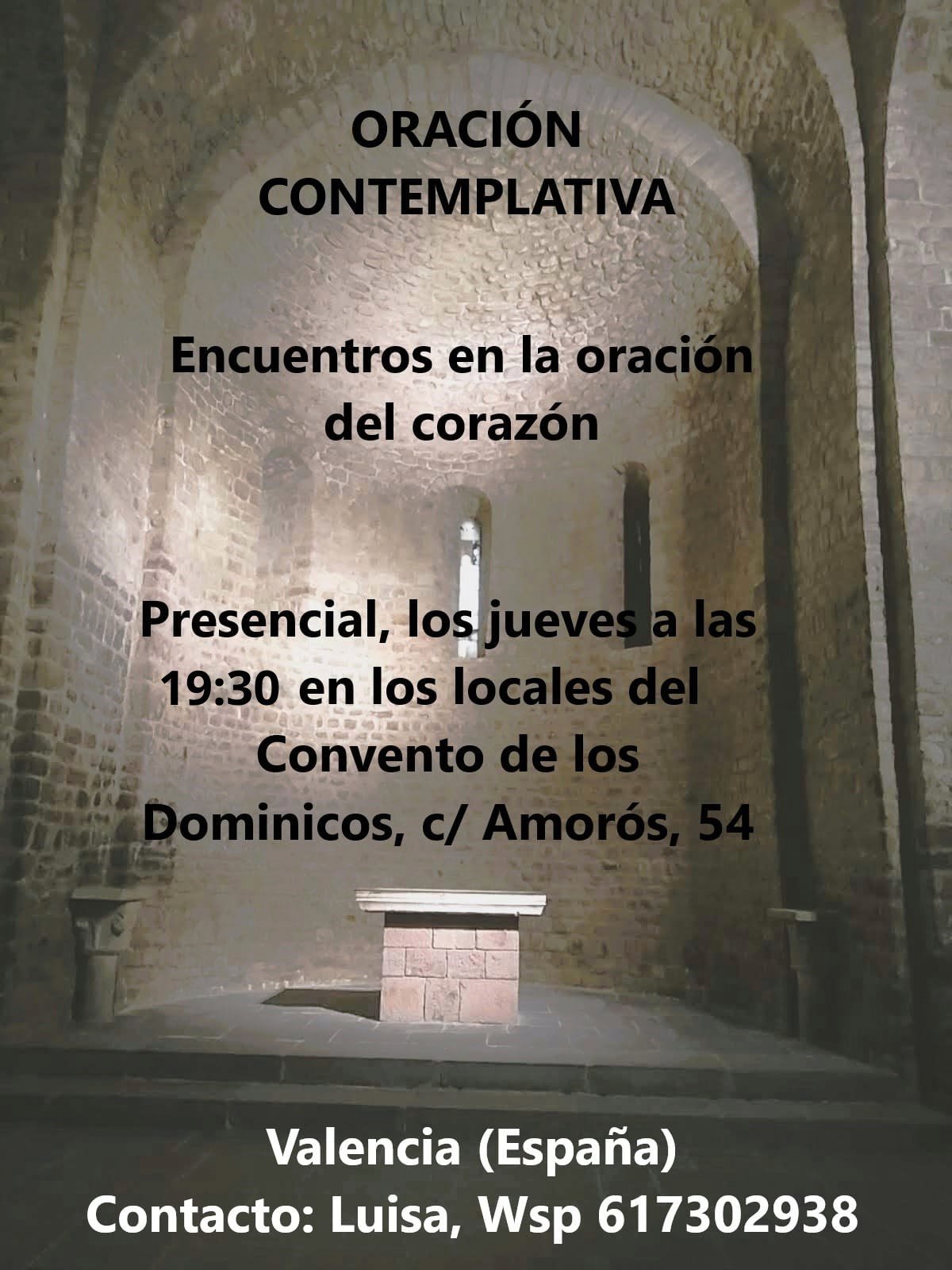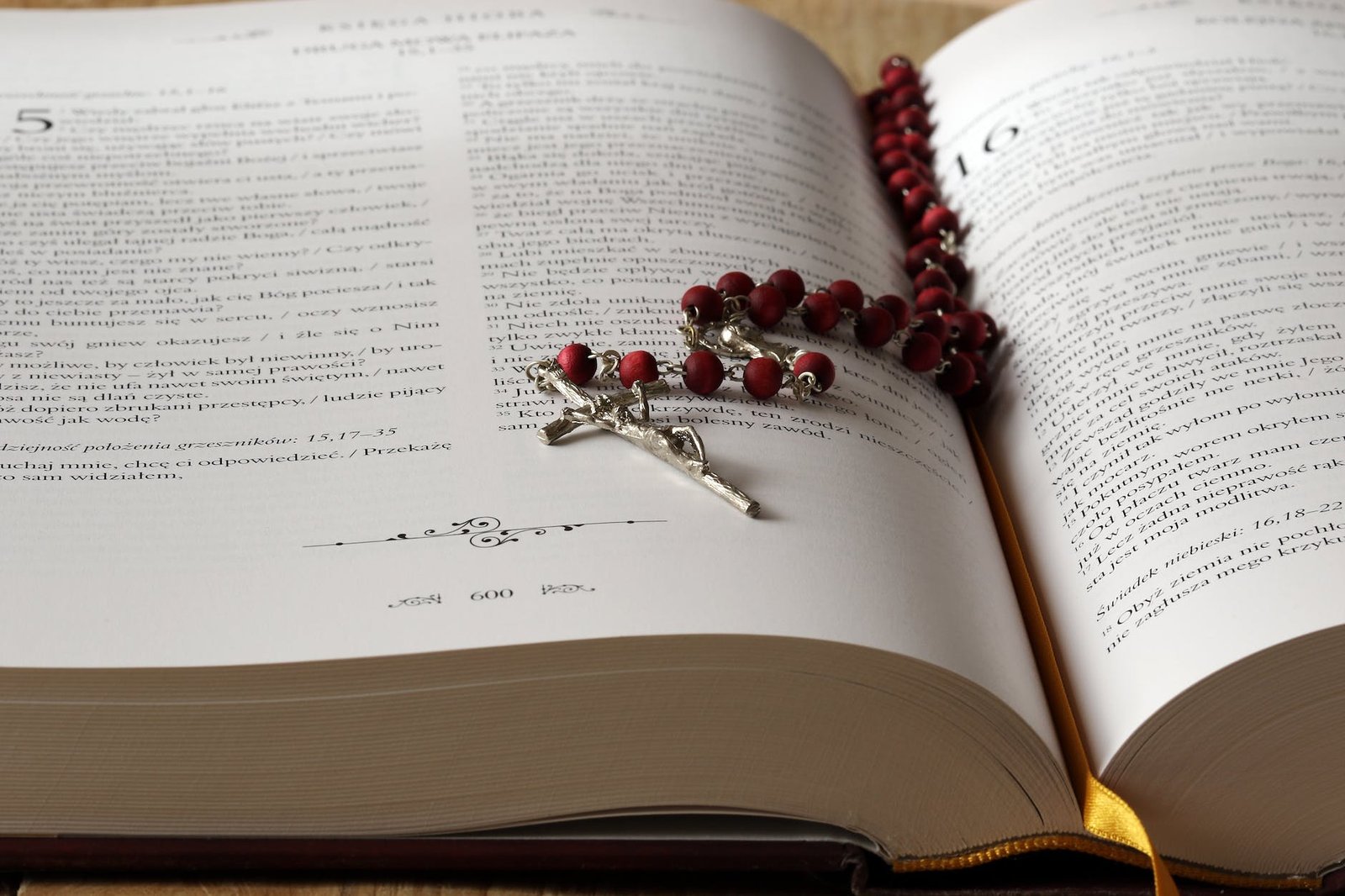El Santo Nombre
La paz del corazón
No temáis
de CLAUDE GEREST, OP
La fe nos asegura una victoria sobre las ‘potencias’ que nos asustan en la tierra, en los ‘infiernos’ y en la profundidad de nuestro yo. “¡Ánimo! Yo he vencido al mundo”, dice Jesús. Y promete el Espíritu que disipará todo temor.
Lucidez
Sin embargo debo confesar que el miedo sigue inspirando un número incalculable de mis actitudes y de mis opciones, que, por otra parte, no siempre puedo detectar, pues con los años nos tornamos bastante hábiles en el arte de camuflar nuestros móviles. Y si llego a sobreponerme por un tiempo bastante largo a la angustia que brota de la vida, lo es más por despreocupación pueril o por prudencia lisa y llana que por la fuerza de la fe.
Si miro a mi alrededor, no me parece que sea el no-temor lo que caracteriza al cristiano, raza particularmente timorata, si nos atenemos a ilustres testigos. Ya era así en tiempos del Señor que repetidamente advierte a los suyos: “No temáis”. No obstante temían la persecución, la muerte, el sufrimiento y las alegrías demasiado fuertes, el juicio de los hombres y el salirse de los caminos trillados, Satanás y también el rostro resplandeciente de Dios y su reflejo en su Maestro. Audacia y serenidad resplandecen en ciertos episodios de la vida de los Apóstoles; pero su coraje cotidiano está modestamente tejido de ilusiones y de pequeñas victorias contra el miedo. ¿Y el mismo Jesús? Habiendo tomado nuestra humanidad con toda franqueza, la tomó hasta con sus temores fundamentales. Sus resoluciones valientes –“subir a Jerusalén”, enfrentarse con los conformismos religiosos de los poderosos de su pueblo– son arrancadas al temblor de la carne; frente a su “hora” expresa un sentimiento de marcha atrás y se conmueve al verla venir.
El primer miedo del que Jesús libera es el de confesar que se tiene miedo. En su presencia se nos permite ser miedosos: él nos empuja a la lucidez; desengaña a Pedro acerca de las reservas de coraje que cree tener; reclama de este futuro convertido una sincera valoración de un temible adversario (pienso que es este el sentido de la parábola del rey a quien se invita a sentarse a medir sus fuerzas y las del enemigo, y de aquella otra del “espíritu malo” que retorna con otros siete “peores que él” a la casa de donde había sido echado).
El Evangelio no trata nuestros miedos a la ligera. No queda pura y simplemente eliminado el sentimiento religioso de una protección divina, pero esta protección actúa en medio de tribulaciones dolorosas y no preserva de ellas: Cristo envía a sus “ovejas en medio de lobos”. No se le puede reprochar que combata nuestros miedos con ilusiones piadosas. Tampoco con grandes declaraciones idealistas de tipo estoico: “¡Peligro, eres tan solo una palabra!”.
Los cristianos más vigorosos han sabido evocar intensamente los peligros diversos que los amenazaban y el terror que sentían. Pienso en los Padres del desierto, y, en un registro aparentemente más profano, en el arte admirable de ese “otoño de la Edad Media” del que ha hablado tan acertadamente Huizinga; se ve en él a hombres fuertes fijar en los rostros las imágenes de sus terrores profundos, confesarlos por siniestros compañeros de camino en su vida y en sus sueños. (cf. J. Bosch, Durero, Grünewald, Uccello, etc.). No carece de gran significación el hecho de que hayan colocado tan frecuentemente a Cristo en el centro de sus representaciones más dolorosas, para que los tranquilizara –en un sentido– pero ante todo como para que compartiera sus terrores.
Tal vez hoy seamos capaces de medir mejor el lugar que ocupa el temor en nuestras vidas: la psicología científica revela su papel en la constitución de nuestros reflejos iniciales y de nuestra misma personalidad. Es totalmente diverso de una cuestión de temperamento: no podemos devenir hombres y mujeres sino en y por la angustia de perder el amor de nuestros padres. Conocemos mejor cuánto miedo tiene cada uno de nosotros, en las raíces de su existencia, de lo que lleva en sí, de la exuberancia de sus pulsiones y de la fuerza de represión interiorizada en él 1 . El instinto es temeroso, y temerosa la prudencia calculada. Nuestras construcciones sociales son, en buena parte, sistemas de protección contra lo que nos amenaza y, al mismo tiempo, ejercen sus amenazas contra nosotros. Descansan sobre toda suerte de temores: el de la violencia anárquica, el de la violencia organizada, el de la pérdida de nuestras ventajas, posesiones y derechos, estimas y afectos.
Pero ¿cómo no mencionar los grandes temores clásicos, prototipos de todos los demás: temor de lo desconocido, por lo tanto del porvenir y de la libertad (de la nuestra y de la de los otros) y temor de la muerte? El temor está en la raíz de nuestras múltiples actitudes de huida, puede encerrarnos en la angustia; pero nos provoca también nuestra imaginación y audacia. Constituye uno de los mayores resortes de nuestra actividad.
Un moralista puede ocuparse de regular nuestros temores, de estudiar el buen uso de ellos; se puede elaborar una pedagogía que nos enseñe a vivir con nuestros miedos, a no dejarnos dominar excesivamente por ellos; pero en ella no podría existir un mandamiento: “No temáis”.
“No temáis”, dice Jesús. Al decirlo no nos impone un nuevo mandamiento. Su palabra es enteramente liberadora. Da acceso a la “Ciudad” sin noche y sin maldición, cuyas “puertas permanecerán abiertas todo el día” (Ap. 21,24). Promesa para el futuro, pero también –y estamos suficientemente habituados al pensamiento escatológico para comprenderlo– irrupción en nuestro hoy de las posibilidades de mañana. Así como la justicia toma cuerpo en nuestras vidas pecadoras y la incorruptibilidad reviste nuestro cuerpo mortal, el no-temor influye en nuestra existencia aún atormentada y temblorosa. La fuerza de la fe disipa desde ahora nuestros miedos. No somos arrancados a nuestra condición frágil y amenazada, pero comenzamos a apropiarnos las leyes de la nueva creación. Lo que sigue querría hacer comprender esta marcha victoriosa de la fe contra nuestros temores (al menos contra algunos, los más caracterizados), partiendo de ciertas palabras de la Escritura, que son fuerza contra lo que nos intimida desde el exterior y en nuestro interior.
“No temáis, Yo he vencido al mundo”
Por su misterio pascual, Jesús ha vencido al mundo; su Espíritu le ha “probado dónde está el pecado, donde está la justicia y cuál es el juicio”. Por mundo, entendemos ese mundo cerrado y alienante que no puede aceptar la novedad del Evangelio; que prefiere su pecado, o peor aún, su ley y su justicia. Los combates de Jesús y su Pasión pusieron de relieve el poder de “este mundo”: tiene “su príncipe”, sus prestigios y su coherencia. Pero la Cruz denuncia lo absurdo de esa coherencia, la vida “retomada por Jesús” disipa esos prestigios y su “príncipe es condenado”.
Ahora bien, a nuestra fe se le ha concedido apropiarse esa victoria de Jesús: “Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe”. Atenta al Espíritu, y así profundizada, nuestra fe deviene experiencia de la fuerza de Cristo contra todo lo que intimida su marcha hacia él. “Si Dios está con nosotros –escribe Pablo– ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto triunfamos por aquel que nos amó”.
Algunos pensarán, un tanto decepcionados, que estos textos nos sitúan en un registro específicamente religioso, y por lo tanto alcanzan sólo a algunas categorías de nuestros miedos, y no las más habituales y punzantes: miedo a la persecución, al prestigio de diversas incredulidades, a nuestra fragilidad y eventual inconstancia. En efecto, la victoria de Cristo sobre el mundo anuncia directamente la desaparición de estos miedos. Pero al mismo tiempo nos confía un secreto que nos permite acoger la vida y el universo entero más allá de toda captación. Al considerar la aventura de Cristo en medio de los hombres, conocemos que este mundo cuya hostilidad o fría neutralidad debíamos temer, ha devenido el mundo “que Dios ha amado tanto”. Los cristianos de los primeros siglos (especialmente Arístides, Taciano, Clemente de Alejandría) gustaban representarse a Jesús como quien los libera del yugo de las potestades ciegas: astros y destino. Todo ambiente pagano –se lo puede experimentar tanto en África como en algunos lugares de nuestros campos– está sometido al terror de las fuerzas ocultas, y los medios de que se cree disponer para preservarse de ellas no hacen otra cosa que alimentarlo. La ciencia ha desempeñado un papel de catarsis de estas angustias tontas, que nunca le agradeceremos bastante. Pero el hombre moderno no deja de temer un futuro que su racionalidad ilumina relativamente sin poder dominarlo verdaderamente. Persiste la impresión de que el mundo puede aplastar al hombre. La noticia de la Resurrección nos libera de ella, no por el sentido de una protección mágica, sino por la seguridad de un amor que preservará el sentido de nuestra existencia y de nuestra historia. En un trozo autobiográfico, Martín Lutero King escribía:
En otros tiempos, la idea de un Dios personal no era mucho más (para mí) que una categoría metafísica que encontraba teológica y filosóficamente satisfactoria. Ahora, es una realidad viva, confirmada por las experiencias cotidianas. Dios ha sido profundamente real para mí estos últimos años. En medio de los peligros exteriores he experimentado la paz interior. En los días solitarios y en las noches lúgubres, oí una voz interior que decía :”Yo estaré contigo”. Cuando las cadenas del miedo y los grillos de la frustración casi habían paralizado mis esfuerzos, sentí el poder de Dios, transformando el cansancio de la desesperación en impulso de esperanza. Estoy convencido de que el universo está controlado por un designio de amor y de que, en la batalla por la justicia, el hombre tiene una compañía cósmica. Tras las rudas apariencias del mundo se esconde un poder bienhechor” 2 .
“Mi juez es el Señor”
La mella que hace en nosotros el juicio del prójimo es uno de los aspectos más cotidianos de esta intimidación que ejerce “el mundo”. No nos referimos solamente a esos temores mezquinos del “qué dirán”, esas sumisiones confesadas o mudas a los prejuicios sociales, sino a esos miedos más sutiles e inevitables, de no coincidir con la imagen que de nosotros se forjan los demás. Hasta los gestos que intentamos para afirmar nuestra independencia o provocar a los que nos rodean están muy frecuentemente condicionados por la preocupación temerosa de nuestra imagen en el espejo del prójimo. Mucho más a menudo de lo que pensamos, vivimos alienados en el juicio del mundo (y decimos “mundo” en el sentido negativo puesto que, precisamente, nos aliena). Su imperio sobre nuestra conciencia sobrepasa el dominio ya vasto de la moral; se ejerce sobre la estimación global que hacemos de nuestra vida estamos pensando en las respuestas a estas cuestiones fundamentales: ¿mi existencia es un éxito o un fracaso? ¿merece la pena de ser vivida? ¿soy un ser insignificante? ¿o significo algo?
¿Puedo escapar al mundo erigiéndome en único juez de mí mismo? Equivaldría a creer que saco mi significación de mí mismo, ilusión de solipsismo, tan pretenciosa como irrealista, cuyo poder liberador sería nulo. En efecto, mi realidad personal tiene demasiada necesidad de los demás, se sitúa con relación a ellos, se fundamenta en ellos; la autosuficiencia y la autojustificación me encerrarían en un mundo de fantasmas: sería una locura.
Por eso se ve que una independencia total respecto del juicio del prójimo prácticamente no existe. Pero un cierto número de entre nosotros llegan a vivir, sin demasiada molestia sometidos a este juicio. Y esto porque se ejerce sobre nosotros en diversos grados de presión. Tiende a lo intolerable si experimentamos en la división interna, más aún en el desgarramiento, el conflicto de juicios diversos, si nos sentimos rechazados por aquellos cuya aceptación nos es necesaria, o si nos sentimos reducidos a un conformismo que impide todo margen a nuestras evoluciones propias. A partir de tales situaciones hallamos particularmente liberadoras las palabras de la Escritura sobre el juicio perteneciente con propiedad a Dios solo (cf. 1 Co 4,4; Rm 14,4: “Tú, ¿quién eres para juzgar a un servidor ajeno?”). Existe pues un árbitro entre las opiniones opuestas que me tironean. Alguien me afirma mi propia significancia cuando yo creía que los hombres me la negaban. Alguien me abre la posibilidad de vivir legítimamente en el no-conformismo.
Indudablemente, el juicio de Dios se presenta como un cierto vacío. Sabemos que existe y que es tan fundamental que eclipsa cualquier otro juicio. Pero ordinariamente ignoramos su tenor; “Nadie sabe si es objeto de amor o de reprobación”. ¿No sería acaso este vacío tan pavoroso como las habladurías humanas cuyo efecto suspende? Sin duda que sí, si no hemos avanzado mucho por el camino del abandono y de la confianza, al que conduce el Evangelio. Pero por este camino se nos dará la gracia de aprender lentamente, no sin nuevas acometidas del miedo, a veces, cuán lejos está el juicio de Dios de lo que nosotros en materia de juicio conocemos por la fría objetividad de la justicia humana o por la amargura de nuestros remordimientos personales. Ese juicio divino, en el que interviene la pasión de salvar, ¿no es más bien un no-juicio? No lo podemos decir muy a la ligera, pero sabemos muy bien que los santos que se han remitido “al justo juez” (pensemos en santa Juana de Arco) lo hicieron siempre con un sentimiento de inmensa liberación.
El juicio de Dios nos libera de la búsqueda “de gloria que nos procuramos los unos a los otros”, pues nos encontramos entonces con la que “viene de Dios solo” (cf. Jn 5,44). Inmediatamente quedamos liberados de la tentación de autojustificación, puesto que ya no tenemos que contar con nuestro propio afán para atribuir a nuestra vida valor y consistencia. Es Cristo, de quien “estamos revestidos”, quien nos las da una y otra vez. Podemos, pues, despedirnos de todos los interrogantes angustiados sobre nuestra significancia o nuestra insignificancia. Según las enseñanzas del Evangelio, Kierkegaard 3 nos invita a imitar la despreocupación del pájaro.
No se inquieta por su insignificancia, porque él es lo que es y está contento de serlo.
Y sin embargo, el cristiano humilde supera al pájaro porque tiene en Dios, su “modelo misericordioso” las respuestas a las preguntas que el pájaro ni siquiera se plantea:
Creo que Dios ha vivido en la tierra, que aceptó nacer en la insignificancia y la pobreza y hasta en el oprobio ya que vivió como hijo con ese hombre de condición común que fue llamado su padre, y con la virgen desconocida que fue su madre. Creo además que Dios ha andado entre los hombres como un humilde servidor y que no era posible distinguirlo de los demás pobres, ni siquiera por una llamativa insignificancia de su condición, hasta que terminó en la extrema miseria, crucificado como un criminal, si bien dejando un nombre; pero el ardiente deseo del cristiano humilde es únicamente el poder apropiarse –tanto en la vida como en la muerte– su nombre o el nombre derivado del suyo. (…) Cree que este hombre insignificante o que su vida en la insignificancia ha mostrado cuál es la importancia de un hombre pequeño (…) y también toda la infinita insignificancia que puede tener uno grande, si no es más que eso.
El sentido concreto de la pertenencia a Cristo –no una ideología cristiana de la condición humana– nos libera de la preocupación por justificarnos, tanto ante el juicio del mundo como ante nuestra propia conciencia.
“No os inquietéis por vuestra vida, qué comeréis”
Gran parte de nuestras inquietudes giran alrededor del tener que nos parece garantizar la seguridad del mañana. Cada uno conoce muy bien el miedo de que le falte algo.
¿Es necesario recordar el Evangelio? “No os inquietéis diciendo: ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Pues todas estas cosas preocupan a los paganos: pero ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad antes que nada el Reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Entonces, no os preocupéis del día de mañana, pues el día de mañana se preocupará de él mismo. Ya le basta a cada día su mal”. (Mt 6, 31-34). Estas frases encantan a algunos e indignan a otros; demasiado rápido tal vez en ambos casos pues se evita establecer la relación entre la soberana despreocupación sobre el tener y la búsqueda de justicia. A quienes se entregan a la obra del Reino y en la medida de su donación, se les promete que serán liberados de la preocupación de lo que es anterior al Reino. Evidentemente, esta promesa se les ofrece a todos los que la reciben, no sólo a sacerdotes, a religiosos, a militantes. Por cierto, que se realiza según diversos tipos. Ha ocurrido que el Señor haya manifestado por medio de milagros a alguna atención especial su providencia respecto de aquellos que se han expuesto vigorosamente por su justicia. Pero no es esto lo que se ha de retener esencialmente de la lección evangélica. Aquí Jesús afirma sobre todo que el Reino nos basta en lo que respecta a nuestra vida y la felicidad de nuestra vida. Tenemos en él el gozo “que no nos será quitado”, “el tesoro al que no roe la polilla”. Y se nos llama a estar suficientemente unificados en nuestro interior para que la seguridad de la felicidad fundamental haga retroceder hasta hacerla desaparecer la inquietud sobre la añadidura.
Si damos respuesta correcta a la pregunta: “¿Dónde está tu tesoro? “ podremos saber si nuestro corazón comienza a establecerse donde ya no hay temor. Amor, desprendimiento y liberación de la preocupación están admirablemente vinculados con un lazo que solamente la gracia y el Espíritu saben atar.
“No tenemos acá ciudad permanente”
Tememos lo que amenaza nuestro haber, pero más aún lo que amenaza nuestro ser: la muerte o su equivalente, el sufrimiento insoportable, la locura, la pérdida de nuestros seres queridos o de nuestras razones de vivir. Los cristianos conocen más o menos que el misterio pascual es victoria sobre la muerte, pero raramente dan en su vida la imagen de esa muerte ya vencida, y como la mayoría de los hombres de hoy, se esconden la realidad de la muerte. Seríamos muy fariseos si nos indignáramos de ello.
Pero frente a la muerte tenemos en nuestra fe otros recursos que una sabiduría (?) fugaz. La baja Edad Media conocía un “arte (cristiano) de morir”; nosotros preferiríamos descubrir un arte cristiano de vivir una vida desposeída. El escándalo de la muerte procede en gran parte de que ella nos enseña que no poseemos nuestra vida. Habíamos creído tener derecho sobre ella y conservarla como en un depósito, y he aquí que se nos va a escapar de nuestras manos crispadas. Habíamos convertido nuestra existencia en un tener. Pues bien, Cristo nos enseña otra manera de tratar nuestra vida. En él, fue un don recibido siempre pronto a ser devuelto. “Nadie me quita la vida sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder de volverla a tomar”, dice Jesús. La vida ya no es más esa agua envasada que mientras podemos, conservamos avaramente en nosotros; es un torrente que surge y al que se lo deja correr libremente. Concepción sacrificial, tal vez, pero en modo alguno triste, y que permite comprender la muerte como un acto de la vida. Concepción exigente en la línea de pobreza de que hablábamos más arriba.
Esta actitud de desposeimiento abre hacia una existencia continuamente recibida como un don maravilloso al que no se tiene derecho. Torna la vida menos pesada y prepara al desposeimiento radical de la muerte sin que sea necesario pensar en ello especialmente. Tiene sentido y poder sobre nuestros miedos a condición de que vaya conjugado con otra actitud: la de una confianza en Dios que sólo Dios puede infundirnos. De otro modo sería tan solo una sombría resignación. Pero esta confianza, que se apoya en el amor que Jesús nos ha testimoniado, es a su vez una cierta desapropiación: quiere que arrojemos en Otro los fundamentos de la esperanza de nuestra vida.
Esta confianza tiene por horizonte –y digámoslo sin ambages– nuestra propia resurrección. Tal vez algunos hayan esperado que la mencionásemos antes para oponerla a nuestros temores. Pero el pensamiento de la resurrección tiene su lugar en la fe y su fuerza verdadera sólo cuando está en continuidad con una experiencia de confianza y de amor durante esta vida. No se la puede evocar espiritualmente a partir de una actitud de pobreza y desprendimiento. Los evangelistas y Pablo convergen en este punto y nos lo hacen comprender cuando comparan nuestro retorno a la vida con la germinación de una semilla que “cae en tierra”“.En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; si muere da mucho fruto. Quien ama su vida la pierde, y quien odia su vida en este mundo la conservará hasta la vida eterna”. “Lo que siembras tú, no llegará a tener vida si no muere”. De manera que la aceptación de ser desposeído forma parte irreductiblemente de toda pedagogía contra la muerte (o para la muerte, pues ambas son paradójicamente equivalentes).
“Cómo saber cuál es tu vida, si no acepto mi muerte”, canta un himno de nuestra liturgia de Adviento.
Algunos santos frente a la muerte han experimentado audacia y hasta una extraña alegría. No es simplemente casual que hayan sido verdaderamente pobres y de aquellos que, según la expresión de la carta a los Hebreos, “no tienen acá ciudad permanente” (13,14). Recordamos a Domingo en su misión en el Languedoc, afligido, desprovisto de todo recurso, perseguido. Cierto día, por un camino entre Prouille y Fanjeaux se dirige al encuentro de unos sicarios escondidos entre los matorrales; canta; su rostro irradia alegría; los asesinos estupefactos comprenden que nada pueden contra un hombre como este 4 . La sencillez de Francisco nos conmueve aún más, cuando recibe “a nuestra hermana la muerte temporal”, cuando acepta con tanta naturalidad los cuidados y los regalos de Fray Jacoba, y dice al escandalizado Fray Elías: “Hermano, déjeme regocijarme en el Señor y cantar sus alabanzas en medio de mis enfermedades: por la gracia del Espíritu Santo, estoy tan estrechamente unido a mi Señor que, por su bondad, puedo muy bien regocijarme en Dios mismo” 5 .
Tradujo: Hna. Paula Debussy, osb
Santa Escolástica