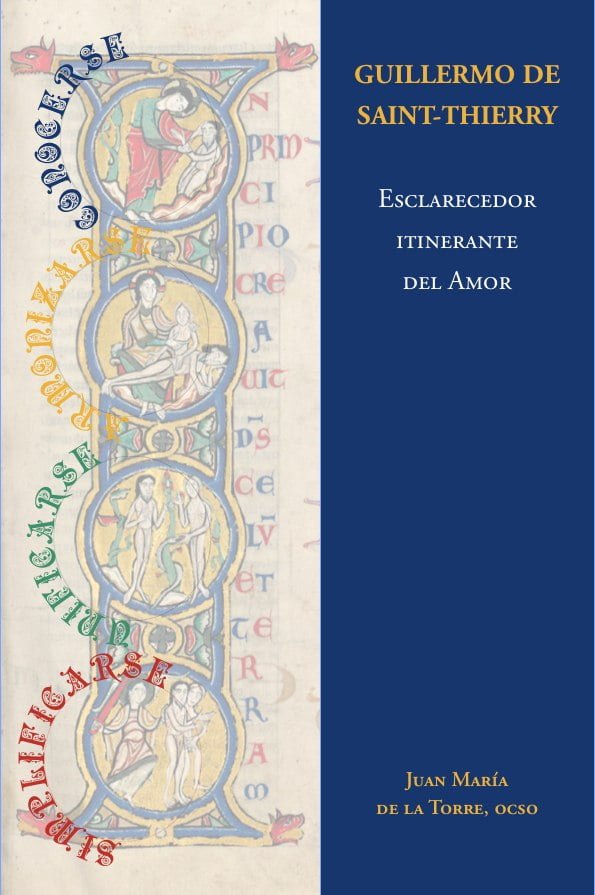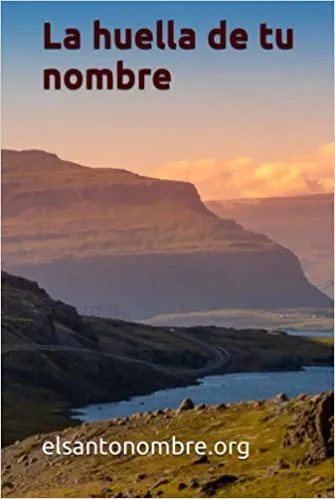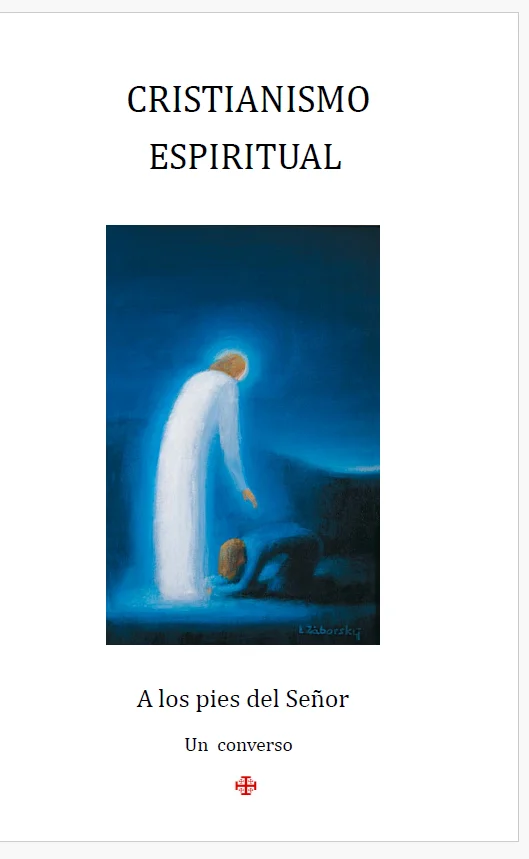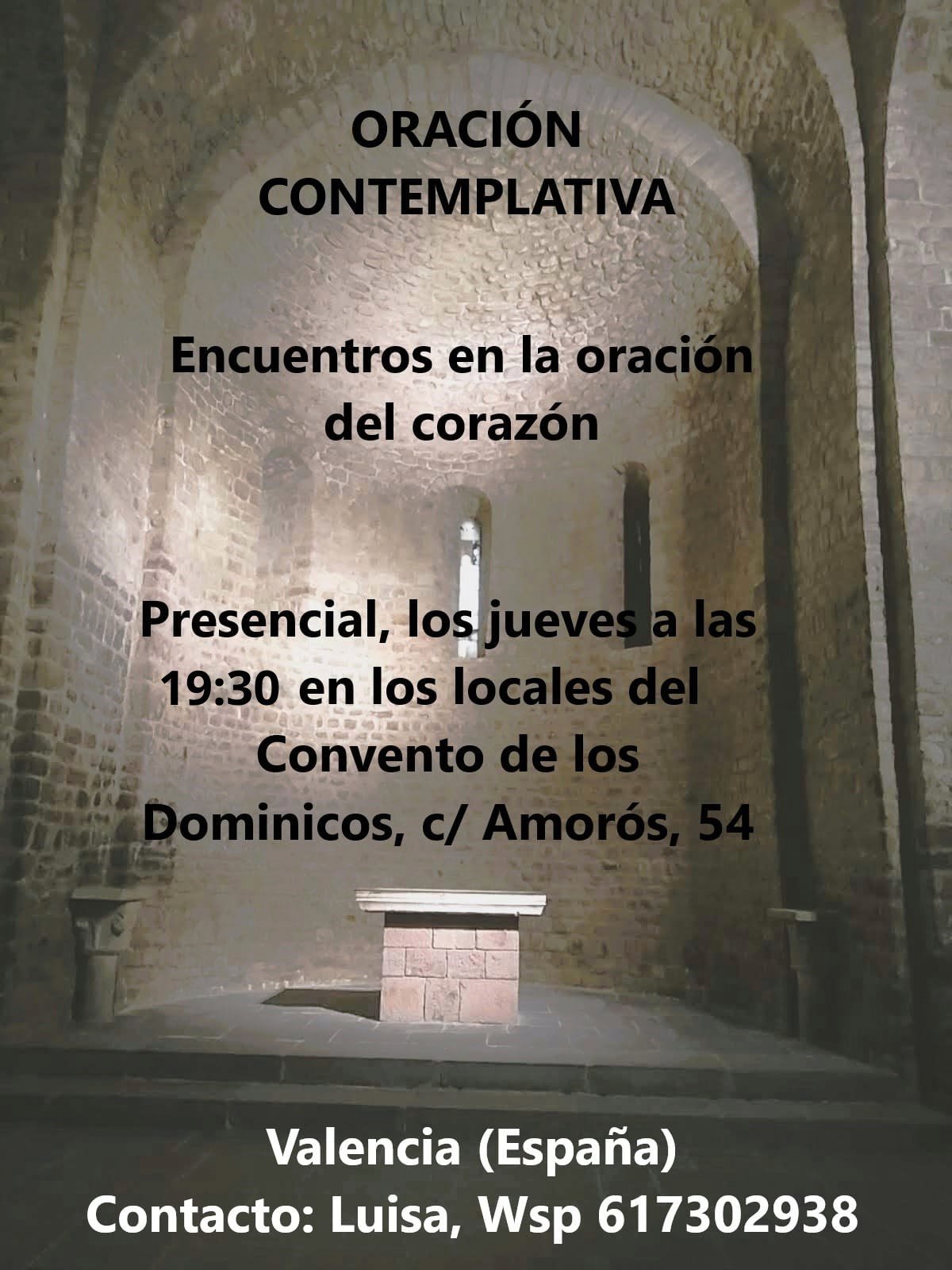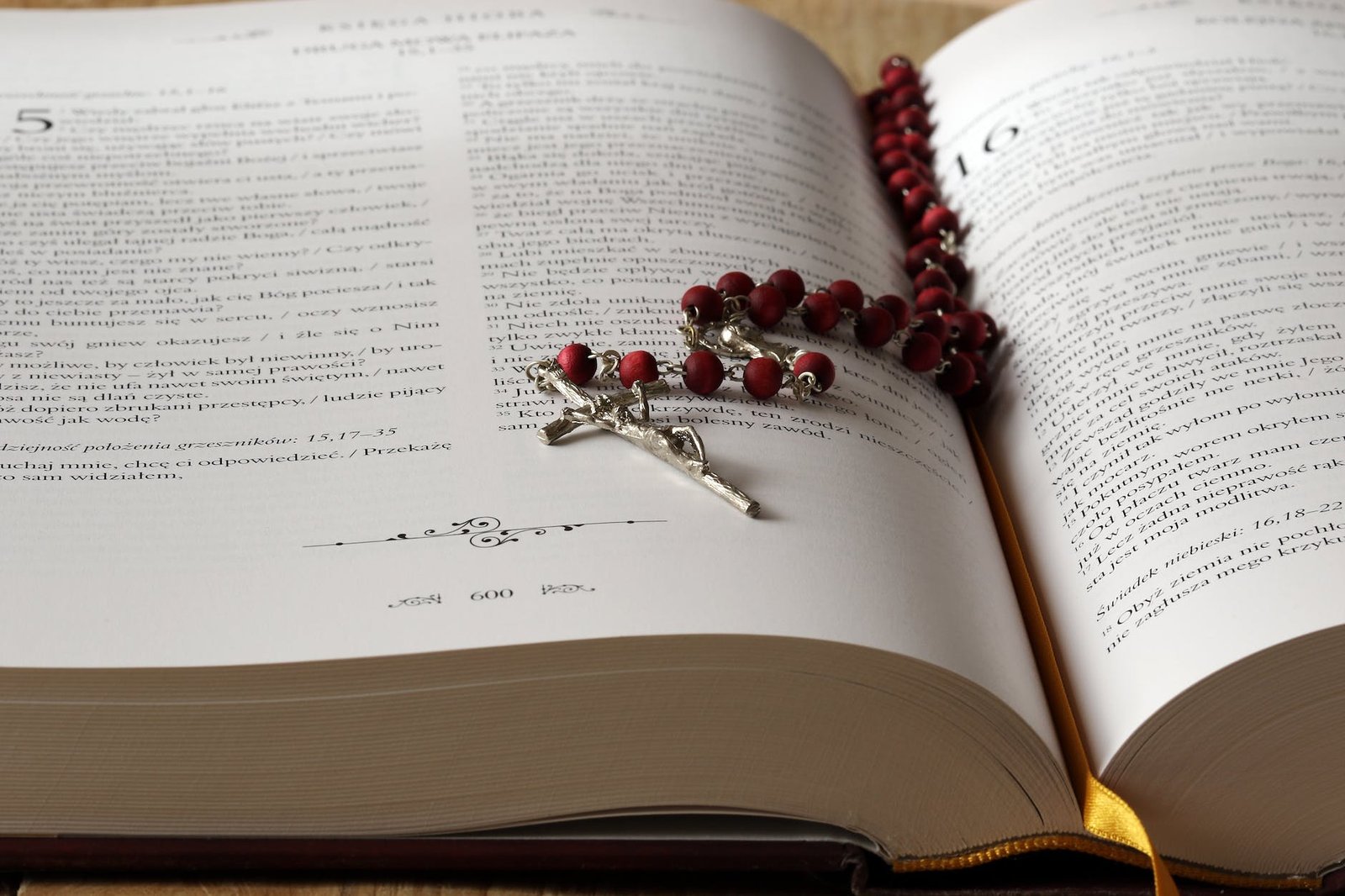El Santo Nombre
La paz del corazón
Sobre eremitismo
by Equipo de Hesiquia blog en 20 diciembre, 2009
El hombre ha sido creado solo y solo muere; el monaquismo quiere salvar esta soledad en lo que ella tiene de metafísicamente irremplazable; el monaquismo quiere restituir al hombre su soledad primordial frente a Dios, o también, quiere devolver al hombre a su integridad espiritual y a su totalidad. Una sociedad perfecta sería una sociedad de eremitas, si se nos permite esta paradoja; eso es exactamente lo que tiende a realizar la comunidad monástica, que en un cierto sentido es un eremitismo organizado.
Las reflexiones que van a continuación parecerán quizás como “truismos” a algunos, pero ellas se refieren a hábitos mentales tan duros de desenraizar que es difícil de subestimar su importancia cuando se va al fondo de las cosas. Lo que queremos decir es que, según la opinión corriente, el monaquismo es asunto de «vocación», pero no en el sentido propio de ese término; cuando un hombre es tan simple para tomar la religión al pié de la letra y que además comete la imprudencia de dejar transparentar opiniones o actitudes demasiado espirituales, nadie duda en señalarle que su lugar está «en el convento», como si fuese un cuerpo extraño que no tuviera ningún derecho a la existencia fuera de los muros de una institución apropiada.
La noción de «vocación», positiva en si misma, se vuelve entonces negativa: es «llamado», no aquel que está en la verdad y porque está en ella, sino aquel que molesta a la sociedad haciéndole sentir involuntariamente lo que ella es. Según esta manera de ver más o menos convencional, la ausencia de vocación –o digamos la mundanidad– existe de jure y no de facto solamente, lo que significa que la perfección aparece como una especialidad facultativa, y por tanto como un lujo; se la reserva a los religiosos, pero se olvida plantear la cuestión de saber por que ella no es para todo el mundo.
Ciertamente, el religioso no censurará a ningún hombre por el solo hecho de vivir en el siglo; es la evidencia misma, en vista del clero secular y de los laicos santos; lo que es reprobable, es, no vivir «en el mundo», sino mal vivir en él y crearlo así de una cierta manera.
Cuando se le reprocha al eremita o al monje el «huir» del mundo, se comete un doble error: primeramente, se pierde de vista que el aislamiento contemplativo tiene un valor intrínseco que es independiente de la existencia de un «mundo» ambiente; en segundo lugar, se aparenta olvidar que hay huidas que son perfectamente honorables y que, si no es ni absurdo ni vergonzoso huir ante una avalancha, si se puede, tampoco lo es huir ante las tentaciones o incluso simplemente de las distracciones del mundo, o ante nuestro propio ego en tanto que él se encuentra enraizado en el círculo vicioso: y no olvidemos que desembarazándonos del mundo, desembarazamos al mundo de nuestra propia miseria.
En nuestros días, se declara gustosamente que huir del mundo es desertar de las «responsabilidades», eufemismo perfectamente hipócrita que disimula detrás de una noción «altruista» o «social» la pereza espiritual y el odio hacia lo absoluto; nos gusta ignorar que el don de sí para Dios es siempre un don de sí para todos. Es metafísicamente imposible darse a Dios sin que resulte de ello un bien para el ambiente; darse a Dios, aunque fuese a espaldas de todos, es darse a los hombres, porque hay en ese don de sí, un valor sacrificial cuya irradiación es incalculable.
Por otra parte, conseguir la salvación propia, es como respirar, comer, dormir; uno no puede hacerlo por los demás, ni ayudarles absteniéndose de conseguirla uno mismo. El egoísmo, es quitar a los demás aquello de lo que tienen necesidad; no es egoísmo tomar para sí aquello que ellos ignoran o que no desean en absoluto.
No es el monaquismo el que se sitúa fuera del mundo, es el mundo el que se sitúa fuera del monaquismo: si todo hombre viviese en el amor de Dios, el monasterio estaría por todas partes, y es en este sentido en el que se puede decir que todo santo es implícitamente monje o eremita. O también: por lo mismo que es posible introducir el «mundo» en el cuadro monástico, porque todo monje no es santo, por lo mismo es posible transferir el monaquismo, o la actitud que el monaquismo representa, en el mundo, porque puede haber contemplativos en todo lugar.
(…)
Un mundo es absurdo en la medida en que el contemplativo, el eremita, el monje, aparecen en él como una paradoja o un «anacronismo». Ahora bien, el monje está en la actualidad precisamente porque es intemporal: nosotros vivimos en la época de la idolatría del «tiempo», y el monje encarna todo aquello que es inmutable, no por esclerosis o inercia, sino por transcendencia.
Y esto nos lleva a consideraciones que ponen negativamente en relieve la ardiente actualidad el ideal monástico, o simplemente religioso, lo que en último análisis viene a ser lo mismo. En este mundo de absurdo relativismo en el que vivimos, quien dice «nuestro tiempo» cree haber dicho todo: identificar cualesquiera fenómenos con «otro tiempo», o todavía más, con «tiempos superados», es liquidarlos; y notemos el sadismo hipócrita que recubre palabras como «superado», «anticuado» o «irreversible», las cuales reemplazan el pensamiento por una especie de sugestión imaginativa, una «música del prejuicio» podríamos decir.
Se constata por ejemplo que tal práctica litúrgica o ceremonial ofende los gustos cientificistas o demagógicos de nuestra época, y se está encantado de recordar que el uso en cuestión data de la Edad Media o incluso de “Bizancio”, lo que permite concluir sin otra forma de proceso que ya no tiene derecho a la existencia; se olvida totalmente la única cuestión que hay que planearse, a saber por que los Bizantinos han practicado tal cosa; ocurre que ese por que se sitúa lo más a menudo fuera del tiempo, que hay una razón de ser que revela factores intemporales.
Identificarse uno mismo con un «tiempo» y quitar por ello a las cosas todo valor intrínseco o casi, es una actitud totalmente nueva, que es proyectada arbitrariamente en lo que nosotros llamamos retrospectivamente el «pasado»; en realidad, nuestros ancestros no vivían en un tiempo, subjetivamente e intelectualmente hablando, sino en un «espacio», es decir en un mundo de valores estables en el que el flujo de la duración solo era, por así decirlo, accidental; ellos tenían un maravilloso sentido de lo absoluto en las cosas, y del enraizamiento de las cosas en lo absoluto.
Nuestra época tiende cada vez más a cortar al hombre de sus raíces; pero queriendo «partir de cero» y reducir el hombre a lo puramente humano, no se llega mas que a deshumanizarlo, lo que prueba que lo «puramente humano» no es más que una ficción; el hombre no es plenamente humano más que manteniéndose por encima de sí mismo, y no puede hacer esto más que a través de la religión.
El monaquismo está ahí para recordar que el hombre no lo es mas que por su consciencia permanente del Absoluto y de los valores absolutos, y que las obras humanas no son nada en si mismas; los Padres del desierto, los Casiano, los San Benito han mostrado que antes de hacer, hay que ser, y que las acciones son preciosas en la medida en la que el amor de Dios las anima o se refleja en ellas, y tolerables en la medida en la que ellas no se oponen a este amor.
La plenitud del ser, la cual depende del espíritu, puede en principio prescindir de la acción; esta no tiene su fin en sí misma, Marta no es ciertamente superior a María. El hombre se distingue del animal bajo dos aspectos esenciales, primero por su inteligencia capaz de absoluto y por consiguiente de objetividad y de sentido de lo relativo, y a continuación por su voluntad libre, capaz de elegir a Dios y de adherirse a él: el resto no es mas que contingencia, sobre todo esta «cultura» profana y cualitativa de la cual la Iglesia primitiva no tenía ninguna idea, y de la que se hace hoy en día un pilar del valor humano, en oposición a la experiencia corriente y a la evidencia.
(…)
Se ha dicho y vuelto a decir que el monaquismo bajo todas sus formas, sea cristiano o budista, es una manifestación de «pesimismo»: se elude así por comodidad o por aturdimiento el aspecto intelectual y realista de la cuestión y se reducen las constataciones objetivas, las ideas metafísicas y las conclusiones lógicas a disposiciones puramente sentimentales.
Es tachado de «pesimismo» aquel que sabe que una avalancha es una avalancha, y es «optimista» aquel que la toma por una niebla; pensar serenamente en la muerte evitando las distracciones, es ver el mundo bajo colores sombríos, pero pensar en la muerte con repugnancia, o evitar pensar en ella, al mismo tiempo que encontrando todo el bienestar de que se sea capaz en las cosas pasajeras, es «ser animoso», parece, y es tener «sentido de las responsabilidades».
Nunca hemos comprendido porque aquellos que ponen su esperanza en Dios al mismo tiempo que tienen suficiente discernimiento para poder leer los «signos de los tiempos», son acusados de amargura, mientras que otros pasan por naturalezas fuertes y dichosas por el hecho de que toman los espejismos por realidades; y es apenas creíble que este falso optimismo, que se encuentra en perfecta oposición con la Escritura por una parte y con los criterios más tangibles por otra, pueda ganar hombres que hacen profesión de creer en Dios y en la vida futura.
(…)
La condición del monje constituye una victoria sobre el espacio y el tiempo, o sobre el mundo y la vida, en el sentido de que el monje se sitúa por su actitud en el centro y en el presente: en el centro con relación al mundo lleno de fenómenos, y en el presente con relación a la vida lleva de acontecimientos. Concentración de oración y ritmo de plegaria: estas son en un cierto sentido las dos dimensiones de la existencia espiritual en general y monástica en particular. El religioso se abstrae del mundo, se fija en un lugar definido –y el lugar es centro porque él está consagrado a Dios– , cierra moralmente los ojos, y permanece en el lugar esperando la muerte, como una estatua situada en un nicho, por hablar como San Francisco de Sales; por esta «concentración», el monje se sitúa bajo el eje divino, participa ya del Cielo religándose concretamente a Dios.
Haciendo esto, el contemplativo se abstrae igualmente de la duración, porque por la oración –esta actualización permanente de la consciencia de lo Absoluto–, él se sitúa en un instante intemporal: la oración –o el recuerdo de Dios– es ahora y siempre, ella está «siempre y ahora» y pertenece ya a la Eternidad. La vida del monje, por la eliminación de los movimientos desordenados es un ritmo; ahora bien, el ritmo es la fijación de un instante –o del presente– en la duración, como la inmovilidad es la fijación de un punto –o del centro– en la extensión; este simbolismo, fundado sobre la ley de la analogía, se vuelve concreto en virtud de la consagración a Dios.
Es así que el monje tiene al mundo en la mano y domina también la vida: porque que no hay nada tan precioso en el mundo que nosotros no poseamos aquí mismo, si este punto en el que estamos pertenece a Dios y si, estando aquí para Dios, nosotros le pertenecemos; y por lo mismo, toda nuestra vida está en ese instante en el que nosotros elegimos a Dios y no las vanidades.
(…)
La gran misión del monaquismo es la de mostrar al mundo que la felicidad no está en algún lugar lejano, o en alguna cosa que se sitúa fuera de nosotros, en un tesoro a encontrar o en un mundo a construir, sino aquí mismo donde nosotros estamos en Dios y somos de él. El monje representa frente a un mundo deshumanizado lo que son nuestras verdaderas medidas; su misión, es recordar a los hombres lo que es el hombre.
fragmentos de “Regards sur les Mondes Anciens”