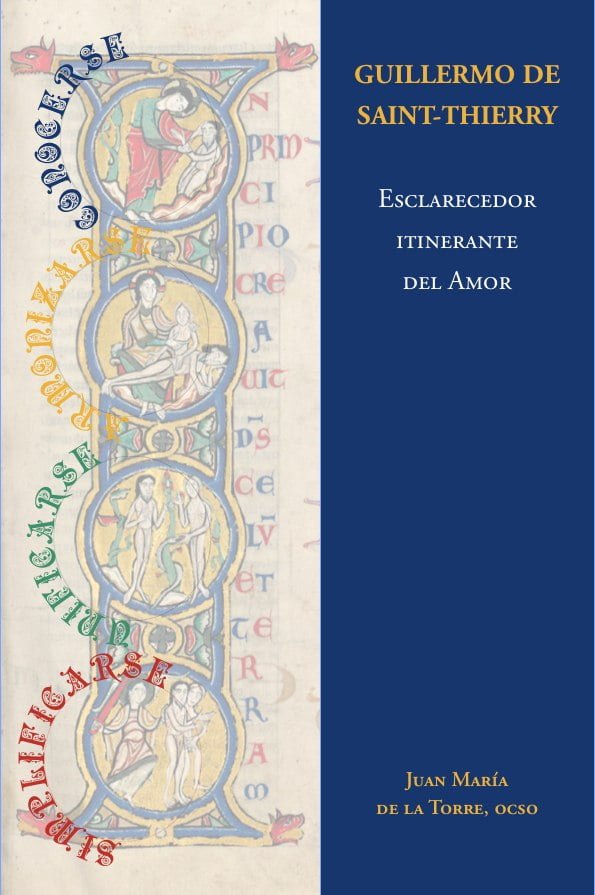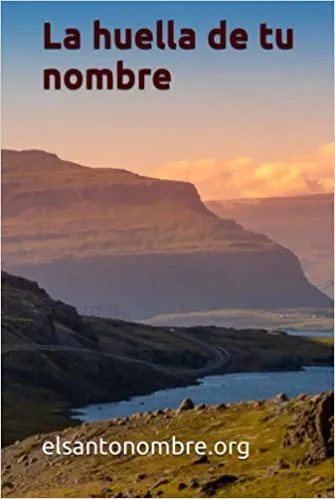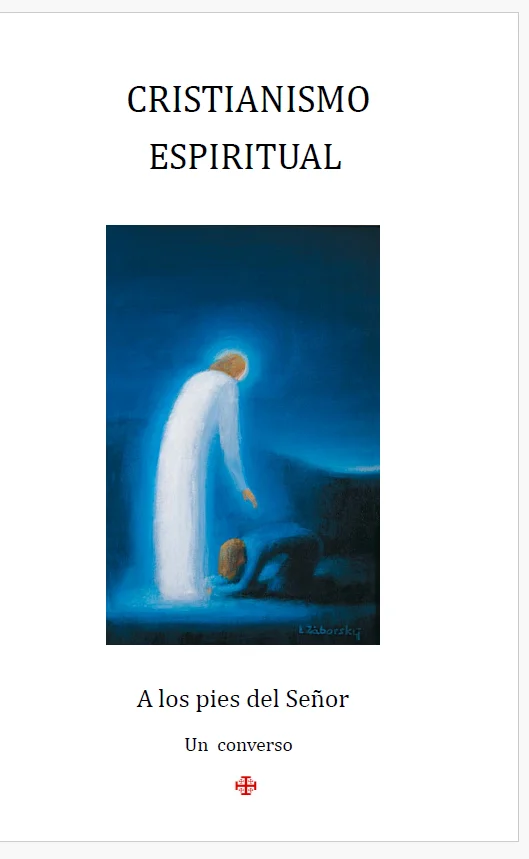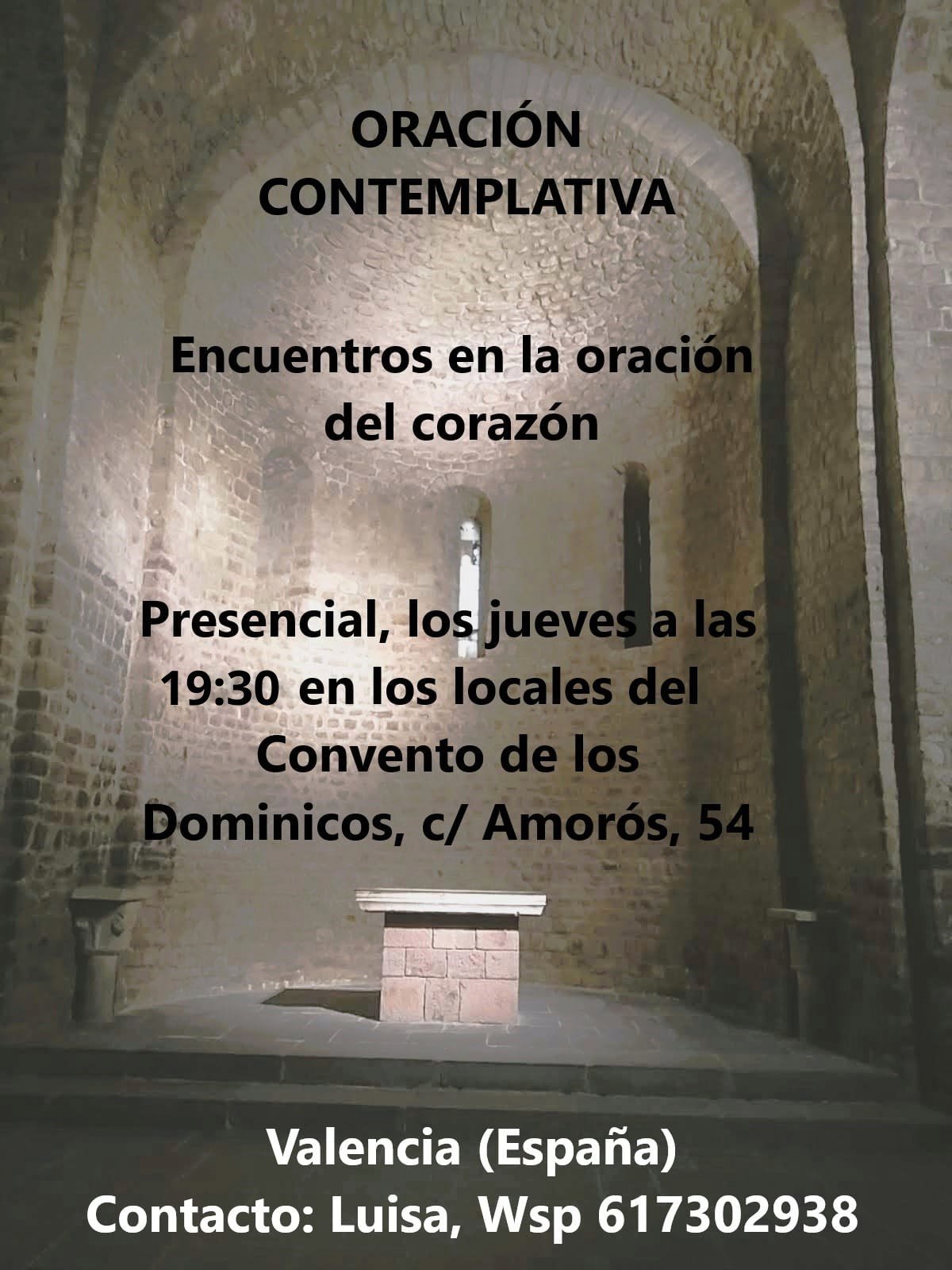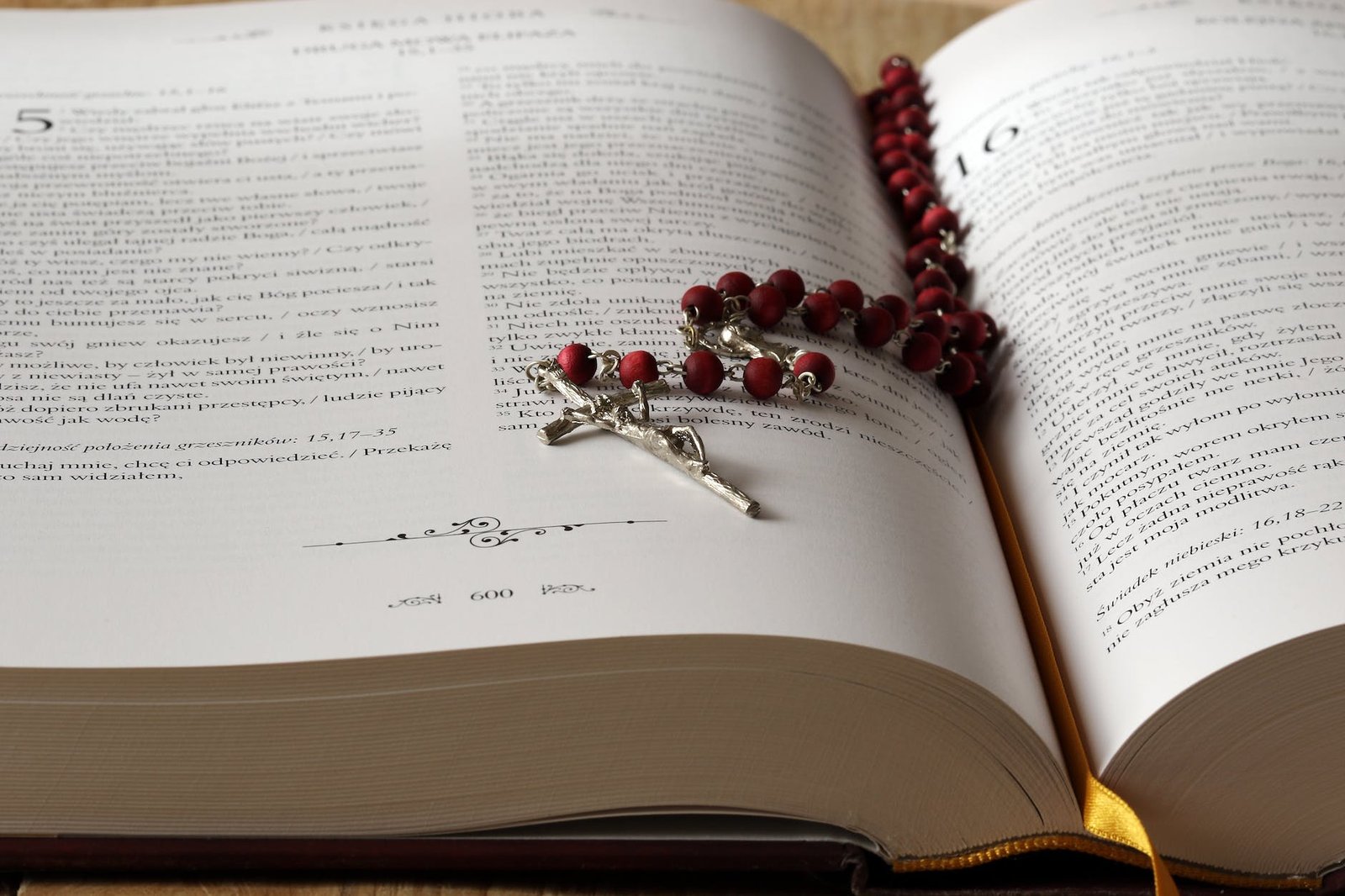El Santo Nombre
La paz del corazón
San Camilo de Lellis

No cabe un mentís más rotundo a la vieja costumbre de presentar a los santos como si ya poseyeran la santidad desde la misma cuna. Porque nadie hubiera osado decir no ya en la infancia, sino en su misma juventud, que Camilo de Lelis estaba llamado a ser un día fundador de una Orden religiosa, y venerado en los altares. Contra toda conjetura humana, la Providencia divina actuó fuerte y suavemente, y Camilo, dócil a las inspiraciones de la gracia, sorprendió a sus mismos contemporáneos, con el espectáculo maravilloso de una santidad lograda.
Notemos que tenía un carácter duro, resuelto, impetuoso. Toda su vida se hará admirar por la tenacidad con que sabe sostener sus propias ideas frente a todo y frente a todos. No otra cosa había aprendido en su propio hogar. Nada de blanduras. Su padre, don Juan de Lelis, era un militar que había corrido media Europa al servicio de las banderas y de las empresas de España. Comenzó su carrera militar a las órdenes del condestable de Borbón, en el sacco de Roma. Y pasó después a la defensa de Nápoles, al asedio de Florencia, a las batallas de Lombardía y del Piamonte. Después de combatir contra Francia, se retiró a Bucchianico, con el mando de las tropas que aseguraban la vigilancia y defensa de la costa adriática, tan amenazada entonces por los turcos. Por esos días tuvo la dicha de que su esposa le diera un hijo: Camilo. También la madre reunía cualidades de firmeza y carácter sobresalientes. Las largas ausencias del marido le habían hecho afrontar las responsabilidades del gobierno de la casa.
El nacimiento de Camilo fue un verdadero acontecimiento. Ya el día no pudo ser más señalado: era el domingo de Pentecostés y se celebraba la fiesta de San Urbano, la mayor solemnidad del pueblo, Año de 1550, proclamado año santo. La solemnidad religiosa fue particularmente notable, y cuando estaba terminando llegó la noticia del nacimiento de Camilo.
Todo el pueblo participa de la alegría que al matrimonio causa la llegada de aquel tardío hijo. Y así transcurren felices los años de su infancia. Pero el niño había heredado la sangre batalladora del padre. Ya a los diecisiete años intenta enrolarse en el ejército de Venecia, sin conseguirlo. Y cuando San Pío V convoca para una cruzada contra los turcos, el padre, ya viudo, corre junto al hijo hacia Ancona, para participar en la empresa. Pero su edad era ya muy avanzada. Unas fiebres le obligan a retirarse y antes de llegar a su hogar muere, en Saint’Elpidio a Mare, entre los brazos de su hijo.
Así vino a quedar Camilo enteramente solo sobre la tierra. Solo… y enfermo. Por aquellos mismos días empieza a sentir el dolor de una llaga que ya no le dejará nunca a lo largo de la vida, y que será para él fuente de dolorosísimos sufrimientos. Llaga misteriosa, cuya naturaleza exacta no llegaban a diagnosticar los médicos, y que influirá de manera decisiva en su vida.
Alguien le sugiere que podría curarse en Roma, en el hospital de Santiago, y allí acude sin pensar que el contacto con este hospital va a tener una influencia decisiva en su vida. A primeros de marzo de 1571 entra en la ciudad y el 7 ingresa en el hospital. Conocemos el asiento de las prendas que dejó en el guardarropa. Sólo una capa de paño negro, vieja, es la señal de una nobleza de cuna, ahora oscurecida por su angustiosa situación económica y su mala salud.
Vienen las alternativas. Primero, cuando parece curado, quedó como criado en el hospital. Parece que va a encajar allí, y así se apunta en la «Compañía de Santiago» dedicada al cuidado de los enfermos. Pero… aparece en él un terrible vicio que habría de costarle muchísimo quitar de si: el juego. Y ese vicio le puso en la calle. Por cuatro años va a ser el típico soldado, de alquiler del siglo XV: «grande, membrudo, violento, se juega la vida para después jugarse el sueldo en las tabernas, sobre las mesas sucias, o en los campamentos, sobre los viejos tambores», nos dice uno de sus biógrafos. Está presente en varias acciones de armas. Pero la suerte de aquellos soldados de alquiler era dura. Al llegar el invierno, sus capitanes les licenciaban, porque no era tiempo de guerras. De Camilo nos consta que se jugó, en una estancia suya en Roma, hasta la misma camisa. Cerca de la iglesia española de Montserrat, en una calleja frecuentada entonces por la soldadesca y llena de hosterías y casas de mala fama, se conservó durante años una hornacina con un arco, en la que un devoto había hecho pintar, de un lado, la escena del juego, y del otro, la imagen de San Camilo, con dos versos alrededor que decían:
Qui die’ Camillo sua camicia al gioco.
Ed or si adora nel medesipo loco.
(Aquí dio Camilo su camisa al juego, y aquí ahora se le adora.)
Volvió, sin embargo, a las armas, pero por poco tiempo. Después de guerrear en Túnez, desembarcaba en Palermo, y volvía de nuevo a jugarse todo lo que tenía. De retorno a Nápoles hizo voto de vestir el hábito de San Francisco si salía del peligro de una gran tempestad. Era el 28 de octubre de 1574. Pero pronto olvidó todo aquello, volvió de nuevo al juego, y se encontró enteramente miserable, reducido a tener que pedir limosna. Jamás consintió, según él nos dirá más adelante, en robar. Dios le preservó también de caer en la impureza. Por lo demás, el juego continuaba siendo su pasión, y no tuvo otro remedio que ponerse a la puerta de las iglesias a pedir limosna. Allí estaba, en Manfredonia, cuando un hombre se interesó por él y dirigió sus pasos al convento de los capuchinos, donde se estaban haciendo unas obras.
Camilo trabajó duramente como peón de la construcción. Poco a poco fue haciéndose a una vida más ordenada. Los frailes le cogieron cariño. Un buen día le enviaron a otro convento para traer provisiones. Inesperadamente, el 2 de febrero de 1575, a los veinticinco años, una luz celestial llegó a su alma. Mientras caminaba, junto al borriquillo que llevaba las provisiones, sintió la llamada de Dios, y cayó llorando sobre el suelo.
Al llegar al convento pidió el hábito. Tras algunas vacilaciones se lo consiguieron, pero el roce del mismo hábito con la pierna volvió a abrir la antigua llaga. Hubo de suspender el noviciado, y volver al hospital de Santiago, esta vez para dar el buen ejemplo de una vida de humildad y oración. De nuevo, curado al parecer, vuelve a los capuchinos. Y de nuevo la llaga le obliga a dejar el noviciado, para volver al hospital de Santiago, por tercera vez en su vida. La primera había ido como un joven desgarrado, aficionado al juego. La segunda como un novicio capuchino, ansioso sólo de vivir apartado y dedicado a la oración. Esta vez iba a ponerse por completo al servicio de los enfermos. Su vocación estaba allí.
Y a los enfermos se entregó ya de una manera definitiva, para todo el resto de su vida. Desde este mes de octubre de 1579 hasta su muerte toda su existencia transcurrirá en los hospitales, sin otro afán y otro deseo que ejercitar su ardiente caridad con los pobres enfermos.
Como es natural, no tuvo desde el primer momento idea alguna de llegar a ser fundador. Su entrega a los enfermos hizo que fuera nombrado «maestro de la casa», es decir, lo que en español diríamos mayordomo. Parece que entonces pensó en una especie de cofradía de hombres que sirvieran a los enfermos por amor de Dios. Se conservan aún los estatutos que él había diseñado, y que aparecieron hace unos años en los archivos. Incluso intentó reclutar a unos cuantos, entre el personal del hospital, que secundaran este designio suyo. Pero su intento chocó fuertemente. Hubo habladurías, reprensiones, disgustos…, y al final tuvo que salir del hospital. Es más —caso extraño—, San Felipe Neri miró con hostilidad el proyecto. San Camilo de Lelis, que siempre amó a San Felipe, no tuvo, sin embargo, el consuelo de que éste apoyara nunca sus proyectos.
Antes de salir del hospital de Santiago decidió hacerse sacerdote. Y después de haber estudiado en el célebre Colegio Romano, aunque de forma harto superficial, celebró su primera misa el 10 de junio de 1584. Tras un rápido viaje a su tierra natal, el primero de septiembre de aquel mismo año dejaba el oficio de maestro de la casa y se reunía poco después con un pequeño grupo de compañeros en la iglesia de la Virgencita de los Milagros. Le acompañaba en aquel traslado la hermosa imagen del crucifijo que un día, cuando más angustiado estaba por la incertidumbre de su porvenir, le había dicho rotundamente: «Es obra mía».
La pequeña comunidad vivía un género de vida realmente insostenible. Pronto enfermaron, pues además el sitio era insalubre a más no poder. Hubo que trasladarse primero a la calle de Botteghe Oscure, y después a una pequeña casa, junto a la iglesia de la Magdalena. Aquí es donde se inicia ya la vida de comunidad propiamente dicha. En medio de una pobreza impresionante Camilo y sus compañeros se dedican a atender a los enfermos, y consiguen, el 18 de marzo de 1586, el breve «Ex omnibus» de Sixto V con la aprobación de su género de vida, aunque no debiera mediar obligación de votos. Se trataría, por consiguiente, de una sociedad o congregación. Camilo fue elegido primer general y obtuvo poco después para él y para sus compañeros el poder llevar sobre el manteo y la sotana una cruz roja.
Desde la casita de la Magdalena los «ministros de los enfermos» iniciaron sus actividades al servicio de los enfermos.
En primer lugar, y ante todo, en los hospitales. Todos los días salían de casa en dirección al inmenso hospital del Espíritu Santo, próximo al Vaticano, donde con celo y caridad inextinguible atendían en todo a los enfermos. Hoy el hospital es para nosotros un lugar muy cuidado, donde la higiene se extrema, y donde, aun existiendo deficiencias, hay siempre un cierto cuidado en la limpieza. Aquellos eran otros tiempos. Puestos en manos de criados, las más de las veces mal pagados, con un desconocimiento casi absoluto de las leyes de la higiene, bajo el influjo de falsas ideas que impedían una ventilación racional… los hospitales, y no era excepción el mismo del Espíritu Santo a pesar de tratarse de uno de los mejores del mundo, ofrecían por lo común un espectáculo no poco repugnante a la naturaleza humana. Los biógrafos de San Camilo recogen datos macabros del abandono en que se encontraban los enfermos, de la tristísima situación en que se hallaban los que ya habían sido desahuciados, de los malos tratos que recibían todos por parte de los criados. La empresa era, por consiguiente, en muchas ocasiones, verdaderamente heroica. Personas llenas de la mejor intención no podían resistir un rato el ambiente del hospital en el que Camilo y sus religiosos pasaban, sin embargo, el día entero.
A este ministerio fundamental de los hospitales añadieron Camilo y sus hijos otros dos ministerios: el de los encarcelados, y el de los moribundos.
Esta era su vida ordinaria. Con su fundador a la cabeza, que a nadie cedía en entusiasmo y en entrega, que se reservaba para sí, como favor especialísimo, los cuidados más bajos y las tareas más penosas, aquel grupo de sacerdotes y hermanos legos dio en Roma maravillosos ejemplos de caridad y entrega a los pobres.
Pero no olvidemos que estamos en el siglo XVI. Todavía la medicina no había conseguido triunfar sobre las epidemias. De vez en cuando un terrible azote, la peste, se hacía presente en las ciudades empavorecidas al ver aparecer aquel espectro. Llenas de terror las muchedumbres, procedían de manera desatentada, con las bárbaras maneras inmortalizadas por Manzoni en Los novios. Puede decirse que todos, autoridades, nobles y pueblo, perdían la cabeza ante el desastre. A Camilo y a sus hijos les tocó hacer frente muchas veces a la peste y las epidemias. Y lo hicieron con heroísmo verdadero. Sin vacilar un momento, viendo que la muerte diezmaba sus filas, se dedicaba en jornadas agotadoras a cuidar a los apestados. Las muchas dificultades y oposiciones que encontró la obra fueron vencidas precisamente por el impresionante heroísmo que los nuevos religiosos supieron emplear al servicio de los apestados.
Ni es esto solo. Cuando en 1596 marcha un ejército a combatir en los campos de Hungría, Camilo recibe del Romano Pontífice el encargo de organizar la asistencia sanitaria. Y allí van, con los soldados, los ministros de los enfermos llevando su cruz roja, como anticipo de la que siglos después habría de ondear en los campos de batalla. También allí los camilos hicieron prodigios de heroísmo y de caridad.
Este era el panorama de la Orden naciente. Poco a poco había ido arraigándose y extendiéndose. Primero a Nápoles, después a Milán, más tarde a Génova…, poco a poco fue extendiéndose por toda la península italiana y por las islas. Fracasó, en cambio, con gran pena del fundador, su intento de salir de Italia hacia Francia y España.
Pero el crecimiento trajo también sus dificultades. Uno de los episodios más dolorosos de toda la vida del fundador. San Camilo, que amaba a los hospitales, que desde el primer momento había mantenido que allí estaba la auténtica casa religiosa de sus hijos, llegó a aceptar en alguna ocasión hacerse cargo por completo de todo el régimen de los mismos. Ya no se trataba de la asistencia espiritual a los enfermos, ni siquiera de salir de la propia casa para ir a atender con los cuidados materiales a los mismos. Se trataba de instalarse en los hospitales y vivir única y exclusivamente para ellos, de tal manera que todo, desde la administración hasta el cuidado espiritual, desde las tareas más bajas hasta las más delicadas, estuvieran en manos de los que por eso se llamaban «ministros de los enfermos».
Y estalló el conflicto. No podemos contarlo aquí con detalle. Tuvo enfrente San Camilo no sólo a gentes de fuera, prelados incluso, sino también a religiosos que con él habían convivido desde los primeros tiempos y que venían gozando de toda su confianza.
San Camilo, que había recibido una instrucción muy elemental, que no era hombre de ideas abstractas y de grandes conceptos, tenía, sin embargo, unas cuantas ideas evangélicas, firmes y claras, enteramente asimiladas, y las defendió con todas sus fuerzas. Sin una vacilación, contra todo y contra todos, con una resolución y firmeza absolutas, mantuvo sus ideas y consiguió sacarlas a flote. No podía transigir con algo que había sido el ideal de toda su vida.
Durante la lucha dejó el generalato. Pero en manera alguna renunció a lo que era irrenunciable: su cualidad de fundador. El había tenido la inspiración de Dios, y él habría de cuidar, mientras viviera, de que esa inspiración se realizase. Y así lo hizo. Con toda humildad, pero con firmeza, consiguió que las cosas se arreglaran y que la primitiva idea se reafirmase y llegara a consolidarse. Después, pudo ya morir contento.
Nada más sencillo y al mismo tiempo más encantador que la ascética camiliana. Ninguna complicación. Se establece un principio: en el Evangelio el Señor nos muestra al prójimo como imagen suya, y anuncia que en el juicio final premiará como hecho a Él mismo lo que se haya hecho a los pobres. En consecuencia, hay que servir a los pobres sin poner límite alguno. El mismo sacerdocio no ha de ser obstáculo para que quien lo ha recibido cure las llagas, lave los pies, haga los servicios más humildes a quien se encuentra enfermo.
A esto se añade otro principio también elemental, pero riquísimo en consecuencias: la suerte eterna del hombre se decide en la hora de su muerte. Por consiguiente, cuanto se haga por acompañarle y atenderle espiritualmente en esa hora decisiva será poco. Otros ministerios podrán exceder a éste en determinados aspectos. Pero siempre el cuidado de los moribundos, de los agonizantes, tendrá esta característica de ser decisivo. Porque, como dice el viejo aforismo, tantas veces repetido por los Santos Padres, «del lado que caiga el árbol, de aquél quedará para siempre».
Apoyándose en estos dos principios tan sencillos, la vida de San Camilo fue una entrega absoluta, sin límite, heroica, a los enfermos. No terminaríamos nunca si quisiéramos recoger las anécdotas maravillosas que de él nos conservaron los procesos de canonización. Baste decir que durante toda su vida sirvió de admiración a cuantos estuvieron en contacto con él. Enfermo, con la úlcera de la pierna siempre abierta, con una hernia, con dos furúnculos, que le causaban un verdadero suplicio, con un estómago, debilísimo…, Camilo pasaba largas horas en el hospital cuidando a los enfermos, sin dormir apenas, con un régimen alimenticio que apenas bastaría para no morirse literalmente de hambre.
Había llegado la hora de volar al cielo, «su patria», como le gustaba llamarle. Después de recorrer las diversas casas del instituto regresó Roma, a su queridísima casita de la Magdalena. Allí hubo de quedar en cama, con una nostalgia constante e intensísima de su querido hospital del Espíritu Santo. Cuando el tiempo mejoró y el médico le permitió salir un poco, para tomar el aire y el sol, se dio la paradoja de que el enfermo se dirigiera… precisamente al hospital, para respirar aquel aire viciado. Los religiosos que le acompañaban nos cuentan cómo se transformó su rostro cuando al pasar el puente sobre el Tíber divisó el hospital. Y el emocionante plebiscito de cariño y entusiasmo que suscitó entre los enfermos su presencia. Lloraban todos viéndole pasar entre las camas despidiéndose de aquellos enfermos a los que tanto había querido.
Lejos de sus queridos enfermos, pero en medio de ellos constantemente en espíritu, pasó los últimos días de su existencia. La noche del domingo 13 al lunes 14 de julio de 1614 fue una vigilia preagónica, lenta, dolorosa. Por fin, a las nueve y media de la noche de aquel lunes 16 de julio, en el momento en que el sacerdote recitaba la hermosa invocación Mitis, atque festivus, Christi Iesu tibi aspectus appareat, «el humilde y alegre rostro de Jesucristo te aparezca», Camilo sonrió suavemente y exhaló su último suspiro. Contaba sesenta y cuatro años bien cumplidos.
Inmediatamente corrió la noticia por la Ciudad Eterna del fallecimiento. La multitud acudió presurosa, hasta el punto de hacer necesaria la intervención de la fuerza pública para organizar el desfile. Algún malintencionado dio una torcida versión de esto último al cardenal vicario. Este ordenó a los padres que sepultaran el cuerpo de Camilo de noche «sin lápida ni inscripción». Así lo hicieron, y por el momento pareció que su figura iba a pasar al olvido. Pero no ocurrió esto. El pueblo continuó encomendándose a él. Y su fama de santidad fue extendiéndose cada vez más. Ante la insistencia de los fieles, Paulo V accedió a que se le enterrase normalmente, y no se impidiera a los fieles que se encomendaran a él.
El 13 de abril de 1617 el general de la Orden pedía que comenzaran el examen de los testigos sobre su fama de santidad. Fue beatificado el 2 de febrero de 1742 por Benedicto XIV y canonizado por el mismo Papa el 29 de junio de 1746. Un decreto de la Congregación de Ritos de 15 de diciembre de 1762 ofreció a la Iglesia universal su oficio con misa propia. León XIII le declaró en 1886 patrono en todo el universo, juntamente con San Juan de Dios, de los enfermos y de los hospitales. Y en 1930 Pío XI le proclamó patrono del personal de los hospitales, juntamente también con San Juan de Dios.
La Orden de los Ministros de los enfermos por él fundada llegó a ser suprimida en 1810. Pero resurgió con nueva fuerza y hoy cuenta con unos mil trescientos miembros extendidos por todo el mundo.
LAMBERTO DE ECHEVERRÍA
Extraído de Mercabá
Vinculos relacionados:
Orden de los Ministros de los Enfermos