El Santo Nombre
La paz del corazón
El Nombre de Jesús y el Padre.

«Quién me ha visto ha visto al Padre» (Juan 14, 9).
Nuestra lectura del Evangelio será superficial mientras veamos solamente un mensaje dirigido a los hombres o una vida enfocada hacia ellos. El verdadero corazón del Evangelio es la relación de Jesús con el Padre. El secreto del Evangelio es Jesús que se entrega al Padre. Este es el misterio fundamental de la vida de nuestro Señor. La invocación del Nombre de Jesús puede darnos una participación real en este misterio, aunque débil y pasajera.
«Al principio existía la Palabra» (Juan 1,1).
La persona de Jesús es la palabra viviente que el padre pronuncia eternamente. Por una especial dispensación divina, el Nombre de Jesús ha sido escogido para significar la palabra viviente que el Padre pronuncia; por tanto, podemos afirmar que este nombre comparte un cierto grado esta acción eterna del Padre. De una manera un poco «antropomórfica»-fácilmente corregible-, podríamos afirmar que el nombre de Jesús es la única palabra humana que el Padre pronuncia eternamente. El Padre engendra externamente su Palabra. Al engendrarla, se da eternamente Él mismo.
Si intentamos llegar al Padre a través de la invocación del nombre de Jesús, primeramente, cuando pronunciamos el Nombre, hemos de contemplar a Jesús como objeto del amor y de la donación personal del Padre; en nuestra pobre condición, hemos de sentir como se vierten sobre el Hijo este amor y este don. Ya hemos visto como la paloma se posaba sobre el sobre Él; ahora sólo nos queda escuchar la voz del Padre que declara: «Tú eres mi Hijo, el amado, en ti tengo puesta mi complacencia» (Lucas 3, 22).
Ahora debemos entrar humildemente en la conciencia filial de Jesús. Tras hallar en la palabra «Jesús» la voz del Padre que dice «mi Hijo», hemos de encontrar también al Hijo que dice «mi Padre». Jesús no tiene otra meta que la de darnos a conocer al Padre y ser su Palabra. Todas sus acciones han sido, en su vida terrena, actos de perfecta obediencia al Padre: «mi alimento es hacer la voluntad de quien me ha enviado» (Juan 4, 34); la muerte sacrificial de Jesús no solo satisfizo la exigencia suprema del amor divino -del cual el Padre es la fuente-: «nadie tiene un amor más grande que el que da su vida » (Juan 15,13); no sólo los actos de Jesús, sino toda su manera de ser, fueron la perfecta expresión del Padre; Jesús es el «resplandor de su gloria y la imprenta de su sustancia» (He 1,3).
La Palabra está «orientada hacia Dios» (Juan 1,1) -la traducción «con Dios» no es precisa-. Es esta orientación eterna del Hijo hacia el Padre, su eterno girarse hacia Él, lo que hemos de experimentar en el Nombre de Jesús. En el santo Nombre hay algo más que esté «girarse» hacia el Padre; cuando decimos «Jesús», en cierta manera nos unimos al Padre y al Hijo podemos llevar a termino y hacer nuestra su unidad. En el momento en que pronunciamos el santo Nombre, Jesús nos dice lo que dijo a Felipe: «No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí?… Creedme, Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí » (Juan 14,10.11).
Extracto:
Un Monje de la Iglesia de Oriente.
LA INVOCACIÓN DEL NOMBRE DE JESÚS. Publicaciones de l’Abadia de Montserrat Barcelona 1990 p. 43s


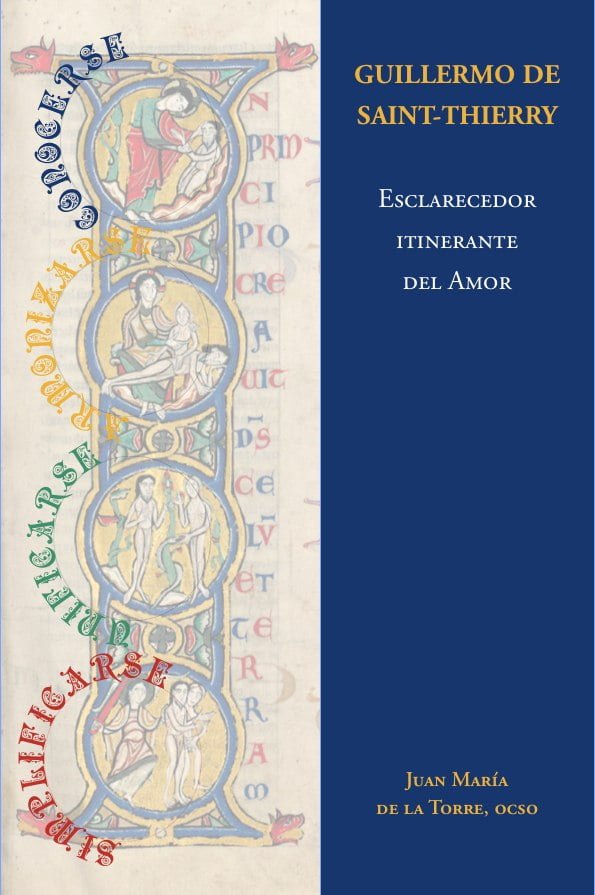

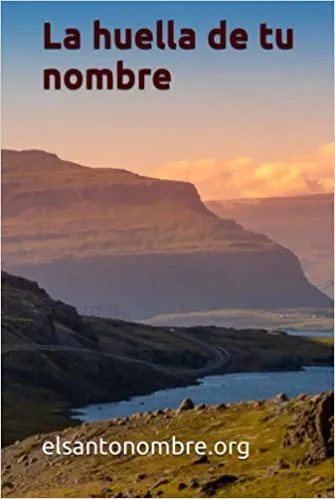
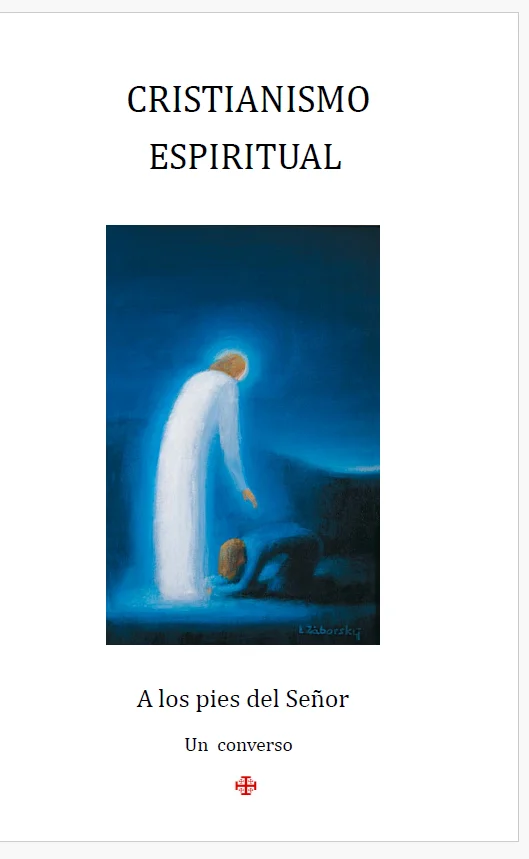

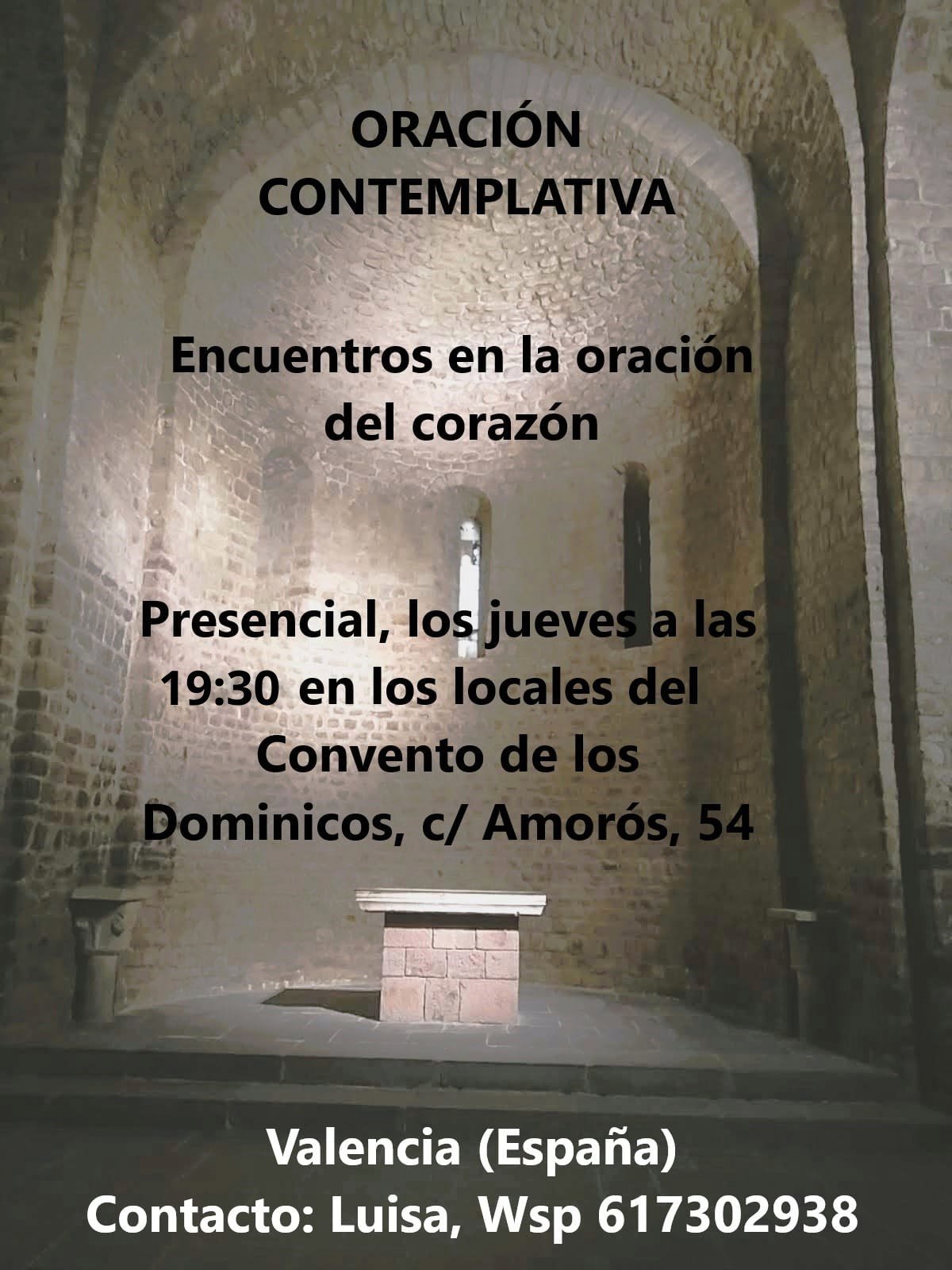




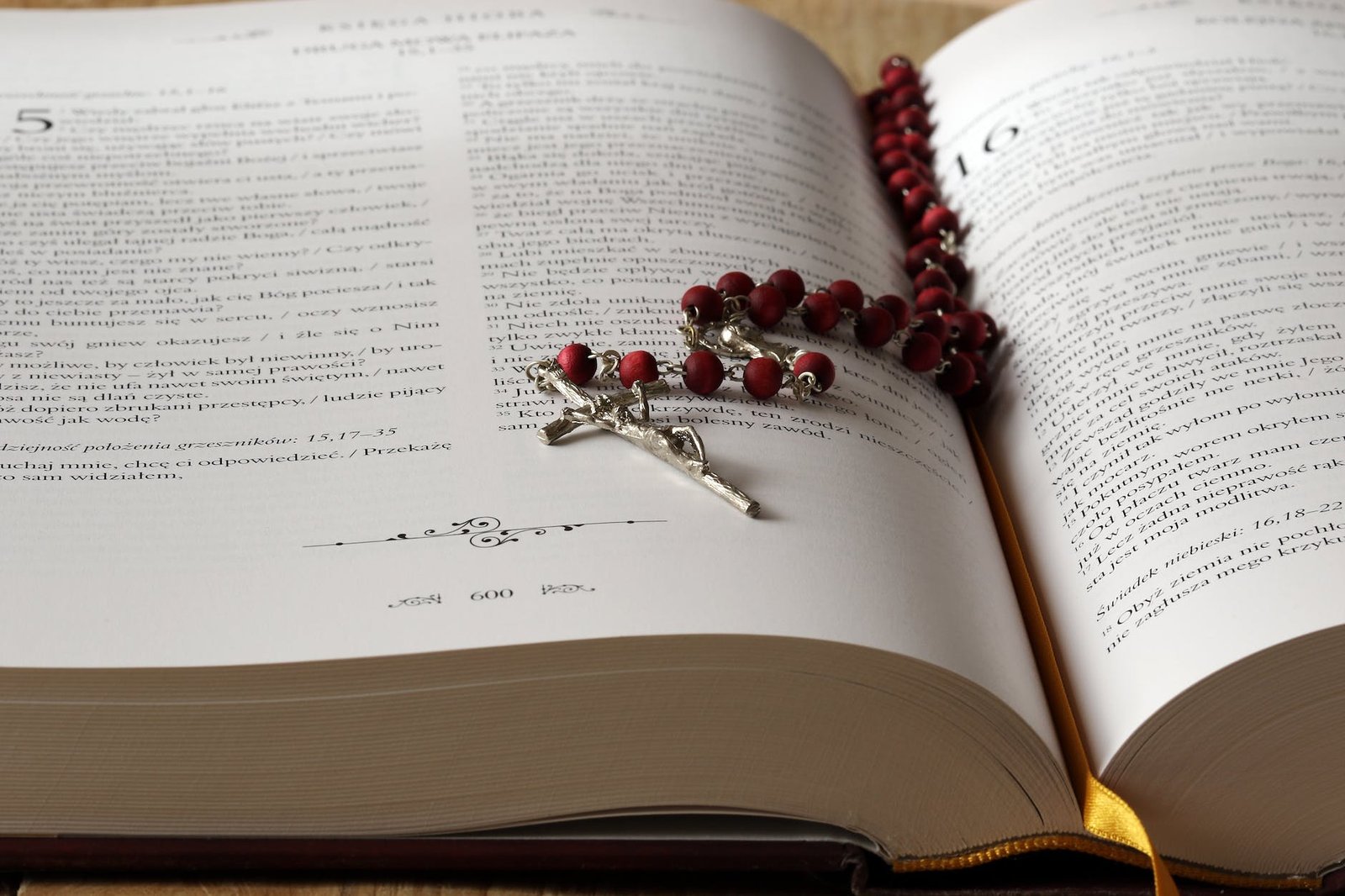

Bonito, pero totalmente distorsionado falta indagar más sobre todo el nombre de Dios en el antiguo pacto el Yo soy el eterno este será mi nombre por siempre de generación en generación.
Etc etc
Hola. Me parece interesante el dato y creo que la oración de Jesus, nos introduce de alguna manera, en esa relación tan profunda.
Reblogueó esto en Laus Deo.
Bello texto, muchas gracias.
Aquí comunidad contemplativa (Argentina). Saludos a todos.