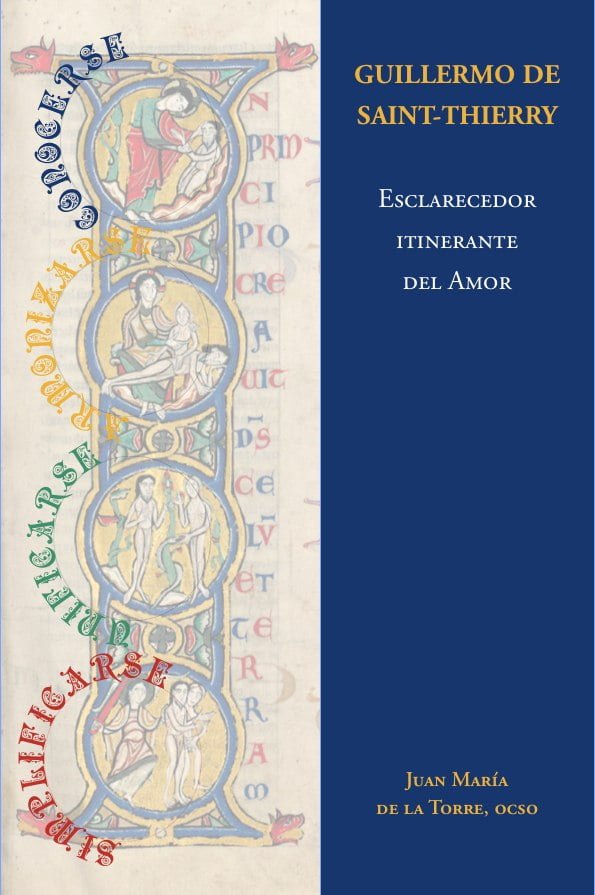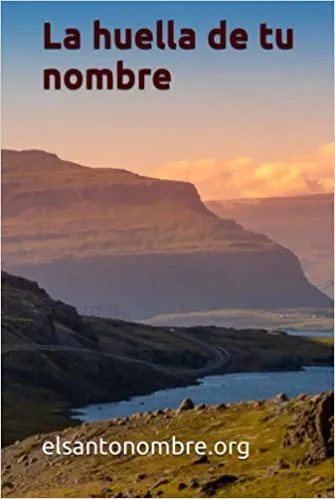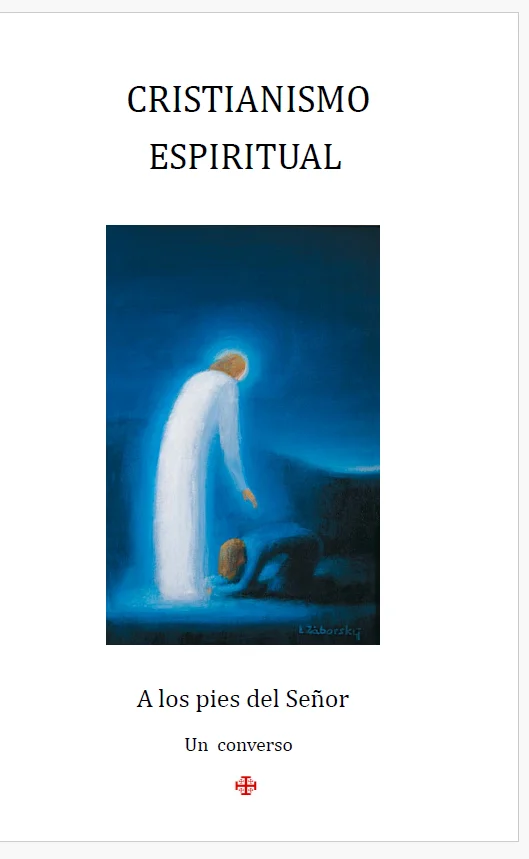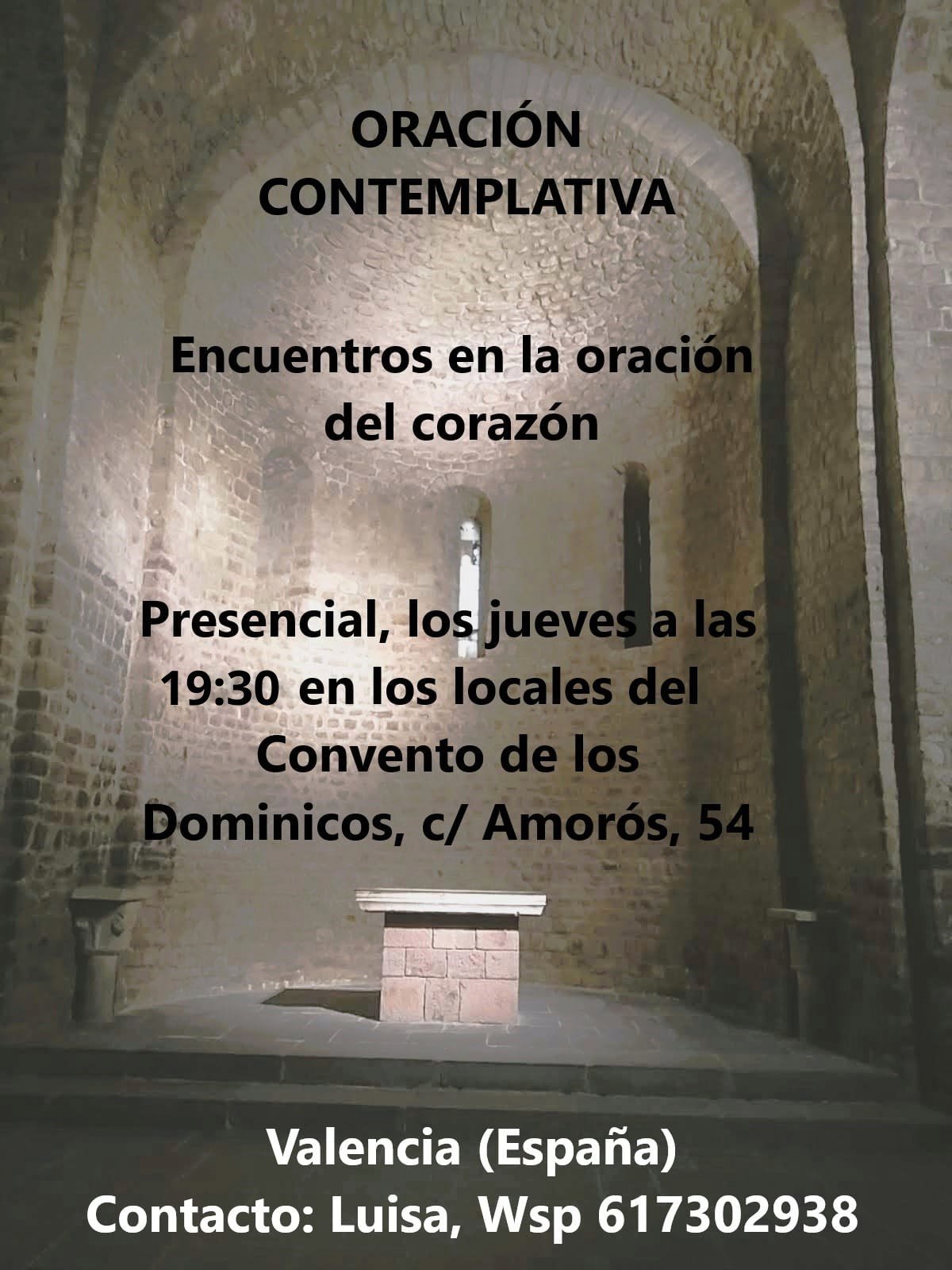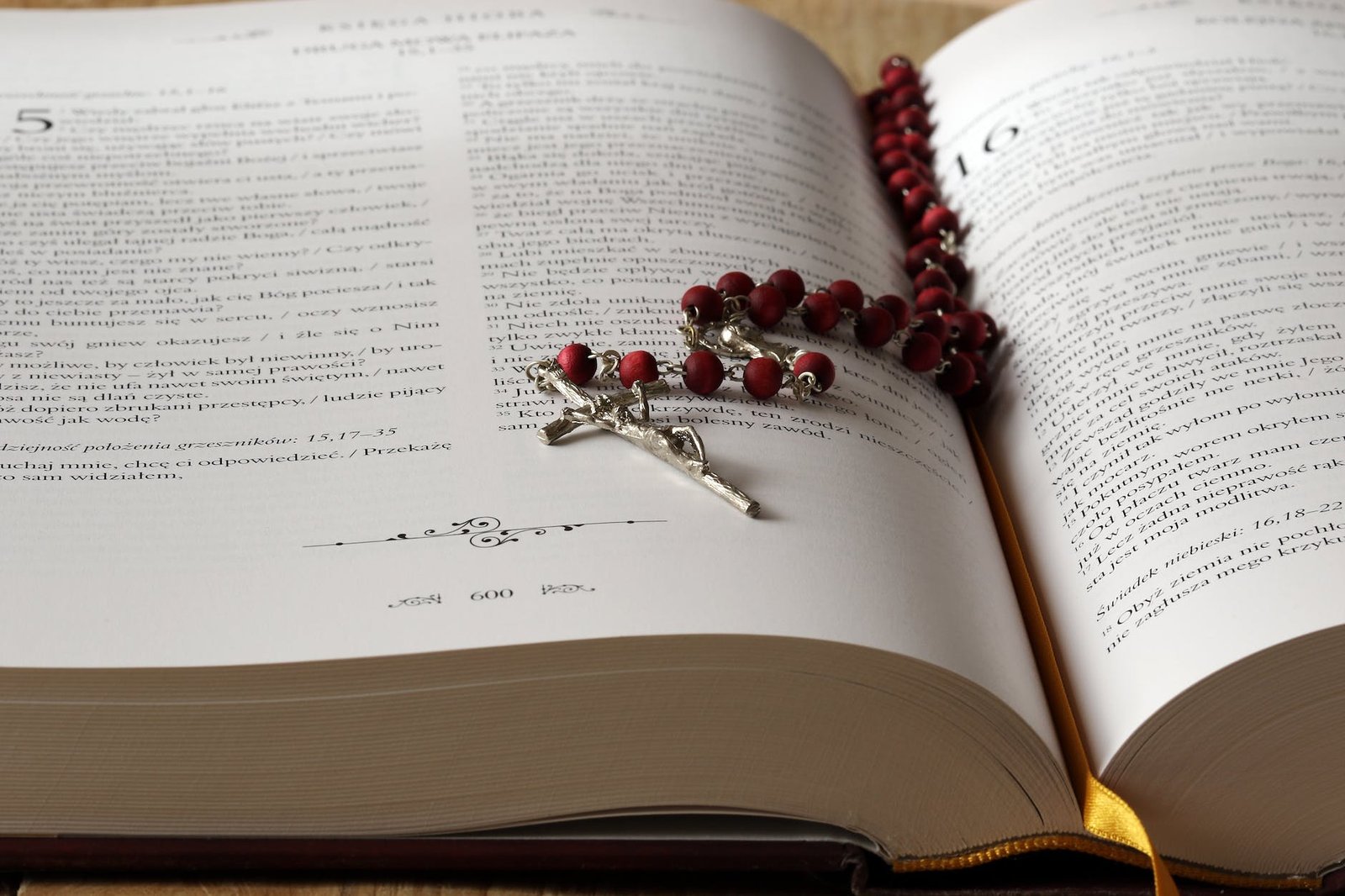El Santo Nombre
La paz del corazón
Primer contacto
Lo conocí a raíz de un inconveniente familiar. Pariente entre mis parientes, en casa se lo mencionaba muy de tanto en tanto y no con buen talante. Al parecer era excéntrico, con tendencia al aislamiento y según alguna opinión padecía de «delirios místicos». Se había hecho religioso desde muy joven despreciando un futuro prometedor en la cátedra de filosofía a la cual por entonces asistía.
Quiso Dios a través de los acontecimientos regalarme la ocasión de conocerlo. Obligado a llevarle una encomienda familiar manejé buen rato a unos 100 kilómetros de mi ciudad, hacia una zona montañosa granítica y mayormente agreste. Su cabaña se hallaba en un claro del único bosque en la región. Como una mancha verde gris caída del cielo, las coníferas abundantes parecían fuera de lugar en esa inmensidad de roca.
Apenas verlo desde la distancia me produjo alegría y a medida que me acercaba se iban disipando los temores y prevenciones familiares. Estaba acomodando leña en un hermoso montón simétrico a un costado de la puerta de entrada. ¿Habéis tenido a veces «recuerdos del futuro»? Yo lo viví en ese instante. Cuando conocí a Serafín de Sarov a través de algún libro o imagen unos años después, me di cuenta que a ese santo me hizo acordar. ¿Cómo puede ser – diréis – si aún no conocía yo al monje ruso? Pues ahí lo tenéis, eso es un «recuerdo del futuro».
Pero al saludarlo y recibir su sonrisa la alegría trocó en paz. Estar con él me volvía una persona serena y así fue hasta su último día. Esta tranquilidad no tenía motivo a la vista. Podría decir que emanaba de él si se me forzara a explicar lo que ocurría. Intento describir aquellos hechos del pasado, pero sin poder evitarlo lo hago desde mi presente, sabiendo todo lo que después supe y habiendo conversado como lo hicimos durante tantas horas en tantos años.
Creo que la paz que sentía en su presencia provenía de su ausencia total de juicio. No de su sano juicio que estaba muy presente sino de la condena. Él no me juzgaba, dijera yo lo que dijera o hiciera lo que hiciera no adhería ni rechazaba, permanecía en actitud de acogida, de recepción abierta. En el budismo le dicen ecuanimidad, entre nosotros… santa indiferencia. Con el tiempo pude ver que su tranquilidad provenía de la ausencia de temor. Necesitaba muy pocas cosas para vivir y eso también le permitía el descanso.
Mientras él revisaba lo que le había llevado y escribía una carta de respuesta, permanecí en silencio, medio arrobado por el canto de las aves. Los rayos del sol pasando entre las agujas de los pinos daban a la escena cierta poesía. Faltaba mucho tiempo entonces, para que yo me diera cuenta, que no eran los sonidos ni la visión ni su acogedora presencia lo que provocaba el gozo que sentía.
Textos propios del blog
Noche oscura, crisis existencial o depresión