El Santo Nombre
La paz del corazón
San Francisco de Asís por Joergensen
Prólogo: Johannes Joergensen, historiador y poeta de San Francisco
por Teodoro de Wyzewa y Francesc Gamissans, o.f.m.
Entre las más prestigiosas biografías de san Francisco de Asís escritas a finales del siglo XIX y principios del XX -cuando se produce un renacer del estudio de las fuentes franciscanas, propiciado por Paul Sabatier y el centro franciscano de Quaracchi (Italia)-, destaca la que escribió el danés Johannes Joergensen. Aquí vamos a ofrecer un perfil de la vida y personalidad del autor, tomado mayormente del P. Pavez, y, tomada del P. Gamissans, una breve presentación de la excelente biografía: San Francisco de Asís. Su vida y su obra.
I. Perfil biográfico
Johannes Joergensen nació de una familia protestante de marinos en Svendborg, isla de Fionía (Dinamarca), el 6 de noviembre de 1866.
A la edad de 16 años se trasladó a Copenhague con objeto de dar comienzo a sus estudios universitarios. En el mundo del pensamiento ardía por entonces la fiebre del positivismo y el darwinismo que invadieron el saber humano en el último tercio del siglo XIX. Surgieron del poderoso avance de las ciencias experimentales y empíricas, y llevan en su esencia la negación de todo lo no verificable o de sentido trascendente.
Después de cursar, con extraordinario lucimiento, las Humanidades en la Universidad de Copenhague, a los veinte años de su edad se entregó con ardor al estudio de las ciencias naturales y al examen de los más recientes problemas de la zoología comparada, adquiriendo cuantioso caudal de doctrina positivista que muy pronto hizo servir a la causa materialista, darwinista y anticristiana, cuyas huestes dirigía en los países escandinavos el profesor Georges Brandes. Poco tardó en llegar a ser uno de los jefes principales de este movimiento, agrupándose en torno suyo una verdadera falange de universitarios que saludaban con férvido entusiasmo cada escrito del joven maestro. El mismo Dr. Brandes le felicitó muchas veces por el valioso contingente que le aportaba, consagrándose todo entero al triunfo de sus ideales.
Sin embargo, no fue mucho el tiempo que el ardoroso polemista duró en la brecha. Su inteligencia era demasiado clara, y bastante sano su corazón para que no viera lo falso y peligroso del sistema a que había empezado a servir con tan generosas convicciones, dignas de más noble objeto y empleo. Al cabo de un año de rudo combatir comenzó a cejar en la demanda y acabó por condenarse al silencio y entregarse a nuevos y más profundos estudios, emprendiendo viaje científico y artístico por Alemania e Italia y dejando a sus compañeros de lucha en la más ansiosa expectación.
Cuando regresó a su patria anunció que iba a publicar sus impresiones de turista en un libro, que apareció en los primeros meses de 1895 con el título de El libro de viaje, y en el que, a vueltas de algunas descripciones pintorescas en que daba libre vuelo a su fantasía de poeta, el entusiasta defensor de las teorías brandesianas se deshacía en alabanzas de la hermosura, grandeza y santidad de la religión católica.
Empezaba por describir las principales etapas de su excursión. Entrando en Alemania, en vez de irse a las grandes capitales de estilo moderno, de costumbres refinadas, prefirió visitar las pequeñas ciudades, donde más intacta y virgen se conserva el alma alemana de otros tiempos. Detúvose en Nuremberg, admirando las obras artísticas medievales en que abundan los monumentos de aquella ciudad, especialmente las iglesias y el museo Germánico. Las imágenes de la Virgen sobre todo le cautivaron el alma, haciéndole concebir vehementes sospechas contra el valer y excelencia de aquella «cultura» que él tanto se había afanado por elogiar y propagar. Luego llamó su atención la dulzura y cristiana ingenuidad de las costumbres bávaras, tan opuestas a las del mundo materialista en que él se había educado y de que iba hastiándose cada día más.
De Nuremberg pasó a Rothemburgo, la más castiza de las ciudades alemanas, donde recibió análogas impresiones estéticas y morales que en la estación precedente, pareciéndole cada vez más cierto que aquella vida, a un tiempo mismo intensa y modesta, en todo conforme con la tradición antigua, era el verdadero ideal de su propia vida. Saliendo de Rothemburgo se fue a visitar a un pintor amigo suyo, que se ocupaba en decorar los muros de la famosa abadía benedictina de Beuron, donde se le ofreció por primera vez ocasión de contemplar de cerca la vida monacal, que no conocía más que de oídas y al través de relatos de enemigos apasionados. Allí le embistió tenazmente la idea de que esa vida monástica, contra la cual había alimentado tan siniestros prejuicios, no era menos noble y digna de respeto que la que hacía la dorada juventud de Copenhague alrededor de la cátedra del Dr. Brandes, y de que la decantada «cultura moderna» no era ya condición tan indispensable, como él se había figurado, al bienestar de los individuos y de los pueblos.
Por fin salió de Alemania y entró en Italia y, consecuente con su sistema de evitar el bullicio de las grandes ciudades, se dirigió a Asís, la ciudad de los recuerdos santos, de las tradiciones sencillas y puras, donde hasta las piedras hablan al viajero de alma ingenua y soñadora el lenguaje de la poesía y del heroísmo cristiano en su más alto grado. Poco a poco la asidua lectura de los Fioretti (Florecillas) y de la Leyenda dorada, el grandioso espectáculo de las ceremonias del culto católico, el trato constante y fraternal de los religiosos franciscanos le fueron revelando y ratificando la pureza y legitimidad del ideal moral por él entrevisto en Nuremberg y en Rothemburgo.
Hallóse un 1 de agosto en el «perdón» de Santa María de los Ángeles (Indulgencia de la Porciúncula), donde le sucedió un caso extraño, y fue que, mientras una muchedumbre de peregrinos oraba y entonaba cánticos piadosos ante el ara del perdón, observó que un grupo de extranjeros que ocupaban una de las tribunas de la gran basílica estaban riéndose despreciativamente de la devoción de aquellas buenas gentes y glosándola a simples efectos de la ignorancia y del atraso. El joven viajero miró con repugnancia el acto incivil de aquellos civilizados, y todas sus simpatías se fueron tras los devotos ganadores de «la indulgencia», y él mismo acabó por acompañarlos, cayendo de rodillas, casi sin advertirlo, ante el altar de la capilla de la Porciúncula, de donde a poco se levantó avergonzado y salió de la Iglesia. «Pero -son sus propias palabras- salió llevándose la íntima persuasión de que también él acababa de recibir allí algo así como un perdón de San Francisco».
Se volvió a la ciudad y, a medida que iba divisando las torres y techos, y la imponente arcada que circunda el sacro convento, y el campanario que se yergue sobre la triple iglesia de Cimabue y de Giotto, más claro iba viendo que nunca en su vida había entrado en su alma tamaño caudal de gozo y de pura felicidad.
Así y todo, no creía aún. Con todas las emociones católicas de Asís y las emociones poético-históricas de Nuremberg y Rothemburgo, no lograba aún triunfar de su pertinaz escepticismo. Su imaginación era presa de las nuevas maravillas que ante ella se desplegaban; su razón se inclinaba ante la evidencia de la inanidad de sus dudas y de sus certidumbres; pero el reacio era su corazón, que persistía negándose a abrazar las nuevas ideas religiosas: extraño drama interno, que él describía con absoluta sinceridad y con manifiesta e irresistible simpatía hacia las cosas y personas que había tratado en su viaje, pero que él no veía sino como a través de misterioso velo, pugnando inútilmente por acercarse a ellas y entrar en su dichosa compañía.
Por fin, un día de 1898, su propia continua reflexión sobre su conciencia le reveló la verdadera causa que le separaba de la fe cristiana: su aversión al milagro, que él mismo se esforzaba por mantener y fomentar. Observó que había en él una formal voluntad de no creer y de apoyar con positivos argumentos su propia incredulidad. No había tal lucha entre la luz y la justicia de una parte, y de otra los dogmas absurdos y opresores de la religión. No. Todo esto vio claro que no era más que un montón informe de fútiles pretextos a que él recurría para cohonestar su aversión a las verdades eternas. El paso al catolicismo tuvo lugar en Copenhague a finales del año 1898, cumplidos sus 30 años. Viviría luego algo más de otros sesenta.
J. Joergensen estaba verdadera y definitivamente convertido al catolicismo. Al año siguiente creyó que debía explicar a sus antiguos compañeros de lucha antirreligiosa los motivos de su conversión, lo que hizo en forma de respuesta a los reproches de un amigo, en un breve escrito que intituló La mentira de la vida y la verdad de la vida. «Vosotros creéis -decía a los materialistas daneses- que vais buscando la verdad, la felicidad, la libertad; pero esos no son más que pretextos para excusaros de examinar con seriedad el problema de vuestra vida. Yo también he corrido tras estos objetos con más febril ansiedad y perseverancia que vosotros, sin parar un momento hasta encontrarlos, y no los encontré nunca hasta el día en que me arrojé en los brazos de la fe cristiana».
De más está advertir que no por haber renunciado Joergensen a sus antiguas ideas, dio también de mano a su profesión de hombre de letras: la prosiguió con más ardor que antes. Apenas convertido publicó un interesante estudio histórico-estético sobre la abadía de Beuron y una colección de Parábolas, que es acaso su obra poética más pura y acabada. Otras son: El último día, Los enemigos del infierno, El fuego eterno, Eva (novela), etc., etc.; pero ninguna de estas iguala en bellezas literarias ni en tesoros de descripción pintoresca a su hermoso libro de las Peregrinaciones franciscanas, superior, por la delicadeza y profundidad del sentimiento religioso, al Libro de viaje.
El ex-compañero de luchas de Mr. Brandes, traído a la fe cristiana por el espectáculo de las ceremonias franciscanas de Asís y la lectura de los antiguos biógrafos de san Francisco, volvió de nuevo a Italia a visitar todos los lugares que conservan vestigios y memorias del gran Patriarca, el santo favorito de su devoción y amor; y las impresiones de este viaje son las que nos describe en sus Peregrinaciones con ese estilo suyo sobrio, delicado, lleno de unción a la vez científica y piadosa.
Pero este libro de las Peregrinaciones no era más que una introducción a otro de más aliento y de mayores proporciones, en que el joven converso iba a derramar a manos llenas los tesoros de su erudición, discernimiento histórico, exquisita poesía y, más que todo eso, de su devoción filial al Santo bendito de sus más íntimos amores, el Seráfico Patriarca de los pobres, a cuya especial intercesión él atribuía el haber dado con la luz y la felicidad después de larga noche de dudas y de falsa cultura. Este libro es: San Francisco de Asís. Su vida y su obra.
Johannes Joergensen murió en su ciudad natal, Svendborg, el 29 de mayo de 1956. Fue voluntad suya morir donde nació; que sus huesos volviesen a Dinamarca; que reposaran en la tierra de su linaje. El nonagenario escritor y poeta, si tuvo cuna protestante, vida azarosa luego y conversión sincera después, descansa ahora en paz en tumba católica.
II. La biografía «San Francisco de Asís»
Pensador, historiador, escritor y periodista, J. Joergensen era de natural romántico y sentimental, poeta inspirado y muy leído. En todas sus obras hagiográficas armoniza la poesía con la verdad histórica. Así lo lleva a cabo en las biografías de santa Catalina de Siena, Don Bosco, Charles de Foucauld, santa Brígida y otras. Por lo que se refiere a San Francisco de Asís, hay que añadir su especial devoción al santo, quien, a su juicio, «fue también un poeta y un converso».
1. Características de la obra
El libro sobre el Pobrecillo de Asís de J. Joergensen salió en original danés y en Copenhague el año 1907. Fue inmediatamente traducido a varias lenguas; en castellano gozamos de dos versiones distintas: la de R. M. Tenreiro (Madrid 1925, 3.ª ed.), y la de A. Pavez (Santiago de Chile 1913; Buenos Aires 1945); en nuestro trabajo citamos esta última por considerarla más lograda. Precede una larga introducción y una concienzuda investigación (no incluida en las traducciones al castellano) sobre las fuentes franciscanas como habían hecho ya Paul Sabatier y los acreditados historiadores franciscanos de Quaracchi, con quienes mantuvo una sincera amistad. Estudia con suma detención el enorme cuerpo documental, compulsado en archivos y bibliotecas. En estas fuentes de información apoya su relato histórico, que lleva a cabo mediante los métodos modernos de crítica interna y externa, como quien aspira a que se le dé fe en lo que afirma y sostiene.
Raoul Manselli, investigador de primera fila, escribe: «La prueba más álgida de amor a Francisco y a Asís la dio Johannes Joergensen, uno de los líricos más grandes de la literatura danesa, cuando quiso dedicarse a historias del Medievo, a fuentes, a herejes y estudiosos, para aproximarse más al santo, al que le acercó sobre todo su condición de cristiano y alma de poeta». Se entregó con tesón y humildad a la elaboración de la biografía del Pobrecillo de Asís con plena conciencia de la dificultad que entrañaba.
En la Introducción del libro sitúa a san Francisco en el marco de su tiempo, describiendo el escenario y entorno político, civil y religioso de la época y los pueblos en los cuales el santo desenvolvió su fecunda acción apostólica. Lo que sin duda hace más amable su obra es el caudal de sentido poético de que se halla impregnado su espíritu cuando narra hechos concretos. No podía ser de otro modo tratándose del Pobrecillo de Asís que, si no fue un poeta académico, lo fue en los actos de su vida y en aquel simpático y penetrante amor a la naturaleza. Joergensen articula armónicamente los hechos en doble clave, histórica rigurosa y estilo lírico, dado que de otra manera sería mutilar dos veces al Creador. «Lo bello es el resplandor de lo verdadero», filosofaba Platón, y Joergensen lo entiende así cuando lo describe en su San Francisco, y lo siente incluso en sí mismo y en todos sus libros.
2. Parangón entre Johannes Joergensen y Paul Sabatier
Es interesante hilvanar un parangón entre Johannes Joergensen, católico, y Paul Sabatier, protestante. Sabatier conquistó fama mundial por su Vie de Saint François d’Assise. Se le considera como uno de los pioneros en el descubrimiento y estudio crítico-interpretativo de las fuentes franciscanas durante aquella época. Incrementó sus estudios con otras obras y trabajos, especialmente con la edición de textos franciscanos primitivos e inéditos.
Joergensen fue contemporáneo de Sabatier y ambos fueron amigos personales. Son considerados como dos polos de atracción, con influjos diversos. Manselli asevera que la mayoría de los biógrafos posteriores a Sabatier y Joergensen, «no pueden sustraerse del círculo mágico de los dos».
Si bien eran amigos, difieren substancialmente en la interpretación de hechos importantes de la vida de san Francisco. Veamos algunos.
El biógrafo danés acentúa la humanidad del Pobrecillo de Asís. Quizás no se detiene del todo en la experiencia mística del santo, debido a que no poseía una preparación teológica cabal. Se concentra más en valorar el alma poética del que fue trovador de Asís. Cierto que algunas páginas llegan al límite extremo, más allá del cual la historia corre el riesgo de convertirse en novela, pero cabe no señalar lagunas de calibre ni una predisposición intencionada cuando distingue la simple leyenda de la rigurosa historia. Por otra parte, como alguien ha escrito, la leyenda es la quinta esencia de la historia porque nos da su espíritu…
Sabatier, por el contrario, influido por el positivista Renán, del cual recibió el encargo de escribir una biografía de san Francisco, se ciñe estrictamente a los textos primitivos, algunos descubiertos por él mismo. Este método le induce a negar el ámbito sobrenatural inverificable; al mantener vivo el escrúpulo de una investigación erudita, se ciñe a testimonios críticamente discutibles por unos, pero avalados por otros.
Otra divergencia de opinión: J. Joergensen presenta un Francisco con una incondicional adhesión al papa de Roma y a la Santa Sede. Fundamenta su argumentación en las palabras del santo fundador contenidas en la Regla: «El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia romana» (2 R 1,2).
Sabatier, por el contrario, en su célebre biografía franciscana, presenta al santo como un hombre liberal y liberado de la tiranía de Roma, víctima del poder absolutista -tanto en lo temporal como en lo espiritual- representado por los pontífices Inocencio III y Honorio IV. Fundamenta su tesis en el Testamento del santo cuando dice: «Nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del santo Evangelio» (Test 14). El historiador protestante da a estas palabras un sentido restrictivo de reproche a la jerarquía eclesiástica, tanto de Asís como de Roma. Esta visión indignó a la Curia vaticana, que incluyó su obra en el Índice de libros prohibidos. Hay que reconocer, sin embargo, que Paul Sabatier rectificó en parte sus criterios en ediciones posteriores de su libro.
Otro aspecto discrepante entre los dos historiadores es la interpretación que dan de la experiencia religiosa de Francisco. Joergensen, que se considera fiel a los biógrafos contemporáneos del santo, revela a Francisco como el hombre que descubre a Cristo y se esfuerza en imitarle incluso en los más mínimos detalles hasta ser llamado otro Cristo en la tierra («alter Christus»).
Sabatier, por el contrario, describe al santo como un simple profeta laico, denunciador, como hemos dicho, de los abusos del poder civil y religioso. Volviendo a su escepticismo, niega la estigmatización del santo, un evento místico no dado en anteriores siervos de Dios, avalado por algunos contemporáneos, como san Buenaventura, Doctor de la Iglesia, digno de toda reputación. Asimismo no admite el hecho de la indulgencia de la Porciúncula o del «perdón de Asís».
Por lo que se refiere a este último acontecimiento, Joergensen, al principio, tampoco lo reconocía como un hecho histórico, pero luego se retractó, convencido de los serios argumentos de los historiadores franciscanos de Quaracchi y en particular del prestigioso investigador alemán, E. Holzapfel, especialista en historia franciscana y amigo de Joergensen. Lo expresó éste con suma humildad en la Presentación de la edición italiana de su libro: «Mi primera idea ha cambiado en esta edición, inducido y convencido por los argumentos de mi estimadísimo padre Eriberto Holzapfel». Según los mejores críticos modernos el hecho de los estigmas en san Francisco es históricamente uno de los más demostrados; negándolo se renunciaría a prestar fe a cualquier otro documento de valor indiscutible.
Finalmente, por lo que a los escritos de san Francisco se refiere, Joergensen y Sabatier son unánimes en darles valor histórico, pero difieren en su interpretación: el primero pone el acento en textos poéticos y de más calor humano; el segundo se ciñe a resaltar la influencia e intromisión de la Curia romana en los mismos, especialmente en la Regla.
En resumen: no es excesivo afirmar que J. Joergensen percibió en Francisco de Asís un convertido frente a las inquietudes juveniles del siglo XIII, un trovador en busca de la verdad y del bien, y un cantor de las maravillas de la creación. En su vida, Joergensen, como Francisco, aceptó con humildad la llamada divina a la conversión; los dos, más o menos a la misma edad.
3. Estilo literario de Joergensen
Johannes Joergensen no se cansa de afirmar que, desde siempre, Francisco amaba la poesía y el canto, incluso antes de su conversión. Después, su lirismo místico se inspira en la naturaleza toda. «Para apreciar este fenómeno debidamente, es menester comprender las relaciones del santo con las maravillas de la creación. Todo ser era para él una viva palabra de Dios. La creatura le servía para comprender al Creador y este sentimiento lo llenaba de una perenne alegría y de un incesante anhelo de rendirle gracias». Para sostener esta opinión, Joergensen cita un texto de las fuentes franciscanas: «Nosotros que estuvimos con él veíamos que era tan grande su gozo interior y exterior en casi todas las criaturas, que, cuando las palpaba o contemplaba, más parecía que moraba en espíritu en el cielo que en la tierra» (EP 118).
Joergensen, poeta como el santo, se detiene con predilección en el estudio del famoso poema de Francisco: Cántico de las criaturas o del Hermano Sol, «la primera flor de la poesía italiana, escrito en su idioma nativo». Le dedica un capítulo entero en el que comenta primero las verdaderas relaciones de Francisco con el mundo creado, que difieren absolutamente del panteísmo. «Su actitud ante la naturaleza fue pura y simplemente la del primer artículo del Credo de la Iglesia». Luego compara este Cántico con el bíblico que entonaron Ananías, Azarías y Misael, con la diferencia de que Francisco añade la bondad y utilidad de cada cosa. Después de transcribir el texto original italiano del Cántico, termina con una breve consideración sobre el hecho de que algunos de los compañeros del Pobrecillo de Asís anduvieran por el mundo -como verdaderos juglares de Dios- entonando la nueva canción.
Los mejores críticos aseveran el carácter poético de la Vida de san Francisco de Joergensen, no apartándose un ápice sin embargo de los datos rigurosamente históricos. Lo constata Manselli: «Joergensen, uno de los líricos más grandes de la literatura danesa, llegó a san Francisco no por sugerencia de un Renán como Sabatier o por estudios de teología o de derecho, sino a partir de la poesía y de la inquietud espiritual. Ha consagrado páginas densas de poesía, en las que se palpa la viveza del recuerdo y la nostalgia». En resumen, el libro refleja la nostalgia e inquietudes interiores que el autor experimentó en su propia vida.
Quizás este último fenómeno ha contribuido a la gran difusión de su obra, vertida a la mayoría de las lenguas europeas. Todavía hoy ocupa un lugar importante entre las múltiples biografías que se han escrito del santo de Asís.
[Teodoro de Wyzewa, Juan Joergensen, en J. Joergensen, San Francisco de Asís, Santiago de Chile 1913, pp. XVI-XXIII.- F. Gamissans, Johannes Joergensen. Historiador y poeta de S. Francisco, en Verdad y Vida 60 (2002) 159-168]
Libro I[1]
El restaurador de iglesias
Nunc latebat in eremis, nunc ecclesiarum reparationibus insistebat devotus.
Pasábalo ya escondido en las ermitas, ya ocupado devotamente en restaurar iglesias.
(San Antonino de Florencia).
Capítulo I – El joven convalesciente
Hace de esto setecientos años, una mañana cierto joven de la ciudad de Asís, que empezaba a convalecer de larga y penosa enfermedad, despertó de su nocturno sueño. Los postigos de la ventana de su pieza estaban aún cerrados; sin embargo, afuera, a pesar de que era muy temprano, brillaba la luz de la madrugada, y la campana de la vecina iglesia de Ntra. Sra. del Obispado había dado ya la señal para la primera misa. Por la rendija del postigo penetraba hasta la cerrada alcoba un poderoso rayo de sol. El joven conocía bien este rayo matinal, pues hacía ya varias semanas que le veía llegar a su lecho de convaleciente.
Muy luego llegaría su madre a abrir los postigos, y la luz penetraría en la pieza con toda su deslumbradora intensidad. Después le traerían el desayuno y se le arreglaría la cama (ésta era bastante ancha y él tenía costumbre de mudarse al otro lado mientras se componía aquél en que había dormido). Ya podía tenderse sobre ella, fatigado aún, pero feliz, a contemplar el hermoso cielo de otoño, azul y despejado, y a escuchar el ruido que hacían, al caer sobre el pavimento de la calle, las aguas sucias arrojadas por los moradores de las casas vecinas. Más tarde entraría ya directamente el sol a iluminar primero el muro de la derecha, después el centro de la enlosada cámara, y cuando la plena luz diera en el lecho, sería llegada la hora del almuerzo; después del cual vendrían de nuevo a cerrar los postigos, y nuestro joven tomaría su siesta al abrigo de la dulce y silenciosa semi-oscuridad de su pieza. Terminado este reposo volvería de nuevo la luz, aunque el sol ya se habría retirado de la ventana; nuestro convaleciente vería allá a lo lejos, hacia el confín del inmenso valle, las montañas veladas por sombras azules, que bien pronto se cambiarían en ese manto rojizo, sanguíneo, con que se cubre el horizonte en las tardes de otoño. Al caer con toda rapidez la noche, oiría el ruidoso balar de los ganados, conducidos a los establos, entre canciones y risas, por los sencillos pastores. ¡Con qué íntimo placer había escuchado esas cantinelas populares de la Umbría, acompasadas, extrañamente expresivas, exquisitamente tiernas, que hoy día mismo ensayan y modulan a la continua aquellos modestos campesinos, llenando el alma de quien los oye de cierta misteriosa mezcla de tristeza y melancólica dulcedumbre! Por fin, se extinguirían los cantares y vendría la noche. Por encima de los lejanos montes surgiría, de repente, una sola y grande estrella, cuya aparición indicaría el momento de cerrar los postigos y de encender la lamparilla, que el enfermo se había acostumbrado a dejar arder hasta el rayar del alba durante las interminables noches de fiebre en que temerosas pesadillas le turbaban el dulce sueño.
La mañana aquella, sin embargo (bien se lo acordó el joven inmediatamente), las cosas no iban a ser de la manera que queda descrita; porque ése era precisamente el día en que él iba a dejar por primera vez el lecho del dolor. ¡Cuánto gozaba con la idea de que, al fin, iba a volver a andar por los demás sitios de la casa, viendo y tocando objetos cuya privación había sufrido por tan largo tiempo y de los cuales había estado a punto de despedirse para siempre! Resuelto estaba a bajar hasta el entresuelo y penetrar en la tienda de su padre a ver entrar y salir los clientes, y acaso también a dar una palmada a los empleados ocupados en desenvolver y medir las grandes piezas de terciopelo, de brocado, o de hermosos tejidos de lana etrusca.
Ocupada su mente con tan dulces ensueños, se abre de pronto la puerta: es su madre, que viene a hacerle la acostumbrada visita; entra y abre los postigos; el enfermo observa con júbilo que, además del desayuno, trae un lío de ropa.
«Te he mandado hacer un traje nuevo, mi querido Francisco», dijo ella, al mismo tiempo que depositaba el paquete al pie del lecho. Terminada la refección, el joven empezó a vestirse, mientras la madre, inclinada sobre el umbral de la ventana, miraba la campiña. De repente exclamó: «¡Qué hermosa mañana!, ¡qué cielo más espléndido! Allá diviso todas las casas de Bettona, cual si el valle que nos separa se hubiese abreviado; a medio camino, rodeada de viñedos, Isola Romanesca, semeja una isla verdadera acariciada por las ondas de un río. De todas las chimeneas se levantan al cielo, rectas y trasparentes, columnas de humo: así sube hacia el techo de la iglesia el humo fragante de los incensarios. ¡Oh Francisco mío!, en mañanas como ésta la tierra y el cielo se me figuran un templo engalanado para una fiesta solemne, en que toda la creación acude a alabar y dar gracias a su Hacedor».
Francisco seguía silencioso, pero una vez aderezado, murmuró: «¡Dios mío!, ¡cuán débil estoy!».
— Consecuencias de la enfermedad -se apresuró ella a contestar-. Mientras uno permanece en cama se imagina poderlo hacer todo; pero apenas se ponen los pies fuera del lecho, se advierte la debilidad; lo sé bien por experiencia propia, hijo mío; por eso he cuidado de traerte bastón.
Toma, en efecto, de sobre la mesa un hermoso bastón barnizado, con empuñadura de marfil, y lo da al joven, quien, apoyado en él y en el brazo de su madre, abandona el triste aposento.
En media hora la madre y el hijo anduvieron todas las habitaciones de la casa. Al entrar en la tienda, los saludaron llenos de cordial regocijo los dependientes: «¡Buenos días, señora Pica! ¡Bienvenido el señor don Francisco!» Pero luego sintió éste la necesidad de ir más lejos, a saludar los campos y las viñas, el cielo abierto y el panorama todo del extenso y fértil valle.
Detúvose fuera de la puerta de Asís, junto al camino que, por el pie del monte Subasio, conduce a Foligno. Afirmado en su bastón tendió por el valle la cansada vista. Todo era un inmenso campo de viñas; los vástagos trepaban de un árbol a otro; los granados y azules racimos doblaban con su peso los sarmientos bajo el exuberante follaje. Cercanos estaban los días de la ruidosa vendimia y de la recogida del vino en las bodegas. Más abajo, pero aún sobre la pendiente ladera, empiezan los olivares que se despliegan por todo el valle, cubriéndolo como de un tapiz de seda de color de plata. De trecho en trecho, sombreadas por pardas nubes, brillan blancas casitas, y las más lejanas parecen apenas pequeñas piedras.
Francisco tenía la vista fija en este grandioso panorama, y sin embargo, ¡fenómeno singular!, no lo veía. Aquel desbordado gozo que antes experimentaba ante el espectáculo de los risueños colores del paisaje, de las aristas de los montes, que parecen penetrar en el cielo azul, ya no existe para él. Diríase que su corazón, poco antes tan joven y vigoroso, había envejecido por arte de encantamiento; llegó a asaltarle la idea de que nunca más iba a gozar con la vista de ninguna cosa de este mundo. Parecióle demasiado ardiente el sol, y fue a refugiarse a la sombra de un muro; pero un momento después esta sombra se le antojó demasiado fresca, y tornó a buscar el calor del sol. La bajada le había fatigado mucho; sintió hambre, y aun deseo de saciarla con una buena cena y un buen vaso de vino… Se aterrorizó con la idea de que su juventud terminaba; de que ya no le alegrarían más tantas cosas que habían sido y él se imaginaba que serían siempre todo su encanto y su tesoro: el esplendor del día, el azul del cielo, la verdura de las campiñas, todos los primores de la naturaleza, por que tanto él había suspirado durante los días y las noches de su convalecencia, como suspira un rey proscrito por tornar a sus antiguos dominios; todo esto se le devolvía ahora y, al recibirlo en toda su real belleza, se desvanecía en sus manos, se reducía a fragmentos, a polvo y ceniza; como de las palmas triunfales que se distribuyen el domingo de Ramos se saca la ceniza que el sacerdote pone en la frente de los fieles el primer día de cuaresma, añadiendo estas palabras tan tristemente verdaderas: «Acuérdate, hombre, de que eres polvo». ¡Polvo!, ¡polvo!, todo no es más que mísero polvo y ceniza, corrupción y muerte, vanidad de vanidades.
Largo rato estuvo allí de pie Francisco ocupado con tales pensamientos, fija la mirada en la inmensidad, viendo cómo todo lo existente se marchitaba ante su vista. Por fin, se volvió a la ciudad a pasos lentos y apoyado en su bastón.
Sin duda alguna ha lucido para él el día en que dice el Señor que «sembrará de espinas el camino»; la hora aquella en que mano misteriosa escribió en el muro de una sala de festín palabras de muerte.
Sin embargo, como todo el que se halla en los comienzos de su conversión, nuestro joven no piensa sólo en sus propias faltas, sino también en las ajenas. Acto seguido de percatarse del cambio que se ha obrado en su ser, se le va el pensamiento a los amigos en cuya compañía ha estado ahí mismo tantas veces, gozando de la hermosura del grandioso panorama. «¡Qué insensatez la de ellos, poner el corazón en cosas tan deleznables!», se dijo con cierto aire de superioridad, mientras tomaba resueltamente el camino de la casa paterna.
Capítulo II – Infancia y juventud
Francisco tenía entonces veintidós años. Era el mayor de los hijos de uno de los hombres más opulentos de Asís, el comerciante Pedro Bernardone.
No era esta familia originaria de Asís; porque Bernardone, el padre de Pedro, procedía de Lucca, donde era miembro de una boyante familia de tejedores y mercaderes de géneros, los Moriconi. La madre, doña Pica, era aún de más lejano origen; su cuna se había mecido en la hermosa Provenza, la región de las poéticas leyendas. Allá la había conocido don Pedro, probablemente en uno de sus viajes mercantiles; de allá la trajo, en calidad de prometida, a la pequeña ciudad italiana asentada sobre la falda del monte Subasio.[2]
Asís es una de las ciudades más antiguas de Italia. Tolomeo la menciona con el nombre de Assision; en ella nació el poeta Propercio, 46 años antes de Jesucristo. Le llevó la luz del cristianismo S. Crispólito, o Crispoldo, discípulo inmediato, según la leyenda, del apóstol S. Pedro, lo mismo que S. Bricio, obispo de Espoleto, de quien se dice que, por orden del príncipe de los apóstoles, consagró a Crispoldo obispo de Vettona (hoy Bettona) el año 58 de nuestra era, confiándole la dirección espiritual de todo el distrito comprendido entre Foligno al sur y Nocera al norte. Sea de esto lo que fuere, parece cierto que Crispoldo padeció martirio en la persecución de Domiciano. Igual suerte corrieron más tarde otros tres misioneros de la Umbría: los santos Victorino ( 240), Sabino ( 303) y Rufino, que fue el principal apóstol de Asís (AF III, p. 226, n. 1).
En honor de este último santo se construyó en Asís, hacia la mitad del siglo XII y según diseño de Juan de Gubbio, la hermosa basílica, de estilo romano, de San Rufino, y, luego de terminada su fábrica, la hicieron catedral de la ciudad en reemplazo de la antigua llamada Santa María del Vescovato, situada un poco más abajo de la residencia episcopal.
En esta antigua iglesia catedral de San Rufino existe aún hoy la fuente bautismal, de estilo también romano, donde, un día (quieren decir que el 26) de septiembre del año 1182, el hijo primogénito de D. Pedro y Da Pica recibió el santo bautismo.
Una tradición que no se remonta más allá del siglo XV nos cuenta que, habiendo llegado Pica a sentir los primeros síntomas del embarazo, fue presa de agudos dolores que se prolongaron por mucho tiempo, sin que ningún cuidado ni remedio fuera parte a facilitar el anhelado alumbramiento; hasta que un día llamó a la puerta de su casa un peregrino, quien dijo a la sirvienta que salió a recibirle que la señora no se vería libre de su aprieto mientras no la trasladasen de su cómodo aposento al establo de la casa, reemplazando el mullido lecho en que yacía por las pajas destinadas a los animales. Puesto en práctica sin tardanza el consejo, la enferma exhaló el angustiado grito del parto, dando a luz con toda felicidad un hijo, cuya primera cuna fue, por consiguiente, lo mismo que la del Salvador, un haz de pajas en humilde establo.
Bartolomé de Pisa escribió a fines del siglo XIV su Liber Conformitatum (Libro de las Conformidades), encaminado todo a consignar las semejanzas entre San Francisco y Jesucristo; en el cual libro no hace la menor mención de esta historia, siendo así que entraba tan de lleno en el plan y objeto de su obra. Pero Benozzo Gozzoli pintó, en el muro de la iglesia de San Francisco de Montefalco el año 1452, el nacimiento del Santo en el referido establo. Sedulio, autor de una Historia Seraphica impresa en Amberes en 1613 cuenta que él mismo vio en Asís dicho establo transformado definitivamente en capilla.
Esta capilla existe aún con el nombre de San Francesco il Piccolo (el pequeño San Francisco), y sobre el dintel de su puerta de entrada se lee esta inscripción:
Hoc oratorium fuit bovis et asini stabulum,
In quo natus est Franciscus, mundi speculum.
«Este oratorio fue establo de bueyes y asnos, donde nació Francisco, espejo del mundo».
Dicha capilla está a corta distancia del solar que ocupaba la casa paterna de San Francisco y en el que se levantó en el siglo XVII la llamada Chiesa Nuova, modelo perfecto del estilo barroco. Los Bolandistas suponen que la capilla fuese parte de la casa de Pedro Bernardone; que Francisco nació allí en efecto, pero que en seguida, durante la infancia del santo, la familia dejó de ocupar aquel sitio.[3] Posible es también que la leyenda deba su origen sencillamente al origen de la capilla: «el pequeño San Francisco».
Tan legendaria como esta tradición del nacimiento en el establo, es otra que nos ha conservado Wadingo, según la cual el mismo peregrino que aconsejó la traslación de la enferma a las pajas se presentó en la catedral en el momento del bautismo del infante y le tuvo en la pila. En la iglesia de San Rufino se conserva aún hoy día una piedra en que se ven grabadas dos huellas como de pies, y el sacristán no se descuida en advertir al visitante, mostrándole dicha piedra, que allí fue donde, durante el bautizo de Francisco, estuvo de pie el peregrino, o más bien dicho, el ángel que, bajo forma de tal, asistió a la ceremonia.
El núcleo alrededor del cual se formaron estas leyendas es, sin género de duda, cierto relato que se encuentra ya en un manuscrito antiguo de la Leyenda de los Tres Compañeros.
Refiere el manuscrito que, verificado el bautismo del recién nacido, al volver de la iglesia la comitiva, un peregrino llegó a tocar a la puerta de la casa, manifestando deseos de ver al infante. La criada que acudió al llamado se negó, naturalmente, a satisfacer tal deseo; pero el desconocido replicó que no se marcharía sin ver al niño. Don Pedro no estaba a la sazón en casa, y la sirvienta tuvo que llevar a la señora misma el recado del extranjero, y de ella recibió, con gran estupefacción, la orden de llevar el niño a la puerta, donde aguardaba el extraño personaje, quien al recibirle en sus brazos, como en otro tiempo hiciera con el infante Jesús el anciano Simeón, exclamó: «Hoy han nacido dos niños en esta misma calle; el uno, que es éste que tengo en mis brazos, será uno de los mejores hombres del mundo; y el otro, uno de los más perversos» (TC 2, nota).
Bartolomé de Pisa añade que el peregrino estampó la señal de la cruz en la espalda izquierda del infante y en seguida recomendó a la nodriza que le cuidase con sumo esmero, porque el diablo pondría a contribución todas sus artes para adueñarse de él. Dicho esto, desapareció, y nadie volvió a verle jamás.
El primogénito de D. Pedro Bernardone recibió en el bautizo el nombre de Juan. Bernardone se hallaba a la sazón en Francia, y a la vuelta plúgole cambiar de nombre a su hijo, llamándole Francisco. Este sobrenombre, si raro, no era entonces absolutamente inusitado; que tal se llamaba (Via Francesca) un camino que, arrancando de la iglesia de San Salvador de los muros (hoy casa Gualdi), conducía hacia la parte occidental de la ciudad y remataba cerca de San Damián. Este camino se menciona con dicho nombre en una bula firmada por el Papa Inocencio III el 26 de mayo de 1198, es decir cuando Francisco tenía 15 años de edad y no era aún posible que hubiese hecho méritos bastantes para que su nombre se pusiese a una vía pública.
Varias hipótesis se han excogitado para explicar el susodicho cambio introducido por Bernardone en el nombre de su hijo. Unos le asignan por causa el afecto que el comerciante profesaba a Francia, patria de su mujer y teatro de sus excursiones mercantiles; deseaba naturalmente que su hijo saliese todo un francés; que lo fuese de nombre ya que lo era de origen. Pudo ser también que Pedro, como desaprobando la elección de nombre hecha por su mujer, quisiese enmendarla de esa manera, por cuanto S. Buenaventura dice expresamente que fue doña Pica quien escogió el nombre de Juan. «Y fue no un Juan Bautista vestido de lana de camello, sino un elegante, discreto y amable francés». Nada tiene de inaceptable esta suposición si se da por cierto que fue el padre quien hizo el cambio.
Pero otros aseguran que el hijo de Bernardone no recibió el nombre de Francisco sino mucho después, siendo ya adolescente, a causa del uso que hacía de la lengua francesa, aunque, por otra parte, consta que nunca llegó a hablar francés con entera corrección.
En todo caso, nuestro joven debe haberse familiarizado con esta lengua desde su infancia. En edad temprana aprendió también el latín. Esta parte de su educación fue confiada a los sacerdotes de la iglesia de San Jorge, vecina a la casa del mercader. (La iglesia de San Jorge estaba donde hoy está Santa Clara. De ésta a la Chiesa Nuova, edificada sobre el solar que ocupaba la casa de Francisco, hay muy corta distancia).
El primer biógrafo del santo, Tomás de Celano, pinta un cuadro harto poco edificante, de la educación de los niños en aquella época; porque dice que apenas dejaban el regazo materno, daban en manos de compañeros de más edad, que les enseñaban no sólo a hablar, sino a hacer cosas inconvenientes, y añade que, por puro respeto humano, ninguno se atrevía a conducirse honestamente. Dicho se está con esto que de tan malos principios no se podían esperar buenos resultados; a una infancia corrompida tenía, por fuerza, que suceder una juventud envuelta en desórdenes. Para semejantes mancebos el cristianismo tenía que reducirse a un puro nombre, y toda su ambición se cifraba en aparecer peores de lo que eran en realidad (1 Cel 1).
Pero Tomás de Celano era poeta y retórico, y no sabemos a punto fijo qué valor atribuir a estas afirmaciones suyas. Acaso ellas no se refieren más que a lo que él había visto en el país donde pasó su infancia, Celano, pequeña ciudad de los Abruzos. Por lo demás, de los otros biógrafos antiguos, el único que trae semejante cosa es Julián de Espira, y no hace más que copiar a Celano.
Como aún hoy día es costumbre en Italia, Francisco empezó muy temprano a ayudar a su padre en los quehaceres de su tienda. Bien pronto descubrió maravillosas aptitudes para el comercio, mostrándose, al decir del citado Espira, «más ducho y ávido que su padre». Era, pues, todo un comerciante hecho y derecho. Faltábale, sin embargo, una cualidad esencial a todo individuo de su oficio: la economía. Francisco era extremadamente pródigo.
Para penetrar las causas de esta prodigalidad es menester hacerse cargo del tiempo en que se desarrolló la adolescencia del hijo del mercader de Asís.
Eran los fines del siglo XII y principios del XIII, o en otros términos, la edad de oro de la caballería. La Europa entera soñaba entonces con la vida caballeresca de las cortes provenzales y de los reyes normandos de Sicilia. En Italia las pequeñas cortes de Este, de Verona y de Montferrato rivalizaban con las repúblicas de Milán y de Florencia a ver quien organizaba más espléndidos torneos y justas. Los más ilustres trovadores franceses, Raimbaud de Vaqueiras, Pedro Vidal, Bernardo de Ventadour, Peirol d’Auvergne, recorrían la península en incesantes torneos, de corte en corte, de fiesta en fiesta. Por todas partes repercutían los ecos de los cantares de gesta, de los romances y serventesios provenzales, y se escuchaban con avidez los relatos de las expediciones del rey Arturo y de los caballeros de la Tabla Redonda. Hasta las más insignificantes aldeas tenían sus corti, consagradas al cultivo de la gaya ciencia.
El hijo francés de Pedro Bernardone estaba, pues, fatalmente destinado a recibir su influencia de este movimiento. Para su padre, italiano económico y parco en deseos, no había más ideal que el dinero y el lucro; pero por las venas de Francisco corría también sangre provenzal, que le impulsaba a derrochar los caudales paternos en el lujo, en continuos ruidosos banquetes y fiestas.
Su propio carácter y sus riquezas le colocaron naturalmente a la cabeza de la juventud alegre de su pueblo natal. Tomás de Celano afirma que su destreza en ganar dinero corría pareja con la vanidad febril que gastaba en dilapidarlo. No es extraño, pues, que bien pronto se rodease de muchedumbre de amigos, no sólo asisienses, sino de las ciudades vecinas, como que luego le veremos ir a visitar a un camarada suyo en Gubbio, separada de Asís por distancia considerable.
La juventud regocijada de Asís era entonces lo que ha sido la de todos los tiempos y países: se entregaban a menudo a comidas opíparas, en que se ahitaban de viandas y menudeaban las copas, y salían después a recorrer de noche y en grupos las calles de la ciudad, cantando a voz en cuello y molestando a los pacíficos vecinos de Asís. El austero fraile menor de Celano delata sin miramientos los pecados de aquella loca juventud: «Vestidos de blanda seda, iban por las calles chanceando, cantando y declamando sandeces».
Hace algunos años, me hallaba yo en Subiaco, en los montes Sabinos. Acababa de visitar el Sacro Speco o sea la célebre gruta de San Benito y el convento de Santa Escolástica. Hacia el mediodía entré en una hostería a almorzar, antes de tomar el tren que debía llevarme a Roma por Mandela. Sirviéronme el almuerzo bajo una enramada dispuesta sobre abrupta roca, desde donde, por entre las cañas del pajizo comedor, se divisaban las copas de unas higueras de anchas hojas doradas por el sol; más lejos, el valle por donde el Anio dilata su argentada espuma entre rocas de un gris amarillento; y más allá todavía, la ciudad de Subiaco con sus orgullosas torres de atrevidas flechas, como soberbia fortaleza en la cima de escarpada montaña.
A este paraje tan ameno como imponente, ceñido de belleza y majestad, había llegado una turba de jóvenes con el mismo objeto que yo, a almorzar. A cielo descubierto y en un sitio desde el cual se dominaba el magnífico valle, se les había preparado la mesa, con blanquísimas servilletas, bien abastecidos fiaschi y copas llenas de rojo vino. Era de ver la agitación de los camareros, que se cruzaban acá y acullá con enormes platos de macarrones en ambas manos. Menudeaban las risas y los cantos de los alegres comensales, aunque sin degenerar en gritos descompasados; los brindis no se hicieron esperar; cada uno pronunció el suyo, a cual más entusiasta y regocijado; cada brindis era saludado con unánimes estruendosas carcajadas y aplausos…
Tal me figuro que serían los banquetes que presidía el hijo de Pedro Bernardone: rebosantes de gozo, pero conformes con las leyes de la decencia y de la cortesanía. Si el venerable franciscano celanense hubiese conocido las groseras y prosaicas orgías de los jóvenes septentrionales, que se jactan de ser hijos de las musas, y no son más que hijos de Baco, tengo para mí que se habría guardado de pronunciar tan severa sentencia contra los festines de la juventud de Asís, animados por una alegría franca, genial, delicada como el vino generoso que se cosecha en las laderas de los montes umbrianos… Pero no; Celano ignoraba todo aquello, y por eso no vacila en contarnos que, de todos aquellos disipados jóvenes, Francisco era el peor, el que gobernaba y perdía a los demás. Aquella «dorada juventud» se lo pasaba de fiesta en fiesta. Por la noche recorrían las calles cantando al son del laúd o de la viola, hechos otros tantos trovadores o juglares desocupados y vagabundos. Francisco había llegado, en su admiración por la gaya ciencia provenzal, hasta procurarse un traje de juglar, que lucía en las reuniones de sus camaradas. Según los Tres Compañeros, «estaba tan lleno del vano deseo de atraer a sí la atención de los demás, que solía presentarse a veces con vestidos mitad de tela fina, mitad de vil y grosera» (TC 2).
Es probable que Bernardone admitiera desde muy temprano a Francisco en calidad de socio comercial. Lo cierto es que el joven disponía siempre de sumas considerables de dinero, las mismas que derrochaba en sus placeres, sin que le hicieran mella alguna las amonestaciones que de cuando en cuando le dirigía su padre, quejándosele de que «más parecía el hijo de un gentilhombre que de un mercader». Por lo demás, estos reproches no parecían muy sinceros, puesto que no iban acompañados de diligencia alguna para enmendar al delincuente. Ni se mostraba más severa doña Pica, quien, cuando alguna comedida vecina le afeaba los extravíos de su hijo, se limitaba a contestarle: «Abrigo la esperanza de que será un día hijo de Dios».
Sin embargo, mucho se engañaría quien pensase que las diversiones de Francisco eran inmorales en el sentido propio y vitando de la palabra. En sus relaciones con el otro sexo era ejemplar, y bien lo sabían y tenían en cuenta sus amigos, pues harto se guardaban de soltar en su presencia palabra menos honesta, y si tal vez alguno lo hacía, él al punto se tornaba serio y aun mostraba enojo. Como todo joven de corazón puro, Francisco miraba con gran respeto el misterio de la generación (TC 3).
En términos generales, la conducta de Francisco era decente y compuesta. Lo único que en él lamentaban sus padres era su demasiada afición a los amigos. Con frecuencia acontecía venir donde él algún compañero, y aunque estuviera sentado a la mesa, se levantaba al instante a recibirle y con él se iba fuera de casa. Su misma prodigalidad tenía su lado hermoso y laudable, pues se extendía por igual a los camaradas y a los pobres. Francisco no era del número de esos sibaritas vulgares que nunca tienen dos centavos para un pobre, pero tienen siempre centenares de pesos para banquetes en que abundan exquisitos licores. «Si soy generoso y pródigo -gustaba decirse a sí mismo- con mis amigos por la prontitud con que veo que ellos corresponden a mis obsequios, ¿con cuánta mayor razón no deberé serlo con los pobres, cuando Dios ha prometido pagar centuplicado lo que por ellos se haga?» Estas palabras resumen el pensamiento capital que informa la Edad Media, traducción a un mismo tiempo candorosa y profunda del gran principio evangélico: «Lo que hiciereis con el menor de mis hermanos, los pobres, conmigo lo hacéis».
Cierto día en que, atareado en la tienda de su padre, casi sin advertirlo despidió bruscamente sin socorro a un mendigo que llegó a pedirle limosna, sintió su corazón como traspasado por agudo puñal. «Si este hombre -se dijo- hubiese venido a mí de parte de alguno de mis nobles amigos, de un conde o de un barón, yo, sin duda, le habría alargado el dinero que me pedía[4]; pero he aquí que ha venido en nombre del Rey de los reyes, del Señor de los señores, y yo no sólo le he despedido con las manos vacías, sino con la vergüenza en el rostro». Resolvió, pues, no negar en adelante cosa alguna que se le pidiese por amor de Dios; per amor di Dio, como dicen aún hoy los mendigos en Italia. Dos de sus biógrafos, el Anónimo de Perusa y S. Buenaventura, agregan a este episodio la circunstancia de que Francisco echó a correr tras el mendigo y, alcanzándole, le dio la limosna que acababa de negarle (cf. LM 1,1; AP 4; TC 3; 1 Cel 17).
Acaso esta caridad suya para con los pobres fue lo que le granjeó el extraño homenaje que nos refiere S. Buenaventura: había a la sazón en Asís un hombre por extremo original, casi un loco, si no un loco rematado, quien, cada vez que topaba con Francisco por la calle, se quitaba la capa y, extendiéndola en el suelo, le rogaba que pasara sobre ella. Otro raro personaje (si no es el mismo anterior) dio en recorrer la ciudad gritando sin descanso: «¡Pax et bonum!»: ¡Paz y bien! Y esta voz se apagó luego después de la conversión de Francisco; por donde la leyenda ha creído ver en ella algo así como un presagio de la aparición del gran Santo, que pronto iba a presentarse anunciando a los hombres la paz con todos sus bienes (LM 1,1; TC 26).
Finalmente, nuestro joven parece haber tenido siempre un profundo sentimiento de la naturaleza; sentimiento que debía tardar un siglo aún en hallar, por primera vez desde los días de la antigüedad clásica, su verdadera expresión literaria en las obras de Petrarca, y alcanzar el pleno y exuberante desarrollo que ostenta en la vida y en la literatura modernas. De tal sentimiento, pues, estuvo siempre animada el alma semi-provenzal de Francisco, de quien cuenta Celano que se deleitaba en la belleza de los campos, en el encanto de los viñedos, en todo cuanto la naturaleza encierra de más grato a la vista (1 Cel 3). Ni es aventurado tener este sentimiento como una parte de la herencia materna de nuestro joven, como que constituye un elemento esencial de su personalidad, y si iba a sufrir menoscabo con la crisis moral determinante de la conversión de Francisco, ese menoscabo debía ser transitorio. Toda buena planta ha menester de poda para obtener su pleno desarrollo; la planta generosa del temperamento de Francisco también debía cortarse hasta la raíz, para surgir con toda su savia, en toda su pujante lozanía. Un místico alemán ha dicho que «ningún hombre puede cobrar verdadero amor por la creación a menos de comenzar por la renuncia de ese amor en aras del amor de Dios, en términos que la creación parezca muerta para él, y él muerto para la creación».
Capítulo III – La prisión de Perusa
A nuestro joven le tocó vivir en época de guerras. El emperador guerreaba contra el Papa, los príncipes contra los reyes, los burgueses contra los nobles, ciudades contra ciudades. Acababa de nacer Francisco cuando Federico Barbarroja se vio obligado por la paz de Constanza (25 de junio de 1183) a otorgar a las ciudades lombardas todas las libertades porque habían luchado victoriosamente en Legnano (1176). Pero el sucesor de Barbarroja, Enrique II (1183-1196), reforzó nuevamente el poder imperial en Italia, y Asís (que, tomada en 1174 por el arzobispo Cristián de Maguncia, canciller del imperio alemán, reconquistó más tarde, en 1177, sus franquicias comunales y el derecho a tener cónsules propios) se vio obligada a renunciar a sus derechos municipales y a someterse a Conrado de Urslingen, duque imperial de Espoleto y conde de Asís.
Un año después de la muerte de Enrique, fue elevado al trono pontificio Inocencio III y acto continuo emprendió resuelta y vigorosamente la defensa de las ciudades italianas. El duque Conrado tuvo que acudir a Narni a rendir homenaje al Papa, y los burgueses de la ciudad de Asís aprovecharon su ausencia para atacar la fortaleza germánica, que desde la cima de Sasso Rosso (roca roja) amenazaba a la ciudad. La fortaleza fue invadida y destruida completamente, de suerte que cuando llegaron los enviados del papa a posesionarse de ella a nombre de su señor, no hallaron más que informes ruinas, que son las que ahora se ven en la parte más alta de Asís. Después de este hecho los asisienses resolvieron, para ponerse a cubierto de toda invasión extraña, rodear de muros la ciudad. Todos pusieron manos a la obra con tal ardor y entusiasmo, que antes de mucho lograron levantar esas murallas, cortadas a trechos por soberbias puertas y protegidas por formidables torres, que aún hoy día infunden respeto al viajero que las contempla. Francisco tendría entonces unos 17 años, y no es aventurado sospechar con Sabatier que «fuese uno de los más activos colaboradores de aquella empresa patriótica y que en ella adquiriese el hábito de acarrear piedras y de manejar la plana, que tan útil le iba a ser muy pocos años después».
Por cierto, la parte más penosa y ruda del trabajo, tanto de demolición como de edificación, tocó a la gente del bajo pueblo, a los minores, como se les solía llamar. En esta obra adquirió el pueblo de Asís conciencia de su fuerza; por donde, después de vencer al enemigo exterior, al tiránico tudesco, se volvió contra los tiranos domésticos, cuyas fortalezas, que eran sus propias moradas, estaban esparcidas por la ciudad. La guerra civil no tardó en estallar; las casas de los nobles fueron sitiadas por la burguesía; varias de ellas, incendiadas: la derrota de la nobleza era inminente. Por fin, apeló ésta a un recurso extremo: llamó en su auxilio a la poderosa república de Perusa, vecina y antigua rival de Asís, prometiéndole, si le ayudaba en aquel apurado trance, reconocerle soberanía sobre su patria.
Perusa se hallaba entonces en el apogeo de su grandeza y poder, y se apresuró a aprovechar la ocasión que se le ofrecía de adueñarse de Asís; envió, pues, sus ejércitos a favorecer a los sitiados nobles. Por su parte, los burgueses de Asís, lejos de cobardear, se aliaron con los pocos nobles que habían permanecido fieles a su ciudad natal y salieron al encuentro de los invasores. Ambos ejércitos trabaron combate en el valle que separa las dos ciudades, cerca del puente San Juan (Ponte San Giovanni). El éxito favoreció a los perusinos, y numerosos asisienses cayeron prisioneros, entre ellos nuestro Francisco, quien, por su posición social y sus maneras distinguidas, logró ser tratado como noble en la prisión. Idéntico tratamiento ordenaban muchas antiguas leyes comunales francesas que se diera a los «burgueses honorables».
La batalla del puente San Juan fue en 1202, y el cautiverio de Perusa duró un año entero, durante el cual Francisco mostró un ánimo tan alegre y regocijado, que era la admiración de sus compañeros; mientras éstos penaban, él no hacía más que cantar y decir donaires, y si alguien le echaba en cara tan extraña actitud, él contestaba: «¿No sabéis que me aguarda un grandioso porvenir y que vendrá un día en que todo el mundo me rendirá homenajes?» Empezaba ya a apuntar en él esa segura confianza en sus destinos, esa convicción serena del magnífico porvenir que le estaba reservado, en que todos sus biógrafos creen ver uno de los rasgos más sobresalientes del carácter de Francisco en los años de su juventud.
Por fin, en noviembre de 1203 se firmó la paz entre los dos partidos beligerantes. Los burgueses de Asís prometieron resarcir los daños que habían causado en las propiedades de los nobles, y éstos se comprometieron a no pactar en lo sucesivo alianza alguna con otros pueblos sin autorización de sus conciudadanos. En consecuencia, Francisco y sus compañeros fueron puestos en libertad.
Hermoso papel había desempeñado en la prisión nuestro cautivo: no fue sólo, como queda dicho, el apóstol de la alegría y del buen humor, sino también un ángel de paz. Porque había en la cárcel un caballero que, con su trato intemperante y soberbio, se había atraído el odio de todos los camaradas, excepto el de Francisco, quien, al contrario, le trató siempre con tanta benignidad y tan ingeniosa paciencia, que llegó a conseguir que el grosero y orgulloso personaje reconociera sus faltas y buscase la compañía de los demás, de quienes se obstinara en permanecer alejado.
Pero esa larga y forzada convivencia con los nobles le comunicó también cierto gusto por la vida y las ocupaciones aristocráticas, como lo demostró durante los tres años siguientes a su cautiverio (1203-1206). En este lapso de tiempo Francisco no fue ni quiso ser otra cosa que un asiduo cultivador de la gaya ciencia provenzal; entonces fue cuando se lanzó al torbellino de las fiestas y de los placeres, de donde sólo una mortal enfermedad vino a sacarle, aunque no definitivamente todavía.
Capítulo IV – La visión de Espoleto
La verdad era, en efecto, que nuestro joven estaba aún lejos de ser lo que se llama un convertido; llevaba en su corazón el vacío, pero no podía ni sabía llenarle. A medida que iba adelantando en su convalecencia y recobrando las perdidas fuerzas, más se iba engolfando de nuevo en la vida mundana, como antes de caer enfermo, si bien con una diferencia asaz notable: que ahora no gustaba los goces que se procuraba; una vaga inquietud le perseguía por doquiera, robándole el reposo; sentía en lo más hondo del alma un aguijón que sin cesar le impelía hacia adelante; lo pasado no tenía para él ningún interés; lo porvenir sí que encerraba heroicas hazañas, raras y maravillosas aventuras.
La vida del caballero vino a presentársele de nuevo cual la única bastante a satisfacer sus vagos anhelos de grandeza y gloria. Excitada desde la infancia su fantasía con los relatos del rey Arturo y de los compañeros de la Tabla Redonda, quiso ser él también un caballero del Santo Grial, recorrer el mundo, derramar su sangre en aras de las nobles causas y volver después a su patria cubierto de gloria inmortal.
Por aquel entonces la eterna lucha entre el emperador y el Papa había entrado en una nueva fase. La viuda de Enrique II había confiado a Inocencio III la tutela del heredero del trono, del que había de ser Federico II. Pero uno de los generales del difunto emperador, llamado Marcoaldo, pretendía que, según el testamento de Enrique, sólo él debía ser el tutor del joven príncipe y el regente del reino. Inocencio no era hombre que abandonase fácilmente lo que una vez emprendía, y recurrió a las armas para mantener la causa. La contienda tuvo por teatro el mediodía de Italia, por cuanto Constancia, la emperatriz viuda, como heredera de los reyes normandos, era también reina de Sicilia. Inocencio sufrió derrota tras derrota durante largo tiempo, hasta que tuvo la feliz idea de confiar el mando de sus tropas al conde Gualterio III de Briena, que también pretendía tener derechos sobre Tarento por la princesa normanda que había tomado por esposa. Este aguerrido capitán venció a los alemanes en una serie de combates en Capua, Lecce y Barletta; por donde la fama de su nombre invadió pronto Italia, llevando a todas partes el entusiasmo más fervoroso por las cosas italianas y la más honda detestación por todo lo alemán. En Sicilia la palabra alemán era sinónimo de pesado, torpe, grosero. El trovador Pedro Vidal iba por Lombardía entonando contra los alemanes sátiras como ésta: «No quisiera yo ser gentilhombre entre los frisones, por no verme obligado a escuchar siempre esa lengua, que más parece ladrido de perros que no lenguaje humano». No había en toda Italia pecho joven, noble y altivo que no ardiese en deseos de sacudir la dominación extranjera, y el nombre de Gualterio de Briena flotaba como estandarte bendecido por el Papa sobre los guerreros italianos, ebrios de coraje.
No tardó en llegar a Asís la ola de entusiasmo nacional. Un noble de la ciudad se armó y, juntando buen número de compañeros, fue a reunirse con las tropas de Gualterio en la Apulia; sabedor de lo cual Francisco, presa de febril exaltación, sintió sonar la hora por él tan ardientemente anhelada. ¡Ahora, o nunca! se dijo, y corrió a tomar puesto al lado del noble asisiense bajo las órdenes del conde Gualterio.[5]
Nuestro joven se entregó, pues, a la realización de su plan con aquel apasionamiento que le era tan natural, con esa alegría desbordada que experimenta todo el que se halla en los preparativos de un nuevo cambio en la vida. Una fiebre insaciable de viajar le devoraba; en vez de andar corría desalado por las calles de Asís; no cabía en sí de contento, y a los que le preguntaban la causa de tan no usado gozo, contestaba con el rostro encendido y los ojos centelleantes: «Yo sé que voy a ser un gran príncipe» (TC 5). El mismo sentimiento había revelado ya en la prisión de Perusa: «Todavía seré venerado en todo el mundo» (2 Cel 3).
Como era de suponer, ningún gasto se ahorró en el aparejo de nuestro joven guerrero. Uno de sus biógrafos dice que sus vestidos eran a la vez «elegantes y costosos» (TC 6); cosa natural en un joven rico, pródigo y amigo del lujo. Pero sobre el lujo estaba en él el sentimiento de la compasión generosa. Días antes de la partida topó Francisco por la calle con uno de los que iban a ir con él en la expedición, joven pobre, a vueltas de su nobleza, que distaba mucho de poder ostentar los mismos lujosos arreos que él; al instante Francisco regala sus vestidos al camarada y él se queda con los de éste.
Preocupado como está con la brillante carrera que le aguarda, sueña a la continua con guerras y empresas de armas. Uno de esos sueños, el más significativo, le advino la noche siguiente a la acción generosa que queda narrada. Le pareció estar en la tienda de su padre, probablemente despidiéndose de sus domésticos; pero en vez de las piezas de paño apiladas en los armazones, no veía más que escudos brillantes, lanzas y ricas monturas. Atónito ante semejante espectáculo, oyó una voz que le dijo: «Todo eso será tuyo y de tus soldados». Así, al menos, cuentan el sueño Celano (1 Cel 5) y Julián de Espira. Pero en los Tres Compañeros (TC 5), en la Vida Segunda de Celano (2 Cel 6) y en San Buenaventura (LM 1,3) la escena pasa, no en la tienda paterna, sino en un palacio, y la aparición va acompañada de muchas otras circunstancias; así, por ejemplo, las armas llevan emblemas de la cruz, hermosa novia espera a Francisco en una de las salas del palacio, etc.
Francisco hubo de tomar aquel sueño por presagio favorable. Pocos días después, en una hermosa mañana, montó a caballo y, unido a sus entusiastas compañeros, tomó el camino de Apulia por la puerta Nueva, que conducía a Foligno y a Espoleto, donde debían tomar la Vía Flaminia, que llevaba a Roma y al sur de Italia. ¡Ay! En Espoleto era precisamente donde nuestro joven iba a poner término a sus empresas guerreras. Aquella misma mano que antes le había puesto en el lecho del dolor, obligándole a entrar en sí mismo, vino ahora de nuevo a tocarle con maligna calentura que le obligó a guardar cama, apenas llegado a Espoleto. Tendido estaba en su forzado lecho, medio despierto, medio dormido, cuando de repente oyó una voz que le preguntaba a dónde se dirigía.
— A la Apulia -contestó el enfermo-, para ser allí armado caballero.
— Dime, Francisco, ¿a quién vale más servir, al amo o al siervo?
— Al amo, ciertamente.
— ¿Cómo, pues, vas tú buscando al siervo y dejas al amo?, ¿cómo abandonas al príncipe por su vasallo?
Francisco entendió, por fin, quién era su invisible interlocutor y exclamó como en otro tiempo S. Pablo:
— Señor, ¿qué quieres que haga?
A lo que contestó la voz misteriosa:
— Vuélvete a tu patria; allá se te dirá lo que debes hacer. La aparición que has visto debe entenderse muy de otro modo que la has entendido tú.
Calló la voz; Francisco despertó y pasó el resto de la noche revolviéndose en la cama y pugnando en balde por conciliar el sueño. Llegada la mañana, se levantó, ensilló su caballo y, vistiéndose los arreos guerreros, de cuya vanidad acababa de convencerse de manera tan repentina, emprendió la vuelta a Asís (TC 6; 2 Cel 6). Celano, en la Vida Primera, no tiene noticia de este segundo sueño de Francisco, pues dice solamente que «el joven, mudando de consejo, renunció al viaje a la Apulia». Sólo después de leer el relato de los Tres Compañeros vino a darse cuenta Celano de la causa que originó tan inesperada resolución. El Anónimo de Perusa agrega que Francisco, al pasar por Foligno en su viaje de regreso, vendió su caballo, como también su equipo, y compró otros vestidos (AP 7).
Nada sabemos acerca del recibimiento que se le hizo en su patria aquella vez; pero podemos fácilmente imaginarlo. Lo primero sería perdonarle este nuevo rasgo de excentricidad, como se le habían perdonado todos los precedentes, y luego entraría a ocupar su puesto de rey de la juventud alegre de Asís, presidiendo, como antes, sus fiestas y diversiones, y recobrando su título de flos juvenum (Wadingo), flor de los jóvenes. Y si alguien se permitía hablarle de su fracasada expedición, al punto contestaba, en tono de absoluta seguridad, que había renunciado a aquella aventura lejana para llevar a cabo grandes cosas en su propia patria (1 Cel 7; TC 13).
Sin embargo, en el fondo de su corazón de nada estaba más lejos que de experimentar semejante seguridad. Su conciencia era teatro continuo de los más contrarios afectos: ora se volvía por entero al mundo; ora se abrasaba en ansias de servir a aquel dueño de que le hablara con tan vivas instancias la voz misteriosa de Espoleto. La necesidad de retirarse por algún tiempo a la soledad a meditar seriamente en su suerte futura, crecía en él por momentos. Cada día ponía menos empeño en buscar a sus amigos, aunque éstos no cesaban de buscarle a él, y él, temeroso de que le tildaran de tacaño, continuaba como siempre en su loca prodigalidad.
Una tarde, probablemente del verano de 1205, el joven comerciante hizo preparar un banquete más suntuoso y espléndido que de ordinario. Como siempre, él fue el rey de la fiesta, al cabo de la cual todos los invitados le colmaron de elogios y de agradecimientos. En seguida, abandonando la casa, se lanzaron, según su costumbre, por calles y plazas cantando y chanceando, todos, excepto Francisco, que se quedó rezagado y silencioso, hasta que perdiéndolos de vista, se halló solo en una estrecha callejuela de ésas que todavía se ven en Asís.
Aquí vino a visitarle de nuevo el Señor. Y fue que, de repente, el corazón de Francisco, harto ya y cansado del mundo y sus vanidades, fue invadido de inefable gozo que le sacó fuera de sí, privándole de toda sensibilidad y de toda conciencia, en términos que, según él mismo aseguró después, bien habrían podido herirle y aun despedazarle sin que él lo hubiese advertido ni tratado de impedir.
Cuánto tiempo permaneció en aquel éxtasis, envuelto en celestial dulcedumbre, cosa fue que jamás pudo averiguar; sólo vino a volver en sí cuando uno de sus amigos vuelto atrás en su busca le gritó:
— ¡Ea! Francisco, ¿qué ideas son las que te tienen ahí clavado? ¿O es algún noviazgo?
A lo que nuestro joven contestó, levantando los ojos al cielo tachonado de estrellas, brillante y maravilloso, como suele verse en el cielo de Asís en las noches de agosto:
— Sí, yo pienso en casarme; pero habéis de saber que mi prometida es mil veces más noble, rica y hermosa que cuantas doncellas habéis visto y conocido vosotros.
Una carcajada estrepitosa fue la respuesta a tan franca y resuelta confesión; porque en ese momento ya le rodeaban también los otros amigos, entusiasmados, sin duda, bajo la acción de los licores del reciente banquete.
— Entonces -es más que seguro que le replicó algunos de ellos- tu sastre va a tener de nuevo harto que hacer, como lo tuvo antes de tu partida para la Apulia.
Semejantes risas le hirieron en lo más vivo y le encendieron en cólera, mas no contra ellos, sino contra sí mismo; súbitamente iluminado, vio el cuadro de toda la vida que hasta entonces había hecho, con sus desórdenes, futilidades y vanidades pueriles; se vio a sí mismo en toda su lastimera realidad; frente al deplorable papel que había desempeñado, vio surgir en toda su radiante belleza esa otra vida que él no había vivido, la vida verdadera, la buena, la bella, la noble y rica vida que se vive en Cristo Jesús. A esta luz Francisco no pudo sentir enojo sino contra sí mismo; y en efecto, la antigua leyenda se cuida de advertirnos que «desde ese punto y hora Francisco empezó a despreciarse» (TC 7ss; 2 Cel 7).
Capítulo V – El beso al leproso
San Antonino de Florencia (1389-1459), en su Crónica Eclesiástica, resume en dos palabras la ocupación de Francisco en los primeros años que siguieron a su separación de los amigos y a su renuncia a la vida de los placeres: «Vivía ora escondido en la soledad de las grutas, ora trabajando en reconstruir iglesias». La oración en la soledad y el trabajo personal por la gloria de Dios, he ahí el doble medio de que Francisco echó mano, después de abandonar el mundo, para conocer con toda claridad los designios de Dios acerca de él. A corta distancia de la ciudad y en una de las rocas de la montaña había una gruta, adonde Francisco acostumbraba retirarse a orar, a veces sólo, las más de las veces acompañado de un amigo, el único que parece haberle permanecido fiel después de su conversión. Por desgracia, ninguno de los biógrafos nos ha conservado el nombre de este amigo; Celano se limita a decir que era un personaje importante, «grande entre los demás».[6]
Francisco experimentaba, por naturaleza, una gran necesidad de expansión; sus biógrafos refieren que a veces se veía constreñido, contra su voluntad, a hablar de las cosas de que abundaba su alma.
Es, pues, natural que tuviese íntimas confidencias con dicho amigo, ponderándole, en el lenguaje pintoresco del Evangelio, el alto precio del tesoro por él encontrado en la referida gruta y cuya explotación había empezado con tan lisonjero éxito. Añadía, sin embargo, que él debía emplearse solo en aquel negocio, y por eso, tan pronto como llegaban a la puerta de la gruta, despedía a su amigo y en seguida penetraba.
En aquella caverna sombría y solitaria encontró Francisco su oratorio, donde, con toda libertad, y a toda hora, podía interrogar al Padre celestial. El deseo de cumplir la divina voluntad crecía en él de día en día, y no tardó en entender claramente que, mientras no llegase a saber a punto fijo los designios de Dios acerca de él, no tendría paz en su corazón. A cada momento acudían a sus labios estas palabras del Salmista, que expresan la esencia de la verdadera adoración: «Señor, muéstrame tus caminos; enséñame la verdad de tus senderos».
Mientras más avanzaba en su nuevo tenor de vida, más se esclarecía su mente, más tétrica y detestable le parecía su pasada juventud, más amargamente lamentaba el empleo que había hecho de sus años floridos; el recuerdo de sus diversiones y locuras le llenaban el alma de desazón y saludable espanto. Porque ¿qué seguridad podía abrigar de no recaer? ¡Había recibido ya tantos avisos y de ninguno se había querido aprovechar! Ya vendrían sus amigos a sacarle de su retiro; tornarían a halagar sus sentidos el perfume de los banquetes y las armonías de la viola y del laúd, y entonces ¿de dónde iba a sacar fuerzas para resistir y no precipitarse, como antes, en ese mundo regocijado de fiestas y dorados ensueños, que se presentaba a su fantasía cual lisonjero contraste con esa otra vida que él llevaba tan llena de sinsabores y cotidianos trabajos?
Francisco no tenía confianza alguna en sí mismo, y Dios parecía negarse a otorgarle el socorro que con tantas ansias le pedía. Llena el alma de angustia y desolación, luchaba en la obscuridad de su retiro por llegar cuanto antes a puerto de salud, y cuando, al rayar el alba, tornaba a él su fiel amigo, trabajo le costaba reconocerle al través de las torturas y ruinas que ostentaba su rostro lloroso y demacrado (1 Cel 10s).
Así fue como llegó Francisco a ser hombre de oración. Desde entonces empezó a experimentar la inefable dulzura que produce el trato íntimo del alma con Dios, en tales términos que, cuando se le acercaban en las calles o en las plazas sus compañeros, luego los dejaba y corría a la iglesia más vecina a ponerse en oración arrodillado delante del altar (TC 8).
Mientras estos cambios se verificaban en el corazón de Francisco, su padre se ausentaba frecuentemente de Asís, y durante estas ausencias, su madre, que según dicen todos los biógrafos le amaba más que a los otros hijos, le daba toda libertad para que hiciera todo lo que le viniese en gana. Por lo demás, parece que por aquel tiempo todavía vivía la misma vida de familia que antes; sólo que en sus festines los pobres habían reemplazado a los amigos: a los pobres buscaba, con ellos tenía sus diversiones y banquetes, para ellos eran todos sus cuidados y regalos. Un día, al ir con él su madre a sentarse a la mesa, observó ella que su hijo había puesto tanta cantidad de pan, que bastaba para numerosa familia; preguntóle qué significaba semejante inusitado lujo, y Francisco le respondió que aquel pan se destinaba a los pobres. Si le acontecía topar por la calle con un mendigo pidiendo limosna, le daba todo el dinero que llevaba consigo; si no tenía dinero a mano, daba el sombrero, el cinto y, en casos extremos y con los debidos miramientos, hasta la ropa interior (TC 8-9). También le preocuparon desde entonces las necesidades de los sacerdotes y de las iglesias pobres, y a menudo compraba vasos sagrados que enviaba secretamente a las iglesias que los habían menester, dando así las primeras muestras de esa ferviente solicitud de toda su vida por el decoro de las iglesias y que, andando los años, le impulsaría a enviar «a todas las provincias de la orden hermosos moldes hostieros, para que en todas partes pudiesen hacer lindas hostias para el santo sacrificio» (EP 65).
Sin embargo, ahora eran los pobres el objeto de todos sus pensamientos y desvelos; su ocupación continua era visitarlos, escuchar sus lamentos, aliviar su mísera condición; deseaba ardientemente estar en lugar de ellos, siquiera una vez, para saber por experiencia propia lo que es ser pobre, lo que pasa en el interior de un pobre cuando, sucio y harapiento, humilde y abatido, sombrero en mano, demanda socorro. Muchas veces, a buen seguro, trató de satisfacer esta curiosidad, quedándose horas enteras a las puertas de los templos, mezclado con los pordioseros. Pero una cosa es ver a los mendigos y otras serlo, practicar la mendicidad, verse forzado a detener a los transeúntes e implorar su compasión. Francisco llegó, pues, a convencerse de que no comprendería nunca la pobreza, a menos de hacerse pobre y ponerse a mendigar, y este convencimiento le causaba honda congoja al ver que en Asís, donde todo el mundo le conocía, no le era posible poner en práctica tan acariciado ideal.
Entonces surgió en su mente la idea de emprender una peregrinación a Roma, donde, extranjero y desconocido, podría sin obstáculo sentar plaza entre los mendigos.
Puede ser que este propósito de la peregrinación a la tumba de los Apóstoles se lo inspirasen también otras circunstancias particulares. Consta, en efecto, que desde el 14 de septiembre de 1204 hasta el 26 de marzo de 1206, y desde el 4 de abril hasta el 11 de mayo de este mismo año, Inocencio III residió en Roma, y sin duda una permanencia tan prolongada en las insalubres orillas del Tíber tuvo que estar motivada por ceremonias especiales en la basílica de San Pedro, tal vez acompañadas de la concesión de una indulgencia solemne. El hecho es que también el obispo de Asís se trasladó en tal ocasión a la Ciudad Eterna.
Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que Francisco fue a Roma por aquel tiempo, aunque de tal visita tenemos pocas noticias. Entrando por la vía Flaminia, es verosímil que al punto se dirigiera a San Pedro, donde es seguro que halló gran número de peregrinos que, conforme a las costumbres observadas en casos tales, echaban monedas, a guisa de ofrendas, por la fenestella o ventanilla enrejada de la tumba del Apóstol. Los más, naturalmente, no echarían sino pequeñas monedas de vellón; pero nuestro peregrino, no del todo curado todavía de su antiguo espíritu de ostentación, como llevaba la bolsa bien abastecida, gracias a la solicitud de su madre, arrojó todo un puñado de piezas de oro por entre los barrotes de la ventana; y fue de manera que los circunstantes, al percibir el sonoro choque de las monedas contra el pavimento, se maravillaron, pensando quién podría ser aquel peregrino tan locamente pródigo de su dinero.
Mientras ellos cavilaban, Francisco, saliendo de la iglesia, llamó con cierto signo de cabeza a uno de los mendigos, le pidió sus harapos y, vestido de ellos, se volvió a donde estaban los demás a realizar, por fin, el objeto principal de su viaje a Roma, implorando, a las puertas del templo,[7] la caridad de los que entraban y salían. Sobre el estado de ánimo en que él se encontraba a la sazón, habla bien claro uno de sus biógrafos, quien nos dice que «pedía limosna en francés, lengua que él gustaba mucho de emplear, aunque no la poseía con perfección». El francés era para él la lengua de la poesía y de la religión, la lengua de sus más dulces recuerdos y de sus momentos más solemnes, pues a ella recurría cuando su corazón rebozaba de júbilo y entusiasmo, desdeñando entones su lengua vernácula por manoseada y vulgar; el francés era por excelencia la lengua nativa de su alma; siempre que hablaba en ella, todos sabían que estaba lleno de contento.
Ignoramos cuanto duró su estancia en Roma. Tal vez sólo un día. Los biógrafos se limitan a decir que, tan pronto como cumplió su deseo de participar del pan de los mendigos, depuso los harapos y, volviendo a tomar sus propios vestidos, se volvió a su patria. Ya había probado personalmente la pobreza, llevando andrajos sobre sus carnes y comido el pan de limosna. Cierto, al volver a vestir sus ricos hábitos ordinarios y al sentarse de nuevo en la opuesta mesa de su hogar paterno, no pudo menos que sentirse cómodo y aliviado; pero, en cambio, le quedaba el placer inefable de haber saboreado el encanto espiritual que produce la falta de lo necesario y la ausencia de todo bien temporal, como no fuese un sorbo de agua de la fuente, un pedazo de pan de la caridad y, por todo lecho, la tierra desnuda bajo el azul del cielo al resplandor de las estrellas. ¿A qué afanarse tanto por las cosas de este mundo, por acumular riquezas, poseer casas y jardines, muchedumbre de siervos y ganados, si con tan poco basta para vivir? ¿No ha dicho el Evangelio «bienaventurados los pobres»? ¿No ha enseñado que «es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos»?
Tales pensamientos bullían en la mente de Francisco a su vuelta de Roma, obligándole a recurrir a Dios, con más fervor que antes, en demanda de luz y dirección. De los hombres bien sabía que nada podía esperar, pues hasta el amigo que solía acompañarle a la gruta había ido poco a poco retirándosele en vista de que el decantado tesoro de cuyo hallazgo tanto se jactaba Francisco, no aparecía. La única persona a quien, de cuando en cuando, descubría su corazón era el obispo de Asís, Guido, que parece haber sido su confesor ordinario ya desde los primeros pasos de su nueva vida. Así lo indica la Leyenda de los Tres Compañeros: «El obispo de la ciudad de Asís, a quien Francisco acudía con frecuencia para aconsejarse de él…» (TC 35; 10). Según el Espejo de Perfección, Francisco dijo, poco antes de su muerte, a cierto «señor Buenaventura» de Siena: «Desde el comienzo de mi conversión puso el Señor en boca del obispo de Asís sus palabras para que me aconsejara y confortara en el servicio de Cristo» (EP 10). Leemos asimismo en el Anónimo de Perusa: «Grandes y pequeños, hombres y mujeres, todos despreciaban y escarnecían a los nuevos penitentes. La única excepción era el obispo de Asís, a quien acudía con frecuencia Francisco en demanda de consejo» (AP 17). Todos estos pasajes, y otros, demuestran que Francisco mantuvo, desde los comienzos de su vida religiosa, muy íntimas y cordiales relaciones con su obispo.
Pero los biógrafos del Santo no nos dicen nada sobre este período de meditación callada y solitaria; en cambio él mismo nos ha dejado en su Testamento, escrito pocos años antes de morir, preciosas confesiones, por ejemplo ésta: «El Señor me dio la gracia de que así comenzase a hacer penitencia; porque, como yo estuviese entonces envuelto en pecados, me era muy amargo ver a los leprosos; pero el Señor me trajo a ellos, y usé de misericordia con ellos». La condición de los leprosos en la Edad Media era mucho mejor que la de todos los demás enfermos y pobres; porque, en vista de cierto pasaje de Isaías (53,4), se les consideraba como símbolos vivos del divino Salvador más que a todo el resto de la humanidad paciente. Gregorio el Grande cuenta la historia del monje Martirio, quien, habiendo encontrado por el camino a un leproso agobiado de dolores y falto de fuerzas para continuar su viaje, le envolvió en su propio manto y, tomándole en brazos, se lo llevaba a su convento, cuando he aquí que de repente el leproso se trueca en Jesucristo, quien, antes de desaparecer, da su bendición al monje, añadiendo: «Martirio, tú no te has avergonzado de mí en la tierra; yo tampoco me avergonzaré de ti en el cielo». Análogos casos se cuentan de S. Julián el hospitalario, del Papa IX, del bienaventurado Columbino, etc.
Eran, pues, los leprosos de la Edad Media objeto de una solicitud de todo en todo particular; eran los pobres preferidos por la caridad tanto privada como pública. Había toda una orden de caballería, la de San Lázaro, fundada especialmente para cuidar de ellos. La Europa entera estaba sembrada de lazaretos; a fines del siglo XIII ascendía a 19.000 el número de estos benditos asilos, donde los leprosos vivían en una especie de comunidad conventual. Así y todo, aquellos infelices arrastraban una vida llena de miseria y de tristeza, excluidos como estaban de la sociedad en todos los países, en virtud de leyes severas que les vedaban tener relación alguna con las demás gentes.
Como en toda Italia, había también en Asís un hospital de leprosos, instalado fuera y a cierta distancia de las murallas, sobre el camino que va a la Porciúncula, más o menos en el mismo sitio que hoy ocupa el grandioso edificio denominado Casa Gualdi. Dicho hospital se llamaba de «San Salvador de los Muros» y estaba a cargo de una orden recién fundada, bajo Alejandro III, expresamente para el cuidado de los leprosos; la orden de los Crucíferos.
Muchas veces había pasado Francisco por delante de esta casa; pero siempre, sólo al verla, experimentaba profundo disgusto. De buen grado daba limosna para los leprosos, pero a condición de que otro se encargara de llevársela. Cuando el viento soplaba del lado del hospital y llegaba hasta San Francisco el hedor repugnante de la fatal enfermedad, él al punto volvía el rostro y echaba a correr, tapándose las narices (TC 11).
Aquí estaba, pues, su mayor debilidad; aquí era donde iba a librar más recia batalla y a obtener más espléndida victoria.
Un día, estando en su acostumbrada oración, oyó, por fin, la anhelada respuesta, y fue la siguiente: «Francisco, si quieres conocer mi voluntad, has de despreciar y aborrecer cuanto aman y apetecen tus sentidos. Cuando esto hayas logrado, entonces te será amargo e insufrible lo que antes te era dulce y deleitoso, y hallarás gozo y contentamiento en lo que antes detestabas». Francisco entendió el programa que estas palabras encerraban para él, el tenor de vida que le indicaban con toda claridad.
Sin duda alguna, en estas palabras iba meditando en uno de esos paseos que solía hacer por el valle de la Umbría, cuando de repente se le espanta el caballo y descubre delante de sí, como a veinte pasos de distancia, a un leproso en el traje que usaban los de su condición y que era muy fácil reconocer. Su primer impulso fue volver grupas y huir más que ligero; pero al instante tornaron a resonar en su conciencia distintas y netas las referidas palabras: «Lo que te era odioso te será en adelante dulce y amable». ¿Y qué cosa más horrible para él en el mundo que un leproso? Llegado era, pues, el momento de que se cumpliera en él la palabra del Señor. Haciendo un extraordinario esfuerzo de reflexión, se apea del caballo, avanza hasta el leproso a despecho del hedor nauseabundo que ya le invade el olfato, le da limosna y le besa la mano cubierta de asquerosas llagas.
Un momento después se halló sobre su caballo sin saber cómo: tan honda emoción había experimentado. El corazón le latía de modo extraordinario; temblaba de pies a cabeza y no supo el camino que tomó. Pero el Señor había cumplido su palabra: el bienestar y el gozo más inefable inundaba todo su ser; no hallaba cómo contener en su pecho la alegría; iba nadando en un mar de felicidad nunca soñada; linfas y auras de paraíso refrescaban la tierra sedienta de su corazón.
Al día siguiente tomó muy de agrado el camino de «Salvador de los muros», que antes miraba con tan vivo horror; llegado a la puerta golpeó, le abrieron, y entró por primera vez en su vida en el hospital de los leprosos. De todas las celdas acudieron a él los míseros enfermos con sus rostros carcomidos, cegados y sanguinolentos los ojos, los pies hinchados y torcidos, las manos sin dedos… Toda aquella espantable muchedumbre se agrupó en torno del hijo del mercader, exhalando de sus enfermas gargantas tan insufrible fetidez, que Francisco, a pesar de su heroísmo, no pudo menos de taparse un momento las narices para defenderse de la infección. Pero en seguida logró reponerse, metió la mano en el bolsillo, que llevaba repleto de dinero, y se puso a repartir limosna, cubriendo las manos de los enfermos a un mismo tiempo de dinero y de tiernos besos, como había hecho la víspera con el leproso del camino. Sin duda alguna, Francisco había obtenido la victoria más grande a que puede aspirar el hombre: la victoria sobre sí mismo. Ya era dueño, y no (¡ay! como tantos de nosotros) esclavo de sí propio.
Pero en esta lucha interna no hay triunfo tan completo que ahorre toda ulterior vigilancia; porque el enemigo, vencido y todo, siempre queda al acecho del momento oportuno para la represalia. Francisco había ganado una gran batalla; pero debía prepararse para las pequeñas escaramuzas en que aún podía sucumbir. Continuó, pues, frecuentando diariamente su gruta y sus ejercicios de oración.
A menudo le acontecía encontrar en el camino a cierta vieja jorobada, de esas miserables criaturas que, en los países del sur, acostumbran refugiarse en la semi-oscuridad protectora de los templos, donde se lo pasan manoseando el rosario, o dormitando; pero apenas ven que se acerca un extranjero, se arreglan el pañuelo en la cabeza y salen de su escondite cojeando y extendiendo la mano sucia en demanda de limosna: ¡Un soldo, signore! ¡Un soldo, signorino mío!. Una vieja tal era la de nuestra historia. Apenas veía venir a nuestro joven, se le atravesaba pidiéndole la limosna, y tanto llegó a molestarle que, al fin, acabó por despertar en él, con su desaliño y feo talante, la antigua adversión a la suciedad y a la miseria. A medida que avanzaba en su camino, y el sol le bañaba con sus fulgores, y las campiñas verdegueaban, y el velo azul se desplegaba por el horizonte cubriendo los montes y los valles, más claramente resonaba en sus oídos la voz insidiosa de la tentación: «¿Conque es verdad que quieres abandonar todo eso? ¿Es verdad que quieres dar el adiós eterno a la luz del sol, a la vida y al placer, a los festines alegres, a las sabrosas canciones, y encerrarte en esa sombría caverna, malbaratando así lo más florido de tu juventud en inútiles oraciones, para llegar a ser después un viejo loco y miserable, que se arrastre de iglesia en iglesia, suspirando desolado y acaso maldiciendo en secreto la malgastada vida?»
Así murmuraba el enemigo malo al alma de nuestro joven, y, a buen seguro, hubo momentos en que éste, aguijoneado por la juventud, por su natural amor a la luz y a la alegría, por sus nativas aspiraciones caballerescas, llegó a vacilar, a bambolearse bajo el peso de la tentación. Pero no bien penetraba en su gruta, recordaba la calma, el dominio sobre sí mismo, y cuanto más recio había sido el combate, tanto más profunda era la paz y más dulce el consuelo con que Dios le regalaba en la intimidad de la oración.[8]
Así, al menos, creo que se puede interpretar un episodio que relatan los Tres Compañeros en los siguientes oscuros términos: «Había en Asís una mujer jorobada y deforme que el demonio traía a la memoria de Francisco en frecuentes apariciones, amenazándole con tocarle de la misma enfermedad que padecía esta mujer, como no renunciase a sus piadosos proyectos. Pero Francisco, como valiente soldado de Cristo, despreciaba las amenazas del diablo, penetraba en su gruta y se entregaba a la oración» (TC 12).
Capítulo VI – El crucifijo de San Damián
En un pasaje de su Testamento, Francisco habla de su juventud, y dice:
«Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así sencillamente oraba y decía: «Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo».»
Después, el Señor me dio y me da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la santa Iglesia Romana, por el orden de los mismos, que, si me persiguieran, quiero recurrir a ellos. Y si tuviera tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallara a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que moran, no quiero predicar más allá de su voluntad. Y a éstos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores. Y no quiero en ellos considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de Dios, y son señores míos. Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Y quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas las cosas honrados, venerados y colocados en lugares preciosos». «Lugares preciosos»: estas palabras designan no sólo las iglesias, sino también los tabernáculos, en que se reserva el Santísimo, y aun los vasos sagrados del altar, como los copones, píxides, etc.- (1 Cel 45; TC 37).
Por este documento, que data de los últimos años de su vida, sabemos auténticamente cuáles fueron siempre los sentimientos de nuestro personaje para con la Iglesia y el clero; y este autotestimonio ha sido plenamente confirmado por todos sus biógrafos.
Referido queda más arriba cómo Francisco demostraba gran interés por las iglesias, contribuyendo con sus propias manos a restaurarlas y embellecerlas.
Hoy día mismo, los alrededores de Asís están sembrados de santuarios casi en ruinas, iglesias o capillas edificadas a la vera de los caminos, que se mantienen siempre cerradas con candado y donde rarísimas veces se celebran oficios divinos. Mirando hacia el interior, se ve un altar con manteles todos arrugados y rasgados, floreros con flores de papel cubiertas de polvo, candeleros de madera que nunca han sido dorados y ahora están cenicientos y carcomidos. Sin embargo, abandonadas y todo, la visita de estas iglesias deja en el ánimo del viajero no sé que extraña impresión de piadoso recogimiento, que se aumenta todavía cuando, al penetrar en ellas, se encuentra uno con frescos borrosos pintados en los muros por aquellos discípulos de Giotto o de Simón Martini que, en el siglo XIV, visitaron hasta las más apartadas ciudades y los más ignorados ángulos de los Apeninos. La pila de agua bendita está vacía y polvorienta. La única música que allí escucha el visitante cuando se arrodilla para rezar, es el susurro de los castaños agitados por el viento, o el murmurar de los arroyos saltadores que, desde la cima de las montañas, bajan presurosos en busca de su lecho de piedras.
En tiempo de la juventud de Francisco había cerca de Asís, a poca distancia de las murallas, uno de esos santuarios medio arruinados: la vetusta iglesia de San Damián (que según Thode se mencionaba ya a principios del siglo XI, en 1030), a la cual se llega por un camino que parece no haber cambiado gran cosa desde entonces acá, asaz inclinado, que, pasando por delante de grandes casas blanqueadas con cal y esparcidas aquí y allá, atraviesa después algunos olivares, por debajo de cuyas torcidas ramas amarillea el trigo en el verano. El trayecto desde la ciudad a esta iglesia, que es hoy un gran convento, se hace, más o menos, en un cuarto de hora.
San Damián no era entonces más que una capilla rústica, cuyo único adorno consistía en un crucifijo bizantino que había en el altar mayor, y ante el cual tenía Francisco costumbre de venir a postrarse en oración. Un día, poco después de la visita que hizo a los leprosos, vino a venerar la devota imagen del Crucificado. Habituado, como estaba, a crucificarse a sí mismo, la crucifixión había llegado a ser su pensamiento favorito. Fijos los ojos en el divino rostro coronado de espinas, rezaba la siguiente oración que la tradición nos ha conservado:
«Sumo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento» (OrSD).
Desde el día aquel en que, apoyado en su bastón junto a la puerta de Asís, viera al mundo vacío y su alma desierta, todo su esfuerzo interior se había concretado y traducido en dicha sencilla oración. Todo lo que pedía a Dios, todo lo que desde entonces había constantemente deseado y buscado, no obstante sus errores y caídas, era luz para ver la voluntad de Dios y fuerza para obrar según esa misma voluntad. Toda su vida, desde aquel decisivo momento hasta ahora, puede decirse que se redujo a una continua repetición, bajo formas diversas, pero siempre fervientes y apasionadas, de estas palabras del niño Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha».
Y llegó el día en que el Señor juzgó a su siervo Francisco digno de escucharle, y le habló desde el crucifijo, con voz que sólo en el corazón de nuestro joven se dejó percibir: «¡Francisco, ve y repara mi casa, que se derrumba!».
Como antes en Espoleto cuando se le intimara la prohibición de seguir su viaje a la Apulia, así ahora también se mostró pronto a obedecer la orden divina. Francisco tenía alma cándida y propendía a tomarlo todo al pie de la letra. Apenas oída la voz misteriosa del crucifijo, examinó de una mirada toda la capilla, y vio que, en efecto, amenazaba ruina, y sin poder contener la emoción que le embargaba, respondió al crucifijo: «¡Señor, con el mayor gusto cumpliré tu deseo!».
Dios, había por fin, escuchado su oración; le había impuesto una tarea que él, siempre activo por naturaleza, se apresuró a realizar. Al salir encontró al rector de la iglesia, sacerdote anciano, que estaba calentándose al sol, sentado sobre una piedra; le saludó besándole la mano y en seguida, metiendo la suya en el bolsillo, sacó una valiosa moneda de oro y la dio al asombrado sacerdote, diciéndole: «Os ruego que empleéis este dinero en aceite para la lámpara del Santísimo, y cuando se os haya acabado, os suplico que me lo aviséis; porque deseo que no falte jamás».
Antes que el anciano sacerdote volviese de su estupor, Francisco había ya partido, llevando el corazón henchido de gozo por el favor que acababa de recibir. Mientras caminaba, casi maquinalmente, iba haciendo a menudo la señal de la cruz, y cada vez que repetía ese acto, sentía como que la imagen del crucificado se grababa más hondamente en su corazón. La antigua leyenda nos dice, con frase de incomparable verdad y de belleza intraducible, que, desde aquella hora, el recuerdo de los padecimientos del Salvador «derritió el corazón de Francisco», de modo que, desde entonces, «llevó el santo en su corazón las llagas del Señor Jesús» (TC 14; LM 1,5 y 2,1).
La reparación de la iglesia de San Damián iba a demandar mucho más dinero que el que Francisco podía erogar por el momento, pero él no tuvo ni un minuto de vacilación acerca de la manera cómo debía procurarse los fondos necesarios: corrió, pues, a casa tan aprisa como se lo permitieron sus piernas, cogió de la tienda de su padre varias piezas de género, las puso sobre un caballo y se fue con ellas a Foligno para venderlas en el mercado de aquella ciudad, operación que estaba acostumbrado a hacer. Realizada en poquísimo tiempo la venta, así de los géneros como del caballo, dio Francisco la vuelta a San Damián con los bolsillos repletos de dinero.
Es probable que encontrara al anciano sacerdote sentado aún en su piedra calentándose al sol; pero lo cierto es que, tan pronto como se llegó a él, le saludó de nuevo respetuosamente, le entregó la gruesa suma que había sacado de la venta, advirtiéndole que aquel dinero era para la reconstrucción de la iglesia (TC 16; 1 Cel 9). El sacerdote había recibido de buena gana la primera limosna; pero al ver esta otra tan considerable, rehusó aceptarla, temiendo que fuese una de tantas locuras del original joven. Por otra parte, aquel negocio podía muy bien concitar en su contra las iras de Bernardone; contestó, pues, al joven de la manera más resuelta que no quería ocuparse en semejante reparación. Francisco se sentó a su lado para persuadirle a retirar su negativa, empleando en ello toda su elocuencia; vano empeño; el anciano estuvo inflexible, y lo más que de él pudo obtener Francisco fue el derecho de permanecer allí cerca por algún tiempo para poder entregarse con mayor sosiego a la oración y a las prácticas devotas en la querida iglesia de San Damián.
Porque desde entonces determinó nuestro joven adoptar lo que en la Edad Media se llamaba la «vida religiosa», es decir, la vida del monje o del solitario. Y no era que tuviese ya el propósito de encerrarse en un convento; él mismo nos asegura en su Testamento que «nadie me ensañaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio»; lo que prueba que en lo que él pensó en un principio no fue en hacerse monje, por más que, para definir el cambio que se acababa de operar en su vida, emplea la misma expresión que entonces se usaba para significar que se abrazaba a la vida monacal: exivi de saeculo: salí del siglo. El tiempo que pasó en compañía del sacerdote de San Damián puede razonablemente considerarse como su noviciado, durante el cual no tuvo más guía, director y maestro, que el espíritu de Dios.
Vecina a la casa del sacerdote había una gruta de piedra, donde Francisco, que la visitaba con frecuencia, estableció su habitación secreta; allí pasaba los días y las noches, entregado a la oración y al ayuno, vertiendo lágrimas y exhalando «gemidos inenarrables» (Rm 8,26).
Entre tanto, Pedro Bernardone volvió de su viaje, y ¡cuál no sería su asombro al entrar en su casa y no hallar en ella a su primogénito! Pica o no sabía el paradero de Francisco o, si lo sabía, se resistía a descubrirlo a su marido; pero éste no tardó mucho en averiguarlo, y en el acto fue a verse con el sacerdote de San Damián; más no encontró allí a Francisco, que a la sazón se hallaba en la gruta. Esta ocasión la aprovechó el anciano cura para devolver a Bernardone el dinero que su hijo le trajera de Foligno y que había depositado en el hueco de una de las ventanas de la iglesia. Parece ser que esta recuperación fue uno de los principales fines que determinaron la visita de Pedro Bernardone al sacerdote, pues, obtenido el dinero, pasó más de un mes sin hacer diligencia alguna para dar con el joven ermitaño, quien, sin embargo, es cierto que, entretanto, recibía alimentos de su casa, sin duda enviados por su madre, aunque, según parece, a escondidas de Bernardone (TC 16; 1 Cel 10).[9]
Por lo que respecta a la vida que durante aquel mes hizo nuestro joven, podemos decir con razón que empleó todo ese tiempo en ahondar en este gran pensamiento, que desde entonces tuvo él por la esencia del cristianismo: «La vida de Cristo debe reproducirse en cada cristiano». Uno de los escritos bíblicos que Francisco cita más a menudo en los suyos es la epístola a los Romanos, en la cual San Pablo se muestra no tan sólo un gran doctor, sino sobre todo el más grande de los místicos cristianos. Por eso creo yo que, sin temor de que nadie lo interprete como hipótesis histórica o fantasía literaria, se puede describir la vida de Francisco en aquel período de su noviciado religioso con las siguientes palabras del capítulo VIII de la referida epístola paulina: «Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte… a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el espíritu… Pues, si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios… Y, si hijos, también herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él, para ser también con él glorificados… Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8,1-29).
Además, durante aquel mes que Francisco pasó en San Damián fue cuando, sin duda, debió producirse un acontecimiento que narran las leyendas, pero sin indicar la fecha. Un día iba Francisco solo por los alrededores de la antigua capillita llamada de la Porciúncula o de Santa María de los Ángeles, que se encuentra en la llanura a los pies de Asís. Iba llorando y sollozando en alta voz, como acongojado por una grave desgracia. Ocurrió que pasó por allí un buen hombre que, al oírlo, se le acercó, movido de piedad, y le preguntó por qué lloraba. Nuestro joven le respondió: «Lloro la pasión de mi Señor Jesucristo, por quien no debería avergonzarme de ir gimiendo en alta voz por todo el mundo». Profundamente impresionado aquel hombre, se puso también él a derramar lágrimas, y estuvieron los dos largo tiempo llorando en alta voz (TC 14; 2 Cel 11).
Así fue como Francisco de Asís comenzó la nueva vida, no ya según la carne, sino según el espíritu, que en adelante le iría conduciendo a cimas cada vez más elevadas, hasta el momento en que le permitiría alcanzar la que para el hombre es la máxima conformidad posible con la imagen de Jesucristo crucificado.
Capítulo VII – Francisco renuncia a su padre
Un día de abril de 1207, Pedro Bernardone estaba en su tienda detrás del mostrador. De repente llega a sus oídos una extraña algazara, voces de auxilio, gritos y carcajadas ruidosas; el estrépito crece y se acerca por instantes, hasta repercutir en la tienda; el mercader ordena a uno de sus dependientes que se asome para ver qué pasa; vuelve éste diciendo: «Es un loco, señor don Pedro; un loco perseguido por pilluelos y rapaces»; pero se detiene el empleado un poco a la puerta y, mejor informado, palidece: ¡acaba de reconocer al loco! Sale don Pedro de inmediato; se para en el umbral, mira hacia la turba azorado y ansioso y descubre entre la multitud alborotada a su propio hijo, a su caro Francisco, a su gentil primogénito, al objeto de sus más halagadores ensueños, de sus más hermosas y magníficas esperanzas. ¡Ahí viene Francisco vestido de andrajos, lívido, demacrado, desgreñado el cabello, marchitos los ojos, todo ensangrentado y sucio por las pedradas e inmundicias que le han arrojado en el camino los implacables pilletes que le acompañan! ¡Pobre Pedro, ahí viene tu Francisco, tu tesoro y orgullo, el báculo de tu vejez, el gozo y consuelo de tu vida! ¡Hele ahí, adonde le han traído esas malditas ideas que se le han metido en el cerebro!
Pedro Bernardone se siente desfallecer bajo el peso del dolor, de la vergüenza y de la cólera; porque los gritos y burlas, lejos de mermar, ahora se dirigen a él personalmente: «¡Oh Bernardone! ¡Aquí te traemos a tu hijo, tu lindo mozo, tu apuesto y famoso caballero! ¡Mírale como vuelve de la guerra de Apulia cubierto de gloria, desposado con una princesa y señor de la mitad de un reino!»
Don Pedro no puede más; entre la rabia y el dolor, que riñen tremenda batalla en el fondo de su pecho, opta por la primera y se lanza a la calle hecho un tigre de la selva, y para abrirse camino reparte a diestro y siniestro mojicones y puntapiés con tan desatada y poderosa furia, que el corro de maleantes que rodea a Francisco no tiene más remedio que retroceder, romperse y darle paso; él, sin proferir palabra, se apodera de su hijo, le levanta en sus robustos brazos y, jadeante y rabioso, vuela con él para adentro, le arroja en lóbrego aposento, cierra con llave la puerta y se vuelve a la tienda a reanudar la tarea. (Aquí, como en los capítulos I y V, he procurado desarrollar y completar escenas que los biógrafos narran con extremado laconismo. En general, hay que guardarse de tomar muy a la letra el retrato que ellos nos han legado del carácter de Pedro Bernardone, en que han andado severos en demasía: es lo que pasa siempre que se colocan enfrente dos tipos opuestos, de los cuales el uno encarna la perfección del idealismo, y el otro la vida común y prosaica, aunque legítima, de este bajo mundo).
El bueno de D. Pedro esperaba que con aquel encierro lograría poner término a las nuevas locuras de su hijo, y para más asegurar el éxito añadió al encierro un riguroso ayuno a pan y agua, que no podía menos que doblar la obstinación del preso, dada su antigua intemperancia y gula. En efecto, el mismo Francisco confesó años después muchas veces que, de joven, comía con frecuencia manjares exquisitos y bien condimentados, y se abstenía de los malos y sosos (TC 22).
Pero los tiempos habían cambiado, y los gustos de Francisco también, y pronto iba a llegar éste hasta el extremo de mezclar ceniza a los manjares sabrosos, alegando, para disimular su penitencia, que «la hermana ceniza es casta» (TC 15).
Salió, pues, fallido D. Pedro en su esperanza. Pocos días después del suceso antes narrado, tuvo que hacer un nuevo viaje, y Pica, aprovechando su ausencia, bajó a la prisión a ver si obtenía de su hijo con ruegos y lágrimas lo que su marido no había logrado con castigos y rigores; pero halló al joven penitente tan firme como antes en su resolución, y aun gozoso de haber, por causa de ella, padecido aquel martirio. Francisco declaró terminantemente a su madre que por nada del mundo renunciaría a su nuevo método de vida, con lo que Pica abandonó su empresa y, además, dio libertad al inocente prisionero, quien al punto la aprovechó para correr a refugiarse a su querido retiro de San Damián, como vuela a su nido el pajarillo al desatarse el lazo con que le amarró la astucia del cazador.
Cuando Bernardone volvió de su viaje, halló desierta la prisión; pero, en vez de acudir a San Damián en busca del delincuente, resolvió perseguirle por la vía judicial; en consecuencia, pidió a los cónsules de la ciudad el desheredamiento y expatriación del hijo pródigo y, además, que se le obligase a entregarle todo el dinero que tuviera en su poder; porque para él era seguro que Pica, al darle la libertad, le había llenado de oro la bolsa, y, quizá, el dinero entregado al sacerdote de San Damián para la reparación de la iglesia no era todo el que había producido la venta de Foligno.
Pedro Bernardone era, al decir del cronista Mariano, reipublicae benefactor et previsor, uno de los principales bienhechores de la ciudad,[10] y los cónsules no podían menos de acoger favorablemente su solicitud; y en efecto, despacharon a San Damián el heraldo de la ciudad con orden de traer a Francisco a la presencia del tribunal; a lo que nuestro joven se negó resueltamente, alegando que «por la gracia de Dios era ya un hombre libre y no estaba bajo la jurisdicción de los cónsules, porque era siervo del solo altísimo Dios» (TC 19), respuesta que Sabatier juzga inexplicable a menos de suponer que Francisco había recibido ya las órdenes menores, entrando de lleno en la vida religiosa, lo que le habría puesto en todo a disposición de la autoridad eclesiástica, eximiéndole de la acción del brazo secular.
Seguramente Bernardone se quedó en el palacio comunal esperando la vuelta del mensajero; pero pronto hubo de convencerse de que los cónsules se veían, bien a su pesar, obligados a inhibirse en aquel asunto. Él, sin embargo, lejos de cejar ante el fracaso con los cónsules, resolvió recurrir al jefe espiritual de la ciudad, y acto seguido se fue al palacio episcopal a interponer su demanda ante el Obispo, quien le dio lugar en el acto, citando a su presencia, para día y hora determinados, al padre y al hijo.[11] No era difícil prever de parte de quién estarían las simpatías del Prelado, el cual ordenó a Francisco entregar a su padre todo el dinero que tuviese consigo; pero se dijo en términos que necesariamente hubieron de desplacer al comerciante, y fueron éstos: «Si tu intención irrevocable es consagrarte al servicio de Dios, debes comenzar por restituir a tu padre su dinero, que tal vez ha ganado por medios injustos y, en tal caso, no estaría bien emplearle en provecho de la Iglesia» (TC 19).
Semejantes palabras, que escucharon numerosas personas venidas allí a presenciar el extraño proceso, no eran, por cierto, muy aptas para apaciguar al airado mercader, objeto de las escrutadoras miradas de los circunstantes. Francisco, sentado al lado del Obispo enfrente de su padre, ostentaba el más rico de sus trajes. Entonces acaeció uno de los hechos más admirables que registran los anales eclesiásticos, un suceso nunca visto antes ni después y que durante siglos ha sido tema inagotable de inspiración para la pintura, la poesía y la elocuencia cristiana. Francisco se levanta, tranquilo al parecer, pero en realidad presa de intensa emoción que se revela en el brillo juvenil de su mirada, y dirigiéndose al Obispo, le dice: «Señor, yo voy a entregar a mi padre, no sólo el dinero suyo que tengo, sino todos los vestidos que me ha dado». Dicho esto, y antes que ninguno de los circunstantes se diese cuenta de su intención, se entró en la pieza contigua, de donde volvió un momento después completamente desnudo, ceñidos los lomos con un cinto de pelo, y trayendo en el brazo los vestidos que había llevado puestos. Todos los asistentes, como movidos por un mismo invisible resorte, se pusieron de pie. Bernardone y su hijo se miraron un instante sin hablarse. De pronto Francisco rompe el silencio y, con voz trémula pero segura, fijos los ojos en un objeto lejano, exclamó: «¡Oíd todos lo que voy a decir! Hasta hoy he llamado padre mío a Pedro Bernardone; ahora le devuelvo todo su dinero y hasta los vestidos que me cubren, y, en adelante, en vez de ¡mi padre Bernardone!, diré: ¡Padre nuestro que estás en los cielos!».
Acto continuo se inclinó para depositar a los pies de su padre sus vestidos junto con una pequeña cantidad de oro que aún conservaba. Todos los presentes lloraban dominados de profunda emoción, incluso el Obispo; sólo Bernardone estuvo impasible; y en acabando de hablar su hijo, se inclinó también fríamente a recoger las prendas que éste le entregaba, y rugiendo de cólera se marchó sin articular palabra. Entonces el Obispo se adelantó hacia el joven y, extendiendo su manteo, le cubrió la desnudez, no sin apretarle cariñosamente contra su pecho. Desde aquel momento quedaron ampliamente satisfechos los anhelos de Francisco de ser hijo de la Iglesia y verdadero siervo de Dios.
Terminada la conmovedora escena, solo ya Francisco con el Obispo, pensó éste en buscarle otros vestidos; había por allí un manto viejo, propiedad del hortelano, y se lo dio; lo aceptó Francisco rebosando gozo, y antes de vestírselo dibujó en él con tiza una gran cruz,[12] para cumplir más a la letra el consejo evangélico de dejarlo todo, tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Era el mes de abril de 1207.[13]
El mes de abril es en Umbría lo que en nuestros países, más fríos [el autor es danés], el mes de mayo, y aun como el de junio. Los días son claros y brillantes, el cielo azul y alegre, la atmósfera fresca y salubre, purificada como está por los chubascos del invierno; todavía no hay mucha tierra en los caminos y se puede transitar por ellos a pie sin el menor inconveniente; las campiñas se muestran plateadas por los olivares y, en los trechos que éstos dejan libres, cubiertas de verdes y lozanos trigales, bastante crecidos ya y esmaltados de innumerables encendidas amapolas. Abril es, sin disputa, la estación más hermosa en toda Italia, y nada tiene que ver con ella el abrasado y malsano otoño.
En una de esas doradas mañanas de abril fue, pues, cuando el hijo de Pedro Bernardone salió del palacio episcopal de su ciudad, vestido con deshechos de jardinero, a recorrer el mundo, hecho uno de esos «extranjeros y peregrinos» de que nos habla la santa Escritura.
La vida del hombre no es más que el producto de sus íntimos anhelos. Francisco es una prueba de esta verdad: a despecho de tantos y tan poderosos obstáculos, vino a alcanzar lo que por tanto tiempo había deseado, lo que había buscado en Roma, lo que con tan vivas ansias había pedido a Dios en la soledad de las grutas umbrianas: la facultad de seguir, en desnudez y dolor, a Jesucristo desnudo y dolorido. Alejóse, pues, de la patria de su infancia y de su juventud, de sus padres, de sus amigos y compañeros, volviendo las espaldas al pasado, a todos sus halagüeños recuerdos, y se marchó de Asís, mas no ya, como antes, a la iglesia de San Damián ni a la capilla de la Porciúncula.
Hay instantes en la vida en que el hombre anhela los más grandiosos espectáculos de la naturaleza, y sólo le satisfacen el mar y las montañas. Francisco salió de Asís por la puerta que da a la falda del Subasio y tomó el camino que sube a la montaña y no paró ni miró hacia atrás hasta que perdió de vista los techos y torres de la ciudad y se halló en la cumbre bajo el bosque de encinas que la sombrea, aun inexplorado, o entre las abruptas rocas que le sirven de salvaje corona: sin duda, iba revolviendo en su mente la sentencia evangélica que prohíbe levantar la mano del arado en que se ha puesto y mirar hacia atrás, so pena de no merecer el reino de los cielos.
Dilatado, grandioso horizonte se domina desde aquella altura, como desde la navecilla de un globo aerostático: el valle de Espoleto con sus sendas blanquecinas, sus caprichosos arroyos como cintas de bruñida plata, sus extensos campos invariablemente sembrados de olivares, sus iglesias y casas que semejan juguetes de niños; los montes que, mirados desde el valle y aún desde Asís, se ven limitar el horizonte, desde allá arriba se abaten y dejan pasar la mirada hacia otros más altos, de un azul pálido y lejano, que son los Apeninos. Francisco se encaminó hacia la parte de Gubbio, ciudad que, en línea recta, no dista de Asís más de cuatro o cinco leguas, y donde moraba un amigo de su primera juventud, el mismo tal vez que en otro tiempo solía acompañarle a la gruta en que había encontrado su tesoro. No poco trabajo le costó, como era natural, trepar la montaña, y así fue como, antes que él franqueara la escarpada y montañosa cresta que separa Asís de Valfabbrica, ya el sol declinaba al ocaso. Así y todo, Francisco iba en extremo alegre y entonando, en rimas francesas, como solía hacer en sus momentos felices, jubilosos cantares a la gloria de Dios.
De repente oye un extraño rumor, como de ramaje que se quiebra, entre los árboles del bosque: era una horda de bandidos que, saliendo de su escondite, se echaron sobre el joven peregrino y, profiriendo amenazas, le preguntaron quién era; a lo que Francisco contestó sin intimidarse: «Soy el heraldo del gran Rey». Raro debió de parecer a los malhechores este heraldo real cubierto de haraposo manto y con una cruz hecha con tiza en las espaldas; pero resolvieron dejarle sin hacerle daño; aunque luego modificaron un tanto su propósito y, para probarle que sólo al favor de ellos debía su libertad, le agarraron de brazos y piernas y le arrojaron en un bajo lleno de nieve, diciéndole: «Tente ahí, imbécil rústico, heraldo famoso». Francisco logró con gran dificultad levantarse de la nieve, pero, tan pronto como lo consiguió, tornó a sus alegres y devotos cantares y emprendió de nuevo su camino a través de la montaña.[14]
A poco dio con un pequeño convento de benedictinos, donde le dieron hospedaje a condición de que se ocupara en ayudar al hermano cocinero, lo que aceptó gustoso, y desempeñó tan humilde oficio por algún tiempo con la esperanza de merecer por este medio un hábito de monje, auque fuera raído y jubilado. Empero, todo lo más que se granjeó con su servicio fue la comida, y muy pronto hubo de continuar su viaje a Gubbio, «impelido no por la cólera -dice su primer biógrafo-, sino por la necesidad». Es más que probable que, andando los años y cuando Francisco se hizo ya célebre, el superior de dicho convento vino donde él a darle satisfacciones por aquel desaire; pero también es seguro que jamás habría pensado en dárselas si Francisco no hubiera sido el personaje que fue, no obstante que la regla de San Benito ordena «que se trate a los huéspedes como al mismo Jesucristo».[15]
Llegando a Gubbio, encontró a su amigo, quien le proporcionó el vestido que deseaba, que no era otro que el que usaban entonces los ermitaños, con un cinturón para los lomos, sandalias y un bastón.[16] Su amigo, por lo demás, no debió de hacerle ningún otro servicio, puesto que, según refieren los biógrafos, Francisco pasó su estancia en Gubbio sirviendo en un hospital de leprosos, a quienes lavaba los pies, curaba las llagas y limpiaba las úlceras, besándoles a menudo los miembros putrefactos (LM 2,6).
Pero Francisco no podía olvidar un solo instante su compromiso contraído con Dios de reparar la iglesia de San Damián, y se apresuró a cumplirlo. Es creíble que durante su ausencia se esparcieran por la vecindad de Asís graves rumores acerca de su persona, pues el sacerdote de San Damián no parece haberse alegrado gran cosa al verle tornar, y Francisco tuvo que probar que tenía autorización del Obispo para la obra que iba a acometer.
Una dificultad se le presentó en la cual acaso no había reparado aún: ¿de dónde iba a sacar dinero para la reparación de la iglesia? Porque las piedras, la cal y otras cosas que necesitaba no era fácil hallarlas gratuitamente.
Afortunadamente, no había olvidado las únicas cualidades que había adquirido en sus tiempos de juglar y trovador, y resolvió ponerlas ahora a contribución. Un buen día se fue al mercado de Asís, donde, trepado sobre una piedra, se puso a cantar delante de la multitud agrupada en torno suyo, haciendo el papel de músico vagabundo. Terminado su canto, se bajó de la piedra y empezó a pedir limosna a los circunstantes, diciendo en voz alta: «El que me dé una piedra recibirá del cielo una recompensa; el que me dé dos piedras recibirá dos recompensas, y el que me dé tres piedras, tres recompensas recibirá». Unos se mofaron de su talante y mendicación, sin que él se agraviara por ello; otros, al ver la prístina vanidad mundana de Francisco trocada en tan ferviente amor de Dios, derramaban lágrimas de ternura y edificación.
Lo cierto es que, gracias a este ingenioso ardid, Francisco logró reunir una buena cantidad de piedras, que después transportó él mismo sobre sus hombros a San Damián. Él solo quiso también ejecutar el trabajo de albañilería. Cuando alguien pasaba por el camino y, al verle trabajar cantando en francés, se paraba a contemplarle, él le decía: «Mejor será que vengas a ayudarme a reconstruir la iglesia del glorioso San Damián».
Tan generoso espíritu de sacrificio y de celo no pudo menos de captarle la voluntad del anciano sacerdote, quien, para demostrar a Francisco su reconocimiento, empezó a agasajarle y regalarle hasta donde se lo permitía su pobreza. Durante algún tiempo no se le planteó a Francisco dificultad alguna notable; pero luego le asaltó la idea de preguntarse a sí mismo si siempre y en todas partes iría a encontrar tan benévola hospitalidad, como la que le dispensaba el anciano cura de San Damián. «Esto -se dijo en son de reproche- no es vivir como pobre, que es todo mi deseo; no, un verdadero pobre va de puerta en puerta mendigando, escudilla en mano, su cotidiano sustento y recibiendo lo que las gentes se dignan alargarle; y eso tengo yo que hacer en adelante».
Al día siguiente, tan pronto como sonó en la ciudad la campana del mediodía y la hora en que todos los ciudadanos se sentaban a la mesa, salió Francisco con su escudilla a pedir limosna por las calles. Llamó a todas las puertas del trayecto; ninguna pasó por alto; en casi todas las casas le dieron algo: aquí dos o tres cucharadas de sopa, allí un hueso no enteramente despojado aún de su carne, más allá un pedazo de pan o un poco de ensalada, etc. Terminada la excursión, se encaminó Francisco a su residencia con la escudilla llena de una mezcla informe de viandas varias, más propia para provocar náuseas que para excitar el apetito. Sentóse al pie de una escalera y allí se estuvo largo rato luchando con la repugnancia que le causaba la sola vista de aquella nauseabunda mezcolanza, hasta que, por fin, triunfó del asco y, cerrando los ojos, tomó valientemente el primer bocado.
Esta aventura fue una repetición de la del leproso. No bien hubo Francisco gustado la repugnante vianda, sintió que el gozo del Espíritu Santo le henchía el corazón, pareciéndole que nunca en su vida había saboreado manjares más exquisitos. En vista de lo cual se volvió a San Damián y anunció al sacerdote que en adelante correría de su cuenta su propia alimentación.
Desde aquel momento el hijo de Pedro Bernardone entró de lleno a formar parte del gremio de los mendigos, asestando así el último y más terrible golpe al amor propio del irascible mercader, quien ya no pudo nunca más ver a su hijo sin encenderse en cólera y estallar en desaforadas imprecaciones, que el santo joven, con todo su heroísmo, no debió de escuchar con la indiferencia que acaso deseara, cuando se vio obligado a buscar la compañía de otro pordiosero, llamado Alberto. Cuando ambos topaban con Bernardone, Francisco se arrodillaba delante de su amigo y le decía: «Bendíceme padre mío», y luego vuelto a aquél: «Ya ves cómo Dios me ha dado un padre que me bendiga cuando tú me maldices» (TC 23).
Francisco tenía un hermano menor llamado Ángel, el cual quiso también hacer coro con los burladores del heroico mendigo. Porque fue así que, estando éste una fría mañana de invierno oyendo misa en una iglesia de Asís, dijo aquél a un amigo que le acompañaba, y en tono que su hermano pudiese oír: «Pregúntale a Francisco si quiere vendernos un poco de sudor». A lo que nuestro joven contestó al punto en la lengua francesa: «Mis sudores los tengo ya vendidos, y a buen precio, a mi Maestro y Señor».[17]
Entre tanto, el trabajo en San Damián avanzaba rápidamente, porque la verdad era que se trataba de una simple reparación más que de una reconstrucción propiamente dicha.[18] Cuando la obra estuvo terminada, Francisco quiso coronarla obsequiando al sacerdote con una cantidad considerable de aceite para las lámparas de la pequeña iglesia, sobre todo para la que ardía delante del Santísimo Sacramento. A fin de procurarse dicho aceite recurrió de nuevo a la caridad pública, saliendo a pedirlo de puerta en puerta.
Esta vez le sucedió un caso que estuvo a punto de echar al través su conversión; y fue que, pasando frente a la casa de uno de sus antiguos amigos, donde se celebraba entonces un suntuoso festín, súbitamente acudieron a su memoria las alegrías de su juventud, poniendo a espantosa prueba toda la firmeza y sinceridad de sus nuevas convicciones: él, que con tanta valentía triunfara de la rabiosa oposición de su padre y de la crueldad de los bandidos del monte Subasio, se halló aquí a un paso de la derrota, corrido de vergüenza en presencia de su antiguo compañero.
Probablemente Francisco se hallaba entonces en uno de esos momentos de crisis, fugaces pero terribles, que bien conocen los convertidos y en los cuales reviven en formas seductoras todas las ventajas y goces que se han abandonado, presentándose como cosas muy naturales y legítimas y como las más dignas de ocupar el corazón humano, en tanto que las nuevas pierden su brillo y su bondad y aparecen viles y sosas, puro artificio y convencionalismo, refractarias a toda asimilación racional, por mucho empeño que se gaste en practicarlas. ¿Tal vez el hábito del ermitaño que, desde hacía tiempo llevaba, y de ordinario con tanta resolución y alegría, le pareció ahora mero antojo veleidoso y ridículo, más propio de un miserable histrión que de un hombre de bien? ¿Acaso experimentó como un vago sentimiento de su presente vileza y le pareció ser ahora más despreciable que antes, cuando se entregaba a los transportes de juvenil entusiasmo, lujosamente vestido, en medio de tantos regocijados juglares?
Afortunadamente aquella lucha duró sólo breves instantes. Dice la leyenda que Francisco alcanzó a dar algunos pasos atrás, huyendo de la casa del festín; pero luego, avergonzado de su cobardía, volvió donde sus amigos a confesarla franca y humildemente, y en seguida les pidió, por amor de Dios, una limosna de aceite para las lámparas de San Damián.
Terminada aquella obra, Francisco, que no quería estar un momento ocioso, emprendió otra reparación: la de la iglesia de San Pedro, que se halla ahora como incrustada en los muros de Asís, y en aquel entonces estaba algo distante de ellos.[19]
Finalmente, el joven albañil emprendió la reconstrucción de otra capilla de campo, llamada Porciúncula o Santa María de los Angeles, a la que solía también retirarse a llorar los padecimientos de Jesucristo y en cuyas cercanías fijó por mucho tiempo su habitación. Según la leyenda, esta pequeña iglesia había sido edificada el año 352 por unos peregrinos que venían de vuelta de Tierra Santa. En tiempo de Francisco, pertenecía, lo mismo que San Damián, a la abadía benedictina del monte Subasio.
Sin duda alguna, Francisco seguía aún en la creencia de que su ocupación iba a consistir sólo en edificar iglesias. Más tarde, el año 1213, construyó otra entre Sangemini y Porcaria, dedicada a la Santísima Virgen,[20] y en 1216 cooperó eficazmente a la restauración de Santa María del Obispado de Asís.[21] Como todas las almas verdaderamente humildes, sabía bien que lo importante en el camino de la santidad no es lo que se hace, sino la manera como se hace. Sentíase grandemente atraído hacia lo que, siglos después, cantó el poeta Verlaine: la vida humilde empleada en trabajos engorrosos, aunque fáciles; vida que, en fuerza de su misma insignificancia, mezquindad y deslucimiento, requiere, para ser llevada, un grande amor a Dios y una extraordinaria aptitud para hacer en todo su voluntad.
Francisco era de esos caracteres enérgicos al par que alegres, que son los únicos capaces de arrostrar el género de vida que a él se le antojaba que le iba a absorber toda la existencia terrena: durante el día, el trabajo manual; por la noche, la oración en la paz de las soledades; por la mañana, la misa y la comunión en alguna de las capillas o iglesias de que estaban sembrados los caminos y aun los recodos de las montañas.
Porque, sin duda alguna, la misa, ese sacrificio litúrgico, renovación y memoria de los padecimientos y de la muerte de Jesucristo, era ya para Francisco uno de los puntos esenciales de la vida que había abrazado. Lo prueban las siguientes palabras de su Testamento, que no pueden menos de referirse a los primeros años de su conversión: «Nada veo corporalmente en este siglo del mismo altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre… Y quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas las cosas honrados y venerados». En una de sus más antiguas Amonestaciones a los frailes de su Orden leemos también: «De donde todos los que vieron al Señor Jesús según la humanidad, y no vieron y creyeron según el espíritu y la divinidad que él era el verdadero Hijo de Dios, se condenaron. Así también ahora, todos los que ven el sacramento, que se consagra por las palabras del Señor sobre el altar por mano del sacerdote en forma de pan y vino, y no ven y creen, según el espíritu y la divinidad, que sea verdaderamente el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, se condenan» (Adm 1). En la Carta a los fieles (2CtaF 34) dice también: «Y sepamos todos firmemente que nadie puede salvarse sino por las santas palabras y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que los clérigos dicen», a saber, las de la consagración. Y en otro lugar de la misma Carta (v. 63), la fe en el sacramento de la Eucaristía y su recepción se declaran signos distintivos del hombre de bien.
En los comienzos del siglo XIII no era costumbre general que cada sacerdote católico dijese misa todos los días, sino los domingos y fiestas y cuando alguien lo pedía expresamente. Pero nuestro joven gastaba suma diligencia en buscar ocasiones de poder asistir al santo sacrificio; por lo cual el sacerdote de San Damián, deseando complacerle, solía bajar a menudo al rayar el alba a la capilla de la Porciúncula, recién restaurada, a celebrar con él los divinos oficios.
Todo el que ha vivido algún tiempo en Italia, participando de la vida religiosa del pueblo, sabe bien cuán santo atractivo tienen estas misas matinales. ¡Cuán honda y dulce impresión experimenta uno a esa hora, en que apunta el crepúsculo, mezclado al resplandor de la luna en su ocaso, o al de una que otra grande estrella visible todavía por encima de los lejanos montes, al penetrar en la campesina iglesia, donde los cirios proyectan ya su modesta lumbre sobre el retablo del altar, y el sacerdote, envuelto en su blanca vestidura, de pie cabe las gradas, santiguándose grave y devotamente, con voz baja, pero distinta y clara, empieza las oraciones de la misa con el rezo del admirable salmo 42 del Real Profeta! Y el monaguillo acude luego con sus respuestas, y el sacerdote prosigue rápido, aunque no precipitado, sus lecturas y movimientos litúrgicos en medio del silencio y de la majestuosa obscuridad de la iglesia, hasta que llega al instante supremo en que salen de sus labios las misteriosas palabras: Hoc est enim corpus meum… Hic est enim calix sanguinis mei: «Porque esto es mi Cuerpo… Porque éste es el cáliz de mi Sangre»; y mientras la campanilla redobla sus tañidos, he aquí que se levantan, por encima de las inclinadas cabezas de los fieles, la blanca hostia y el cáliz de oro, en que va ya el cuerpo y la sangre de Cristo, del Cordero de Dios que borra todos los pecados del mundo, traído allí por la palabra omnipotente de su ungido. ¡Momento solemne, en que nos sentimos levantar sobre nuestra propia miseria, en alas de la fe, de la esperanza y del deseo de amar a Dios eternamente, de cumplir siempre su voluntad, de servir sólo a Él, de no adorar nunca más los dioses falsos!…
En una de esas misas matutinas de su capillita de la Porciúncula fue donde, un día de febrero de 1209, oyó Francisco recitar un pasaje del Evangelio que le pareció nueva orden intimada a él por el Señor, más explícita que las palabras que dos años antes había escuchado en la iglesia de San Damián. Era la fiesta del apóstol S. Matías (24 de febrero), en cuya misa el anciano sacerdote, amigo de Francisco, leyó el siguiente evangelio:
«Id y proclamad que el Reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, ni plata, ni calderilla; ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero merece su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad primero diciendo: ¡Paz a esta casa! Y si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros».[22]
Siempre que Francisco recordaba esta misa de S. Matías en la iglesia de la Porciúncula, si se hallaba también oyendo misa, tomaba la lectura del evangelio por verdadera revelación de lo alto. Por eso vino a decir en su Testamento: «El Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio… El Señor me reveló que dijésemos el saludo: El Señor te dé la paz».
Los biógrafos cuentan que, cuando Francisco oyó las referidas palabras evangélicas, en acabando de explicárselas el sacerdote, exclamó entusiasmado: «Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica» (1 Cel 22; TC 25; LM 3,1). Por medio de una verdadera revelación acababa de aprender lo que Dios exige de los que entran de lleno en su escuela, decididos a pertenecerle íntegramente, a sacrificarse por Él, a no servir a otro que a Él; en una palabra, Francisco comprendió que debía ser apóstol, es decir, un varón despojado de todo lo superfluo, libre de todo cuidado temporal, ajeno a todo humano interés y pronto a recorrer el mundo llevando a las gentes el soberano mensaje: «Convertíos, porque se acerca el Reino de los cielos».
Así, en adelante, el Francisco restaurador de iglesias, el Francisco ermitaño se va a convertir en apóstol y evangelista, en nuncio del Evangelio de la conversión y de la paz[23]. Al salir, pues, de la iglesia, se quitó los zapatos, arrojó el bastón y se despojó del manto que aún llevaba para defenderse del frío, reemplazó el cinturón por una tosca cuerda, se vistió un saco de sayal gris, semejante al que usaban los campesinos de la región y que remataba en una como capucha que cubría la cabeza, así se encontró listo y apercibido para recorrer el mundo a pie desnudo, como hicieron los apóstoles, llevando la paz del Señor a todos los que la desearan.
Libro II
El evangelista
Pacis et poenitentiae legationem amplectens…
Bernardo de Quintaval fue el primero que,
acogiendo el mensaje de paz y penitencia, vendido cuanto tenía
y entregado a los pobres según el consejo de perfección evangélica,
corrió tras el santo de Dios,
perseverando hasta el fin en la santísima pobreza
(TC 39).
Capítulo I – Los primeros discípulos
La respuesta que Francisco dio a los ladrones del monte Subasio en abril de 1207: Praeco sum magni regis!, «¡Soy el heraldo del gran Rey!», constituyó desde entonces su única divisa y bandera, su lema y grito guerrero para toda la vida; pero, a decir verdad, nunca se dio cuenta cabal de su significado y alcance hasta el día de la misa referida en el capítulo anterior. Desde ese momento ya no tuvo ninguna vacilación y se consagró de lleno al desempeño de su misión de heraldo.
Durante los meses que siguieron a la misa de S. Matías, los habitantes de Asís presenciaron un curioso, nunca visto espectáculo: un extraño tipo de penitente vagabundo recorría descalzo las calles y plazas, deteniendo a los transeúntes para darles «la paz del Señor»; dondequiera que veía algún grupo de personas, allá se iba y, subiendo sobre alguna piedra o desde el umbral de la puerta más cercana, se ponía a predicarles.
Este singular personaje no era otro que el hijo de Pedro Bernardone, que empezaba ya su obra evangelizadora. Su palabra no podía ser más sencilla y ajena al artificio; no hablaba más que de una cosa: del bien supremo de la paz; paz con Dios por la observancia de sus preceptos; paz con los hombres por la rectitud de los procederes; paz consigo mismo por el testimonio de la buena conciencia (1 Cel 23; TC 25-26; LM 3,2).
Las ruidosas carcajadas con que, un año antes, acogiera el pueblo de Asís las exhibiciones del joven convertido, a partir de la escena del palacio episcopal se trocaron en respetuoso silencio; ya nadie se mofaba de él, sino que le escuchaban con atención y hasta con cierta reverencia; sus palabras no se extinguían en las ondas del aire, sino, cual granos fecundos, iban derecho a muchos corazones bien dispuestos para recibirlas y deseosos de estrechar sus relaciones con Dios.
Bien pronto se vio Francisco rodeado de compañeros e imitadores. El primero fue, según Celano, un varón sencillo y piadoso de Asís (1 Cel 24), cuyo nombre y vida posterior no nos han sido conservados por los biógrafos, por lo que el honor de haber sido históricamente el primer discípulo de Francisco pertenecerá siempre a Fray Bernardo de Quintaval.[24]
Este Bernardo era también mercader como Francisco, y verosímilmente de su misma edad, aunque no había sido de sus mismos gustos, pues no había pertenecido al grupo de jóvenes alegres que presidía el hijo de Bernardone, cuyas memorables aventuras le habían interesado bien poco. Sin duda, en un principio tuvo, al igual que otros muchos, por fantásticas y transitorias la conversión y las tareas constructoras de Francisco; pero viendo después que el tiempo corría sin que él cambiara de conducta, se trocaron sus sospechas en respeto, sus risas y burlas en sincera admiración.
Probablemente había llevado hasta entonces una vida arreglada y socialmente honorable. Lo que le tocó el corazón y le impulsó a seguir a Francisco fue lo que Sabatier define atinadamente con el nombre de «nostalgia de la santidad». El fuego sagrado prendió en su pecho, es decir, ese anhelo vehemente de abandonar el mundo, que es la esencia íntima del cristianismo, de volver las espaldas a cuanto el alma aprecia y busca inquieta y en vano, de no preocuparse más que de la única cosa verdaderamente necesaria. Poco a poco sintió que dentro de su corazón iba madurando la resolución de seguir materialmente a Francisco, así como le seguía ya moralmente, de hacerse pobre como él, de vestir como él, de compartir la vida que él llevaba. Su anhelo de privaciones y de renuncia de las cosas temporales aumentaba de día en día, sin que, sin embargo, se decidiera a comunicarselo a Francisco; el confidente de sus santos secretos era otro espíritu muy parecido al suyo, canónigo de la catedral de San Rufino, llamado Pedro Catáneo (o Cattani), quien, laico y todo, desempeñaba el oficio de consejero legal del cabildo de Asís. (El primer sacerdote que entró en la Orden fue Fray Silvestre, undécimo o duodécimo de los discípulos de Francisco en el oren cronológico. La noticia de que Pedro Catáneo era jurisperito et canónigo de la iglesia de San Rufino, pertenece a Glassberger: Analecta Franc., II, p. 6).
Cuentan las leyendas posteriores que Bernardo, antes de asociarse definitivamente a Francisco, quiso cerciorarse, por medio de un ardid arriesgado, de la santidad del joven predicador. Le invitó varias veces a alojarse en su casa, lo que Francisco aceptaba de buena gana (probando con esto que no tenía aún domicilio fijo). En cierta ocasión Bernardo hizo preparar para su huésped una cama en su propia alcoba, donde, como era costumbre entre las familias de su clase, ardía una lámpara durante toda la noche.[25] Entonces sucedió el caso siguiente, que narran la Crónica de los XXIV Generales y las Florecillas:
«Francisco, con el fin de ocultar su santidad, en cuanto entró en el cuarto, se echó en la cama e hizo como que dormía; poco después se acostó también messer Bernardo y comenzó a roncar fuertemente como si estuviera profundamente dormido. Entonces, Francisco, convencido de que dormía messer Bernardo, dejó la cama al primer sueño y se puso en oración, levantando los ojos y las manos al cielo, y decía con grandísima devoción y fervor: «¡Dios mío, Dios mío!» (Deus meus et omnia: Mi Dios y mi todo). Y así estuvo hasta el amanecer, diciendo siempre entre copiosas lágrimas: «¡Dios mío!», sin añadir más» (Flor 2).
Tomás de Celano trae un relato más breve, pero que concuerda con el anterior en lo sustancial: «Bernardo -dice- lo había visto que, sin apenas dormir, estaba en oración durante toda la noche, alabando al Señor y a la gloriosísima Virgen, su madre» (1 Cel 24). Lo cierto es que al día siguiente Bernardo tomó la resolución irrevocable de seguir a Francisco; pero se lo comunicó indirectamente en forma de demanda de consejo en un caso de conciencia:
— Cuando alguno ha recibido de su señor, en calidad de depósito, algún bien grande o pequeño, y, después de tenerlo muchos años, no quiere retenerlo más, en tal circunstancia, ¿cuál será para él la mejor manera de obrar?
— Debe restituir el depósito a aquel de quien lo recibió -dijo Francisco sencillamente.
— Hermano mío, pues todo lo que yo poseo en punto a bienes temporales lo he recibido de mi Señor y Maestro Jesucristo, y ahora quiero devolvérselo: ¿cómo me aconsejas tú que haga?
— Lo que me decís, messer Bernardo, es algo tan grande y de tal importancia, que conviene que pidamos consejo al mismo Señor Jesucristo, rogándole que se digne indicarnos la mejor manera de realizar tan grave negocio; conque vamos ahora a la iglesia a leer en el libro de los Evangelios lo que el Señor ordena a sus discípulos.
Es probable que, mientras ambos jóvenes tenían tal razonamiento, llegase por allí el canónigo Pedro Catáneo. Como quiera que fuese, lo cierto es que todos tres se encaminaron luego, por la plaza del mercado, a la iglesia de San Nicolás, situada entonces en el sitio donde ahora hay un cuartel de carabineros. Así que entraron e hicieron un poco de oración en común, Francisco se acercó al altar y, tomando el misal, lo abrió a la suerte, la cual cayó en estas palabras de S. Mateo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo» (Mt 19,21). Abrió segunda vez, también al azar, el libro santo, y leyó: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mt 16,24). Hizo una tercera consulta y obtuvo por respuesta: «No llevéis nada para el camino» (Mc 6,8). En seguida Francisco cerró el libro y, volviéndose a los dos amigos, les dijo: «Hermanos, ésta es nuestra vida y regla, y también la vida y regla de todos los que deseen vivir con nosotros. Id, pues, hermanos míos, y haced lo que habéis escuchado» (TC 29).
Bernardo se apresuró a poner en ejecución el consejo evangélico: se fue a la plaza que había delante de la iglesia de San Jorge, hoy plaza de Santa Clara, donde empezó a repartir sus bienes a los pobres. Francisco estaba presente a este espectáculo, alabando a Dios con un gozo que apenas podía contener. Porque, además de tener por padre a un mendigo en lugar de Bernardone, Dios le enviaba ahora un hermano que suplía con creces al que había dejado en el hogar.
Mientras Bernardo y Francisco hacían la distribución en la plaza de San Jorge y Pedro Catáneo andaba también reuniendo sus bienes para darles igual cobro, acertó a pasar cerca de allí un sacerdote llamado Silvestre, quien suministrara piedras a Francisco para la reconstrucción de San Damián, vendiéndoselas a bajo precio, sin duda en vista del piadoso objeto a que las destinaba; pero ahora, viéndole derramar tan sin medida el oro, se acercó a Francisco y le dijo: «Las piedras que te vendí me las pagaste tú harto miserablemente». Indignado Francisco al ver tanta codicia en un siervo de Dios, tomó un puñado de monedas en el pliegue del vestido de Bernardo y se lo dio al sacerdote, añadiendo: «Resarcíos ahora, señor sacerdote».
Silvestre recibió fríamente su dinero, dio las gracias y se marchó. Pero cuentan las leyendas que aquel incidente fue para él el comienzo de una vida nueva, porque, entrando en sí y comparando su apego a los bienes terrenos con el desinterés heroico de aquellos dos jóvenes seglares, empezó a sentir en su corazón, cada vez más clara y apremiante, la triunfadora voz del Evangelio: «Nadie puede servir a dos señores». Poco tiempo después Silvestre se presentó a Francisco, suplicándole que le admitiese en el número de sus hermanos.
Unidos en un mismo deseo de seguir a Jesucristo, los tres compañeros, Francisco, Bernardo y Pedro, ordenados todos sus asuntos en Asís, se trasladaron a la Porciúncula y al punto construyeron, no lejos de la pequeña iglesia, una choza de ramas embarradas donde poder descansar durante la noche y orar durante el día.
Allí vino, ocho días después de la conversión de Bernardo, otro joven de Asís llamado Gil (o Egidio), a pedir que se le admitiese también en la santa compañía. La manera como el opulento Bernardo y el sabio jurista Pedro Catáneo habían dispuesto de sus bienes en beneficio de los pobres, no pudo menos de excitar la admiración y ser en la ciudad el tema obligado de todas las conversaciones de plazas y calles y casas particulares. Y en una de esas pláticas domésticas pasadas a la lumbre del hogar, entre el chisporroteo de los tizones de olivo o de castaño (porque las noches de abril son más que frescas en Asís), fue donde Gil oyó a sus padres hablar de Francisco y sus amigos.[26]
Al día siguiente se levantó muy de mañana, «con el alma preocupada por el negocio de su salvación», dicen las antiguas leyendas. Era el 23 de abril, día del santo mártir Jorge, y Gil se fue a la iglesia de San Jorge a oír misa, después de la cual tomó el camino que baja de Asís a la Porciúncula, donde sabía que se hallaba Francisco.
Enfrente del hospital de San Salvador de los Muros, el camino se partía en dos, y Gil, ignorando el que debía tomar, rogó a Dios que se lo inspirase, y Dios le oyó, porque, tomando una de las sendas, a poco de andar por ella divisó a Francisco que salía de un pequeño bosque. Verle, arrodillarse ante él y pedirle que le recibiese en su compañía, todo fue uno. Francisco, observando el piadoso continente del nuevo candidato, le levantó con cariño y le dijo: «Mi querido hermano, grande es la merced que te hace Dios. Si el emperador viniese a Asís y escogiese para caballero o chambelán suyo a uno de los ciudadanos, ¿no es verdad que éste se consideraría muy feliz? ¡Cuánto más te debes regocijar tú, a quien Dios ha elegido para caballero y servidor suyo, llamándote a practicar la santa perfección evangélica!»
En seguida condujo Francisco a Gil a donde estaban los otros dos hermanos y se lo presentó, diciéndoles: «Dios nuestro Señor nos envía un hermano más; gocémonos, pues, en el Señor y comamos ahora juntos en la santa caridad».
Terminada la refección, Francisco y Gil subieron a Asís a procurarse el paño para el hábito del nuevo hermano. Por el camino se encontraron con una pobre anciana que les pidió limosna, y Francisco, volviéndose a Gil, le dijo con semblante angelical: «Mi querido hermano, es preciso que, por amor de Dios, des tu manto a esta pobre mujer».
Acto seguido Gil obedeció y dio su manto a la pobre, pareciéndole, según contó más tarde, que su limosna subía al cielo, y experimentando en su corazón un placer de todo en todo inefable.[27]
Con Gil eran ya cuatro los hermanos reunidos en la cabaña de la Porciúncula. A la verdad no hubieron menester de otra morada fija en los primeros años, misionando como pasaban continuamente, ya los cuatro juntos, ya de dos en dos. Una vez, salió Francisco acompañado de Gil, que le era particularmente caro y a quien él llamaba (reminiscencia de sus lecturas románticas) «su caballero de la Tabla Redonda», y pasando las fronteras de la Umbría, llegó hasta la Marca de Ancona, región comprendida entre los Apeninos y el mar Adriático. A su vuelta tuvo la felicidad de hallar tres nuevos discípulos: Sabatino, Morico y aquel Juan que recibió después el sobrenombre de Capella, porque, contra la regla de la Orden, fue el primer discípulo que usó sombrero en vez de capucha para cubrirse la cabeza. Todos siete se pusieron de nuevo en marcha, eligiendo Francisco para su misión el valle de Rieti en los montes Sabinos.
Los discursos de Francisco y sus amigos contrastaban, por su extrema sencillez y carencia de ornato, con la oratoria oficial de las gentes de iglesia, y más que sermones elaborados eran exhortaciones ajenas a todo artificio, que salían del corazón e iban derecho al corazón. Tres eran sus temas favoritos: temer a Dios, amar a Dios y convertirse del mal al bien. Cuando Francisco acababa de hablar, siempre añadía Gil con gran ingenuidad: «Amigos míos, lo que él os ha dicho es la verdad; escuchadle y haced como él os ha enseñado».
Nuestros predicadores, vestidos a la campesina, iban por todas partes suscitando la más viva admiración y curiosidad: quiénes los tomaban por «hombres salvajes», quiénes, sobre todo las mujeres, huían al verlos acercarse, quiénes se avistaban con ellos para preguntarles de qué orden eran, a lo que ellos respondían que no eran de ninguna, sino sólo «hombres de la ciudad de Asís que hacían penitencia» (TC 37; AP 19). Pero en todo caso, penitentes o no, su porte nada tenía de triste y melancólico; iban siempre gozosos, alabando a Dios por su bondad para con ellos, y Francisco les daba el ejemplo con sus cantos en francés. «Habiéndolo dejado todo -dice uno de sus biógrafos-, no tenían por qué no regocijarse en gran manera». Cuando, a semejanza de las aves del cielo, cruzaban los viñedos de la Marca de Ancona a los dulces rayos del sol de la primavera, no cesaban de dar gracias al Creador, que los librara de tantos lazos y trabas que aprisionan y atormentan Antes de despachar para la misión a sus seis discípulos, Francisco los reunió en un bosque vecino a la Porciúncula, donde solían todos tener su oración (AP 18), y allí les habló, en su lenguaje tan lleno de dulzura como vivo y penetrante, del reino de Dios que iban a anunciar a los hombres, enseñándoles el desprecio del mundo, la renuncia de los bienes terrenos y la mortificación continua del cuerpo y de todas las pasiones. Les dijo: «Marchad, carísimos, de dos en dos por las diversas partes de la tierra, anunciando a los hombres la paz y la penitencia para remisión de los pecados. Y permaneced pacientes en la tribulación, seguros, porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad; bendecid a los que os persigan; dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues por esto se nos prepara un reino eterno… No temáis porque aparezcáis pequeños e ignorantes; más bien anunciad con firmeza y sencillamente la penitencia, confiando en que el Señor, que venció al mundo, habla con su espíritu por vosotros y en vosotros para exhortar a todos a que se conviertan y observen sus mandamientos. Encontraréis hombres fieles, mansos y benignos, que os recibirán con alegría y acogerán vuestras palabras; y otros muchos infieles, soberbios y blasfemos, que con sarcasmo os resistirán, como también a vuestras palabras. Formad en lo más hondo del corazón el propósito de soportarlo todo con paciencia y humildad» (1 Cel 29; TC 36; LM 3,7).
Así dijo Francisco, y en seguida los abrazó a todos, uno por uno, como hacer pudiera con sus hijos la más cariñosa madre; les dio su bendición y, a guisa de viático, este consejo de la santa Escritura: «Pon tu confianza en el Señor, que Él te sostendrá» (Sal 54,23).
Con esto salieron los discípulos de dos en dos a recorrer el mundo. Al pasar por delante de una iglesia o de un crucifijo, al oír sólo un tañido de campana, aunque fuera distante, al punto se arrodillaban sobre el polvo del camino y recitaban esta breve oración que Francisco les enseñara: «Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo». Tan pronto como entraban en una de esas pequeñas ciudades que, entonces como ahora, se alzaban con sus muros y torres en la cima de los montes, se dirigían a la plaza del mercado, donde, parándose, entonaban el himno de divinas alabanzas que también les había dictado Francisco:
«Temed y honrad, alabad y bendecid, dad gracias y adorad al Señor Dios omnipotente en Trinidad y Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas.
»Haced penitencia, haced frutos dignos de penitencia, porque pronto moriremos.
»Dad y se os dará. Perdonad y se os perdonará.
»Y, si no perdonáis a los hombres sus pecados, el Señor no os perdonará vuestros pecados; confesad todos vuestros pecados.
»Bienaventurados los que mueren en penitencia, porque estarán en el reino de los cielos.
»¡Ay de aquellos que no mueren en penitencia, porque serán hijos del diablo, cuyas obras hacen, e irán al fuego eterno!
»Guardaos y absteneos de todo mal y perseverad hasta el fin en el bien» (1 R 21).
Poco tardaron los misioneros en experimentar la verdad de las previsoras advertencias de Francisco y en sentir la necesidad de atenerse a ellas; pues muchas gentes los tomaron por insensatos, colmándolos de injurias y vilipendios y arrojándoles al rostro el barro de los caminos; otros los despojaban de sus vestiduras, y ellos ningún amago hacían para defenderse, sino proseguían su camino desnudos y modestos; otros los agarraban por la capucha y se los echaban al hombro, como si fuesen fardos; otros les ponían por fuerza dados en las manos constriñéndolos a jugar; otros, por fin, los tomaban por ladrones, negándose a darles asilo durante la noche y obligándolos así a dormir en húmedas covachas, o sobre las gradas de las escaleras, o bajo los pórticos de las casas y de los templos.[28]
Bernardo de Quintaval, acompañado de otro condiscípulo (Fray Gil, según Celano), se dirigió al norte y llegó hasta Florencia, ciudad que recorrieron toda en busca de alojamiento, pero en vano. Por fin llegaron a una casa cuya dueña consintió en alojarlos debajo de un cobertizo que había a la entrada; empero, no bien habían obtenido esta autorización cuando llegó el marido y la desaprobó acremente, aunque después acabó por concederla también, en vista de la seguridad que le dio su mujer de que nada había en el cobertizo que los mendigos pudieran sustraer, sino algunos trozos de leña. La buena mujer, sin embargo, hubo de renunciar al propósito que al principio concibiera de proporcionarles algún abrigo con que se defendiesen del intenso frío que reinaba, pues era pleno invierno.
Al día siguiente, muy temprano, Bernardo y su compañero, transidos de frío y muertos de hambre, se despidieron de sus descorteses hospedadores y se fueron a la iglesia más cercana, donde habían oído que llamaban a misa. Momentos después llegó también la dueña de casa, y al verlos orar recogida y piadosamente, dijo para sus adentros: «Si estos hombres fueran maleantes y ladrones, como decía mi marido, no estarían aquí a esta hora, ni asistirían tan atentos a la celebración de los divinos oficios». Mientras tales cosas revolvía en su mente la señora, llegó también un caballero llamado Guido, quien acostumbraba ir allí todas las mañanas en busca de mendigos a quienes repartir limosna. Pasando la cuotidiana revista, llegó a donde estaban Bernardo y su hermano, los cuales rehusaron recibir la limosna que les ofrecía el generoso Guido, de lo que éste quedó no poco maravillado, en términos que hubo de preguntarles: «¿Por ventura, no sois pobres como los otros? ¿Por qué, pues, no queréis aceptarme nada?» A lo que respondió Bernardo: «Pobres somos; pero nuestra pobreza no es para nosotros fardo insoportable, pues la hemos abrazado voluntariamente por seguir el consejo evangélico». A tal respuesta subió de punto la estupefacción de Guido, que continuó sus preguntas indagatorias, y así vino a saber que Bernardo había sido hasta poco antes un hombre rico, pero que había distribuido a los pobres sus riquezas a fin de poder predicar libremente el Evangelio de la conversión y de la paz.
Mientras Guido y Bernardo sostenían su diálogo, se llegó a ellos la señora que había dado alojamiento a los dos hermanos, persuadida ya de que los había juzgado mal, puesto que ahora rehusaban tan firmemente recibir la limosna que Guido les alargaba. «Cristianos -les dijo, llamándolos con un apelativo entonces y ahora muy usado en Italia-, si queréis volver a mi casa, os hospedaré con el mayor gusto». Pero ya Guido, sabiendo su mala ventura de la víspera, les había ofrecido hospitalidad en su propia casa. Dieron, pues, las debidas gracias a la buena señora, que tan felizmente había cambiado de opinión respecto de ellos (TC 38-39; AP 20). Todos los datos convencen de que nuestros dos peregrinos llegaron esta vez hasta el célebre santuario español de Santiago de Compostela (1 Cel 30; Flor 4).
En cuanto a Francisco, queda dicho que esta vez eligió para teatro de su misión el valle del Rieti. Desde Terni, siguiendo el curso del Velino, fue visitando toda una serie de grandes y pequeñas aldeas: Estroncone, Cantalicio, Poggio Bustone, Greccio, encontrando en todas partes, dice la leyenda, el temor y el amor de Dios casi extinguidos, desierto, o poco menos, el camino de la penitencia, y, al contrario, atestado de pasajeros el camino ancho, el camino del mundo, por donde los hombres corren desalados tras la satisfacción de sus deseos; fue, pues, su principal tarea «cegar esos caminos erróneos e interminables». Y a la verdad, aún hoy día es considerada aquella predicación de Francisco por el valle de Rieti en los comienzos de su apostolado como una verdadera evangelización en el sentido literal del vocablo, una conversión de paganos al cristianismo.a los amadores del mundo (AP 15).
Durante el desempeño de esta misión fue, según sus biógrafos, cuando adquirió Francisco la dichosa certidumbre de que le habían sido perdonados sus pecados, certidumbre sin la cual le habría sido de todo en todo imposible la obra que había emprendido. A 500 metros sobre la villa de Poggio Bustone y a 1000 sobre el nivel del valle se hace una gruta a la que Francisco, fiel a su costumbre contraída ya en Asís, solía retirarse para orar más a sus anchas. Allá en la cima de la montaña, en plena soledad y silencio, donde no había más señales de vida que el fugitivo canto de algún pájaro silvestre, o la bulliciosa caída de algún torrente lejano, pasaba Francisco largas horas arrodillado sobre desnuda piedra. Si hemos de comprender plenamente a Francisco de Asís, es menester seguirle hasta aquella escarpada cumbre, hasta la cavidad de aquella roca solitaria y abrupta.
Porque siempre había y hay en él, al lado del evangelista y del misionero, el ermitaño contemplativo; donde quiera que él puso su planta, quedaron rocas y cavernas, ermitas y retiros, testigos y recuerdos de sus penitencias y oraciones. Las Cárceles cerca de Asís, San Urbano cerca de Narni, Fonte-Colombo cerca de Rieti, Monte Casale cerca de Borgo-San-Sepolcro, las Celdas cerca de Cortona, las Cuestas cerca de Nottiano, Sarteano cerca de Chiusi, el Alverna en el valle del Casentino, todos estos lugares prueban que el espíritu que animaba a Francisco de Asís era exactamente el mismo que había animado a Benito de Nursia en la antigüedad y debía animar a Ignacio de Loyola en los comienzos de la edad moderna. Francisco en Poggio Bustone y en Fonte-Colombo corresponde a Benito en el Sacro Speco cerca de Subiaco y a Ignacio en la cueva de Manresa. A todos los tres se les impuso una misma e invariable divisa: ora et labora. Todos los tres experimentaron la necesidad de robar a los quehaceres de Marta las horas que reclama el ejercicio de María.
En una de estas horas de María fue cuando Francisco buscó y encontró la gruta de Poggio Bustone. Puede que por aquel entonces hubiese compuesto ya la siguiente hermosa oración, tan profundamente concentrada como rica de sentidos y afectos, que, sin embargo, nadie oyó de sus labios, sino algún tiempo después: «¿Quién eres tú, Señor y Dios mío? ¿Quién soy yo, el más humilde gusano de la tierra entre tus siervos? ¡Oh, Señor mío, cuánto quisiera yo amarte! ¡Oh, mi Señor y mi Dios, yo te doy mi corazón y mi cuerpo, pero cuán gustoso haría yo más por ti si pudiera!»
Como quiera que sea, de una cosa podemos estar ciertos, y es que en aquellas horas de solitaria oración vio Francisco abierto delante de sí lo que Ángela de Foligno llamó «el doble abismo»: de un lado, el abismo de la esencia, de la luz y de la hermosura divinas, y del otro, el abismo de su propia humana naturaleza con sus tinieblas y pecados. ¿Quién era él para osar constituirse en guía de los hombres, en maestro de sus hermanos, él que, pocos años antes no más, había sido un verdadero hijo del mundo, pecador entre los más pecadores? ¿Quién era para atreverse a predicar, amonestar y dirigir a los demás, él, indigno de proferir con sus labios impuros de hombre carnal el sacrosanto nombre de Jesucristo? Al pensar en lo que había sido y en lo que podía tornar a convertirse (porque siempre llevaba escondido en lo más profundo de su ser un residuo de su antigua naturaleza), y por otra parte en la idea que tenían de él los que le honraban y seguían, entonces le embestía un sentimiento de angustia y de vergüenza tan hondo, que resonaban en sus oídos las desoladas palabras del Apóstol: «¡Ay de mí, que predico a los demás, que no venga yo a ser reprobado!»
La humildad se había apoderado de todo su ser como un león de su presa, triturando en él hasta los últimos residuos del amor propio. Deshecho, triturado, anonadado, se prosternaba en la presencia de Dios, verdad suma, santidad infinita, en cuyo acatamiento sólo puede estar lo que es verdadero y santo. Francisco miraba hacia el fondo de su corazón y en él hallaba que no había en todo el mundo criatura más miserable que él, alma más extraviada y sumergida en el mal que la suya; y desde el abismo de la angustia en que esta consideración le hundía clamaba a Dios: «¡Señor, ten compasión de mí, que soy pecador!» (Lc 18,13).
Entonces fue cuando la gruta desierta de Poggio Bustone presenció el milagro que se opera en toda alma que, desconfiando de sí misma, se levanta hasta Dios en alas de la fe, de la esperanza y del amor: el milagro de la justificación. «De mi nativa maldad lo temo todo; de la bondad de Dios todo lo espero», repetía Francisco en su oración continua; y la respuesta fue la que Dios estila en casos semejantes: «Nada temas, hijo mío; tus pecados te son perdonados».
Desde aquel momento Francisco se sintió plenamente apercibido para la obra que le esperaba; ya había logrado penetrar en la esencia del espíritu cristiano y, precisamente por haber renunciado a todo, podía aspirar a la posesión de todo; porque no eran ya sólo su padre y su madre, su hogar y su patria, sus riquezas y comodidades lo que él había abandonado, sino también lo que el hombre tiene de más preciado y estimable, lo que debía abandonar como condición precisa para llegar a poseer a Dios: a sí mismo, su propio ser. A partir de ese momento toda su justicia fue la que, según doctrina del Apóstol, opera Cristo por medio de la fe y sobre la cual se irguió el majestuoso edificio de su heroica santidad; lo cual nos descubre una verdad más honda y más preciosa que la meramente histórica en aquel ingenuo relato del capítulo décimo de las Florecillas:
«Se hallaba Francisco en el lugar de la Porciúncula con el hermano Maseo de Marignano, hombre de gran santidad y discreción y dotado de gracia para hablar de Dios; por ello lo amaba mucho Francisco. Un día, al volver Francisco del bosque, donde había ido a orar, el hermano Maseo quiso probar hasta dónde llegaba su humildad; le salió al encuentro y le dijo en tono de reproche:
— ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti?
— ¿Qué quieres decir con eso? -repuso San Francisco.
Y el hermano Maseo:
— Me pregunto ¿por qué todo el mundo va detrás de ti y no parece sino que todos pugnan por verte, oírte y obedecerte? Tú no eres hermoso de cuerpo, no sobresales por la ciencia, no eres noble, y entonces, ¿por qué todo el mundo va en pos de ti?
Al oír esto, Francisco sintió una grande alegría de espíritu, y estuvo por largo espacio vuelto el rostro al cielo y elevada la mente en Dios; después, con gran fervor de espíritu, se dirigió al hermano Maseo y le dijo:
— ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí viene todo el mundo? Esto me viene de los ojos del Dios altísimo, que miran en todas partes a buenos y malos, y esos ojos santísimos no han visto, entre los pecadores, ninguno más vil ni más inútil, ni más grande pecador que yo. Y como no ha hallado sobre la tierra otra criatura más vil para realizar la obra maravillosa que se había propuesto, me ha escogido a mí para confundir la nobleza, la grandeza, y la fortaleza, y la belleza, y la sabiduría del mundo, a fin de que quede patente que de Él, y no de creatura alguna, proviene toda virtud y todo bien, y nadie puede gloriarse en presencia de Él, sino que quien se gloría, ha de gloriarse en el Señor (1 Cor 27-31), a quien pertenece todo honor y toda gloria por siempre.
El hermano Maseo, ante una respuesta tan humilde y dicha con tanto fervor, quedó lleno de asombro y comprobó con certeza que San Francisco estaba bien cimentado en la verdadera humildad».[29]
Capítulo II – El derecho de predicar
Un día se hallaba Francisco en Asís, en casa del Obispo Guido. Sin duda había ido, según costumbre suya, a demandar consejo al que él miraba como «padre y señor de las almas» (TC 19); pero también es probable que fuera en busca de alguna limosna; porque en verdad las circunstancias por las que atravesaban los hermanos eran asaz penosas. A su vuelta de las misiones encontraron cuatro nuevos compañeros: Felipe Longo, Juan de San Constancio, Bárbaro y Bernardo de Vigilancio, a los cuales se agregó otro que Francisco llevaba de Rieti, llamado Ángel Tancredi, joven caballero a quien el Santo había conquistado en una calle de dicha ciudad, dirigiéndole el siguiente amoroso reproche: «Tancredi, bastante tiempo has llevado ya esa espada y esas espuelas; es menester que trueques el cinturón por la cuerda, la espada por la cruz y las espuelas por el polvo y el barro de los caminos; sígueme y te armaré caballero del ejército de Cristo».[30]
No se trataba, pues, de alimentar a tres o cuatro, como antes, sino a un grupo ya numeroso de compañeros. En un principio los habitantes de Asís, llevados de la admiración respetuosa que la vista de los hermanos les causaba, suministraban lo necesario a su manutención; pero ahora empezaban a cansarse, instigados sobre todo por los propios parientes de los hermanos, que no cesaban de perseguirlos, haciéndoles severos cargos de que «habían abandonado los bienes que poseían para abrazar un estado en que tenían que subsistir y regalarse a costa de lo ajeno».
Duplicado el número de ellos, se vieron forzados a abandonar la cabaña de la Porciúncula y a trasladarse a una casucha arruinada, distante de aquélla camino como de veinte minutos, sita en un lugar llamado Rivotorto (por la vuelta que allí daba cierto arroyuelo) y perteneciente, como otras del mismo género que había en dicho sitio, a los Crucígeros de San Salvador de los Muros. De esta Orden había sido miembro Fray Morico; por donde se supone que a su influencia se debió el que Francisco obtuviese la necesaria autorización para instalarse allí con su cofradía.[31]
Esta cabaña, o tugurium, de Rivotorto era de tan estrechas dimensiones, que Francisco se vio obligado, para evitar toda confusión y desorden, a escribir el nombre de cada uno en la muralla frente al respectivo lugar (1 Cel 44; TC 55). De iglesia ni de capilla no había que hablar; todos oraban delante de una gran cruz de madera que habían puesto a la entrada del tugurio (LM 4,3). Por descontado, Francisco no veía mal alguno en tan extrema pobreza, antes le agradaba sobremanera, entre otras razones porque de allí tenía camino expedito para ir, siguiendo el curso del torrente, a unas cuevas de la falda del Subasio, que se dirían hechas para la oración y que Francisco llamaba, a causa de su estrechez, sus «cárceles», carceri.
De todo esto, como era natural, se hablaba mucho en Asís y estaba bien enterado el Obispo. Muchas veces este varón excelente trató de disuadir a Francisco de aquella manera de vida que a sus ojos era demasiado rigurosa, pareciéndole de estricta necesidad que los hermanos poseyeran algunos bienes, al menos los indispensables para proveer a su cuotidiano sustento: sin duda, la mendicidad voluntaria le chocaba, como le acontece a todo hombre que mira las cosas por su lado natural y ordinario.
Pero Francisco era en este punto intransigente, sabiendo, como sabía (y el conde León Tolstoi ha venido a corroborarlo), que la posesión de una propiedad personal, por pequeña que sea, constituye siempre un obstáculo para la realización de la perfecta vida cristiana. El día aquel se trataba este punto entre ambos amigos, y Francisco vino a declarar resueltamente al Obispo: «Señor, si tuviéramos algunas posesiones, necesitaríamos armas para defendernos. Y de ahí nacen las disputas y los pleitos, que suelen impedir de múltiples formas el amor de Dios y del prójimo; por eso no queremos tener cosa alguna temporal en este mundo» (TC 35).
El propio Obispo estaba a la sazón dando buena prueba de cuán verdaderas eran las palabras de Francisco, porque se hallaba en pleito con los Crucígeros y con la abadía benedictina del monte Subasio; y así fue que no tuvo nada que replicar a la terminante respuesta de Francisco. Ya que no podía levantarse hasta la sublimidad del ideal de su joven protegido, comprendió, al menos, que carecía del derecho de estorbar por ningún medio su realización.
Por lo demás, no era cierto tampoco que la mendicidad fuese para los hermanos la única fuente de entradas, y si no, abramos el Testamento de Francisco por aquella parte donde narra los comienzos de la Orden:
«Después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio. Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Y aquellos que venían a tomar esta vida, daban a los pobres todo lo que podían tener; y estaban contentos con una túnica, forrada por dentro y por fuera, el cordón y los paños menores. Y no queríamos tener más.
»Los clérigos decíamos el oficio como los otros clérigos; los laicos decían los Padrenuestros; y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias pobrecillas y desamparadas. Y éramos iletrados y súbditos de todos. Y yo trabajaba con mis manos, y quiero trabajar; y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen en trabajo que conviene al decoro. Los que no saben, que aprendan, no por la codicia de recibir el precio del trabajo, sino por el buen ejemplo y para rechazar la ociosidad. Y cuando no se nos dé el precio del trabajo, recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. El Señor me reveló que dijésemos el saludo: El Señor te dé la paz» (Test 14-23).
Estas palabras, escritas por la propia mano del Santo, contienen todo el programa de vida que observaban los hermanos en la Porciúncula y en Rivotorto. Francisco no quería otra cosa que lo que había querido antes el mismo Jesucristo, es a saber, que sus seguidores poseyeran las menos cosas posibles, que se ganaran el sustento con el trabajo de sus manos y que, éste no bastando, recurrieran a ajeno auxilio; que evitasen cuidados inútiles, absteniéndose de allegar bienes superfluos; que fuesen como las aves del cielo, libres de los lazos que atan a la tierra; que, en fin, ocupasen la vida entera en dar a Dios continuas gracias por sus favores y alabanzas continuas por las maravillas de su poder. «Como peregrinos y forasteros en este mundo»: he ahí el ideal de Francisco de Asís y la expresión que nunca se le caía de la boca. Quería, dice Celano, que todas las cosas de este mundo cantaran la peregrinación y el destierro: «Este hombre odiaba no sólo la ostentación de las casas, sino que detestaba profundamente que hubiese muchos y exquisitos enseres. Nada quería, en las mesas y en las vasijas que recordase el mundo, para que todas las cosas que se usaban hablaran de peregrinación, de destierro» (2 Cel 60).
Tales máximas concuerdan de todo en todo con las prescripciones que Francisco escribió para sus frailes en la primera Regla:
«Todos los hermanos, en cualquier lugar en que se encuentren en casa de otros para servir o trabajar, no sean mayordomos ni cancilleres, ni estén al frente de las casas en que sirven; ni acepten ningún oficio que engendre escándalo o cause detrimento a su alma; sino que sean menores y súbditos de todos los que están en la misma casa. Y los hermanos que saben trabajar, trabajen y ejerzan el mismo oficio que conocen, si no es contrario a la salud del alma y puede realizarse con decoro… Pues dice el apóstol: «El que no quiere trabajar, no coma»; y en otra parte: «Cada uno permanezca en el arte y oficio en que fue llamado». Y por el trabajo podrán recibir todas las cosas necesarias, excepto dinero. Y cuando sea necesario, vayan por limosna como los otros pobres. Y séales permitido tener las herramientas e instrumentos convenientes para sus oficios» (1 R 7,1-9).
«El Señor manda en el Evangelio: «Mirad, guardaos de toda malicia y avaricia»; y también: «Guardaos de la solicitud de este siglo y de las preocupaciones de esta vida». Por eso, ninguno de los hermanos, donde quiera que esté y adondequiera que vaya, en modo alguno tome ni reciba ni haga que se reciba pecunia o dinero, ni con ocasión del vestido ni de libros, ni como precio de algún trabajo, más aún, con ninguna ocasión, a no ser por manifiesta necesidad de los hermanos enfermos; porque no debemos estimar y reputar de mayor utilidad la pecunia y el dinero que los guijarros… Guardémonos, por tanto, los que lo dejamos todo, de perder por tan poca cosa el reino de los cielos. Y si en algún lugar encontramos dinero, no nos preocupemos de él más que del polvo que hollamos con los pies… Con todo, en caso de manifiesta necesidad de los leprosos, los hermanos pueden pedir limosna para ellos. Guárdense mucho, no obstante, de la pecunia para provecho propio» (1 R 8).
«Todos los hermanos empéñense en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor Jesucristo, y recuerden que ninguna otra cosa del mundo entero debemos tener, sino que, como dice el Apóstol: «Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, estamos contentos con eso». Y deben gozarse cuando conviven con personas de baja condición y despreciadas, con pobres y débiles y enfermos y leprosos y los mendigos de los caminos. Y cuando sea necesario, vayan por limosna. Y no se avergüencen, sino más bien recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo omnipotente…, no se avergonzó. Y fue pobre y huésped y vivió de limosna él y la bienaventurada Virgen y sus discípulos. Y cuando la gente les ultraje y no quiera darles limosna, den gracias de ello a Dios; porque a causa de los ultrajes recibirán gran honor ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y sepan que el ultraje no se imputa a los que lo sufren, sino a los que lo infieren. Y la limosna es herencia y justicia que se debe a los pobres y que nos adquirió nuestro Señor Jesucristo» (1 R 9,1-8).
Con tales y otras semejantes palabras exhortaba Francisco a sus amigos a perseverar en la vida pobre y rigurosa que habían abrazado. A veces servían en los hospitales, otras ayudaban a los campesinos en sus cosechas, y nunca su salario era otra cosa que el pan cuotidiano con algunos sorbos de agua de la fuente vecina. «Durante el día iban a las casas de los leprosos o a otros lugares decorosos y quienes sabían hacerlo trabajaban manualmente, sirviendo a todos humilde y devotamente. Rehusaban cualquier oficio del que pudiera originarse escándalo; más bien, ocupados siempre en obras santas y justas, honestas y útiles, estimulaban a la paciencia y humildad a cuantos trataban con ellos» (1 Cel 39). Estas palabras de Celano nos dan la práctica de las citadas prescripciones de la primera Regla. Lo mismo trae Bartolomé de Pisa en su libro de las Conformidades, donde leemos: «Francisco exigía de sus hermanos que, a su ejemplo, se dedicasen al servicio de los leprosos y demás enfermos cuya vista causa horror al mundo». Las Florecillas citan asimismo muchos ejemplos que manifiestan la caridad de los frailes con los enfermos y leprosos. Por la Crónica de los XXIV Generales sabemos también que algunos frailes llegaron a quejarse de que el Santo «los distrajese de la oración por ocuparlos en cuidar leprosos». Finalmente, la Crónica de Eccleston habla de cierto fraile que «moraba con San Francisco en un hospital».
Pero a menudo les faltaba el trabajo, y entonces todas las puertas se les cerraban en Asís, poniendo a durísima prueba su esperanza y afligiendo por honda manera el corazón de Francisco. ¡Cuántas veces estos extremos de penuria estarían a punto de vencer la constancia de nuestros penitentes en el tugurio de Rivotorto, sobre todo en las tristes horas de lluvia, en que el agujereado techo que medio los cubría se llovía todo y, sin embargo, se veían obligados a permanecer debajo de él, porque los caminos se cubrían de barro y escarcha, haciéndose intransitables; y no tenían un pedazo de pan que comer, ni certidumbre alguna de que los hermanos que habían salido a pedirlo se lo trajeran; ni tenían fuego con que fomentar los ateridos miembros, ni menos libros para distraerse con su lectura! ¿Quién nos podrá asegurar que en esas horas sombrías y glaciales del invierno umbriano (que es corto, pero recio y penoso) ninguno de los compañeros de Francisco sintiera en su pecho la voz de la rebelión contra aquella, a ojos mundanos, descabellada aventura, resolviendo volver las espaldas a aquella cueva siniestra y a la compañía de aquellos insensatos y tornar a Asís, donde, ¡ay!, en otro tiempo tenían casa, y huerto, y dinero, y posesiones y comodidades que habían abandonado en favor de los pobres? No hay duda de que para más de alguno sonaría la hora del desaliento y de la final derrota. Sin embargo, la verdad es que los biógrafos no nos hablan sino de una sola defección, la de Juan Capella; todos los demás, refiere la leyenda, se mantuvieron firmes en su propósito, comiendo raíces de nabos en cuenta de pan: y al fin triunfaron. Porque la opinión pública, tan largo tiempo adversa, se rindió, por fin, y empezó a mirarlos con cierta admiración, que no tardó en trocarse en absoluta confianza y estima en vista de su perseverancia y piedad no desmentidas. Los viajeros que de noche pasaban por frente al tugurio de Rivotorto, oían sus rezos y plegarias; durante el día trabajaban en el hospital, o dondequiera que se les ofrecía decente ocupación. «Para evitar la ociosidad, ayudaban en las faenas del campo a pobres labradores, y éstos les daban pan por amor de Dios», dice el Espejo de Perfección (EP 55h). No obstante su extremada pobreza, siempre tenían alguna cosa que dar a los que les pedían; a veces les tocaba tener que dar el capucho o una manga de su hábito. En cuanto al dinero, persistían en la inquebrantable voluntad de no tocarlo. Un hombre les dejó cierta considerable cantidad sobre el altar de la Porciúncula, y algún tiempo después la encontró intacta a la orilla del camino en un montón de basuras.
Pero lo que sobre todo llamaba la atención era el amor más que de madre con que se trataban. Una vez dos de ellos, yendo de viaje, dieron con un loco furioso que, al verlos, se puso a tirarles piedras, sin vagar y sin compasión: entonces empezaron ellos a cambiar de lugar a cada instante, porfiando ambos por recibir las pedradas y librar de ellas el uno al otro. Si algún hermano ofendía de palabra a otro, no quedaba contento mientras no se reconciliaba con él y mientras no conseguía que le pusiese el pie sobre la boca que había osado pronunciar una palabra no envuelta en caridad cristiana. Jamás se les sorprendía gastando el tiempo en pláticas inconvenientes, mundanas o superfluas. Cuando por el camino se encontraban con una mujer, nunca la miraban a la cara, sino fijaban en el suelo los ojos y al cielo levantaban el corazón.[32]
Con cuánto desdén miraban las pompas del mundo, se vio claro en septiembre de 1209, cuando el emperador Otón de Brunswick atravesó el valle de Espoleto, camino de Roma, adonde iba a recibir la corona imperial de manos del Papa Inocencio III. De Asís, de Bettona, de Spello, de Isola Romanesca y otras ciudades y villas del llano y de la montaña acudieron en tropel las gentes a presenciar el espléndido cortejo; sólo los ermitaños de Rivotorto se mantuvieron en su retiro, excepto uno a quien Francisco ordenó presentarse ante el emperador para advertirle que los honores de este mundo eran transitorios e inseguros; palabras cuya verdad no tardó en experimentar el mismo emperador.[33]
También Francisco tenía el propósito de ir a Roma. Habiendo escrito o dictado en Rivotorto la regla de los hermanos, «con palabras breves y sencillas», como dice en su Testamento, deseaba obtener la confirmación de la Iglesia para esta regla, o forma de vida, como él gustaba de llamarla.
Tal confirmación no era todavía indispensable, porque el decreto que prohíbe fundar ninguna orden religiosa sin expresa autorización de la Santa Sede, data del concilio de Letrán, celebrado en 1215. Pero otra práctica había empezado a introducirse hacía poco: la de otorgar a los seglares el derecho de predicar, derecho antes reservado exclusivamente a Obispos y sacerdotes. Tal concesión la había alcanzado Pedro Valdo, bajo condición de someterse siempre y en todas partes a la dirección del respectivo clero. Análogo permiso habían obtenido en 1201 los hermanos Humillados, y en 1207 Durando de Huesca y sus valdenses católicos. Razón tenía, pues, Francisco para alimentar la esperanza de que Inocencio III le acogería benignamente.
Por otra parte, Francisco tenía por los Apóstoles profunda devoción, que le impulsaba irresistiblemente a visitar su tumba y la sede del sucesor de su príncipe. El ideal constantemente acariciado por el santo de Asís era restaurar la vida apostólica tal cual se describe en los Evangelios; todo debía ser del uso común entre los hermanos, «según la norma transmitida y observada por los Apóstoles»; el argumento decisivo a los ojos de Francisco era en cada caso que «así se acostumbraba en la Iglesia apostólica».[34] Leyendas posteriores afirman que los santos Apóstoles Pedro y Pablo se le aparecieron mientras oraba en la iglesia de San Pedro en Roma, asegurándole en la posesión de «todo el tesoro de la pobreza».
Un día del verano de 1210 la pequeña comunidad de penitentes dejó Rivotorto y tomó el camino de Roma. Pocas noticias se han conservado de este viaje: todo lo que se sabe es que Bernardo de Quintaval, y no Francisco, hizo de superior de la comitiva durante el trayecto, y a él obedecían todos; que los santos viajeros hallaron corto el camino, porque por todo él fueron piadosamente entretenidos en devotas plegarias, cantos y pláticas espirituales; que al llegar la noche encontraban siempre, merced del Señor, oportuno asilo y todo lo necesario a su subsistencia (TC 46).
Llegados a Roma, lo primero que hicieron fue visitar a su Obispo Guido, que también había ido a la Ciudad Eterna y prometido probablemente a Francisco interceder en su favor. Es cierto que los presentó al Cardenal Juan de San Pablo,[35] amigo suyo, y que por este medio se les facilitó el acceso al Papa, aunque otros historiadores pretenden que Francisco trató de llegar hasta Inocencio directamente y sin intermediario, pero que no se le permitió. Lo único históricamente cierto, al menos para nosotros, es que el Cardenal Juan, después de alojar por algunos días en su casa a los hermanos, tomó a su cargo el recomendarlos al Papa Inocencio (TC 47-49). El Obispo de Asís conocía no sólo a Francisco sino también a los otros hermanos, como afirma expresamente la Leyenda de los Tres Compañeros (n. 47). Llevado de su partidismo, Sabatier no ha querido prestar atención a este testimonio ni a otros parecidos como, por ejemplo, el de Celano, que nos dice que el obispo «honraba en todo a San Francisco y a sus hermanos y los veneraba con especial afecto» (1 Cel 32). Es cierto que, según Celano, Guido no conocía con exactitud el motivo del viaje de los frailes a Roma; pero eso no excluye en absoluto la hipótesis de un acuerdo previo, más o menos preciso, entre el Obispo y Francisco. En cualquier caso, lo cierto es que el Obispo no veía con buenos ojos la posibilidad de que los frailes tuviesen la intención de dejar la Umbría. Por tanto, no tiene ni siquiera sombra de similitud la acusación de Sabatier de que Guido puso poco empeño en ocuparse de Francisco y de su causa. El mismo Francisco nos dice, según el Espejo de Perfección: «En los primeros tiempos de mi conversión, Dios inspiró al Obispo de Asís a fin de que me aconsejara y me animara en el servicio de Cristo». En la Leyenda Mayor de San Buenaventura (3,9), cuando relata la visita de San Francisco a la curia romana, Jerónimo de Áscoli, ministro general y después papa con el nombre de Nicolás IV, intercaló un texto según el cual Inocencio III despachó indignado al siervo de Dios como si le fuera desconocido. Pero a la noche siguiente el Pontífice tuvo en sueños la visión de un arbusto que se transformaba en grandioso árbol, representando al pobre Francisco. Llegada la mañana, Inocencio ordenó que buscaran a aquel pobre, que se encontraba en el hospital de San Antonio, junto a Letrán, y dispuso que lo trajeran de inmediato a su presencia.
Sabatier reprocha al Cardenal Juan el haberse aprovechado de la estancia en su casa de Francisco y sus compañeros para informarse minuciosamente, en su calidad de representante de la Curia pontificia, de las ideas y proyectos de los nuevos cofrades. Pero, dado que el hecho fuera cierto, el reproche carece en absoluto de fundamento, porque la Iglesia atravesaba en aquel entonces por tan graves y difíciles circunstancias, que toda medida prudente venía a ser para sus jefes de todo punto obligatoria.
Es dar de la Edad Media una idea absolutamente falsa, hablar, como suele hacerse a menudo, «del poder de la Iglesia» en aquel período; y semejante expresión es todavía más inadmisible tratándose del pontificado de Inocencio III; porque, a la verdad, ni el siglo de la Reforma ni el de la Revolución han sido tan hostiles al Papa y a la Iglesia como lo fueron los primeros años del siglo XIII. Hoy día nadie se atrevería a cometer contra la persona del Papa los desacatos que tantas veces tuvo que soportar Inocencio. Él mismo refiere que el sábado santo 8 de abril de 1203, mientras iba de la iglesia de San Pedro a la de Letrán, se vio, no obstante la corona papal que llevaba sobre su cabeza, acometido del pueblo, que le llenó de ultrajes tan groseros, que su pluma se resiste a consignarlos.
Ya en 1188 el pueblo de Roma, adelantándose a los futuros terroristas franceses, había suprimido la cronología cristiana, reemplazándola por la nueva era que empezaba en la restauración del Senado romano en 1143. Repetidas veces fue Inocencio expulsado de Roma, tomada y declarada propiedad comunal la torre que él y sus hermanos construyeran para su refugio y cuyos restos imponentes llevan todavía el nombre de familia de Inocencio, Torre dei Conti. El año 1204, en los meses de mayo a octubre, presenció el Papa, encerrado en San Juan de Letrán, la horrenda devastación de Roma perpetrada por sus enemigos los Capocci, que se habían apoderado de ella.
Igual suerte corrían el poder y la autoridad de Inocencio en los escasos restos de los antiguos Estados pontificios que los Hohenstaufen se habían dignado dejar al trono de San Pedro. Para escapar al dominio temporal del Papa, las ciudades de la Italia central se rebelaban a la continua contra su supremacía espiritual, rompiendo formalmente la unidad de la Iglesia. En Orvieto, por ejemplo, los partidarios de la independencia eligieron por jefe al albigense Pedro Parenzi, que había dado muerte al podestá enviado por Inocencio. Viterbo nombró cónsules a unos herejes declarados, a despecho de todas las amenazas y prohibiciones del Papa. Narni, que había destruido la pequeña ciudad de Otrícoli, permaneció excomulgada cinco años, y no le importó un ardite tan tremendo castigo. Con la misma sangre fría la república de Orvieto desestimó las intimaciones del Papa cuando en 1209 saqueó e incendió a su vecina Acquapendente. El clero y los Obispos de Cerdeña mostraban tal hostilidad contra el Papa y su legado Blas, que en 1202 se vio éste materialmente sitiado por hambre, y poco después la gibelina Pisa arrebató al Papa la posesión de la isla.
Hasta el fruto de sus victorias se le disputaba a Inocencio sin sombra de respeto. Cuando Conrado de Ürslingen vino a Narni para hacer donación al Papa de la ciudadela de Asís, los habitantes de esta ciudad destruyeron el fuerte antes que Inocencio pudiese posesionare de él, y el Papa, lejos de pensar en castigar semejante desacato, no quiso ni entrar en Asís cuando en 1198 fue a recibir los homenajes de las ciudades umbrianas.
En los momentos precisos en que Francisco se hallaba en Roma, todo el mundo estaba en abierta rebelión política y espiritual contra la autoridad pontificia, ni más ni menos que ha acontecido tantas veces en siglos posteriores. En aquellas sectas, más o menos contagiadas de política, que pululaban entonces a través de Europa, encontramos a cada paso tipos acabados de puritanos, independientes, iluminados, radicales y francmasones. Incontables son los fundadores de sectas nuevas y heréticas que nos presenta la historia de la Iglesia en los comienzos del siglo XIII: ahí el asceta Pedro Valdo con sus «pobres de Lyon»; ahí panteístas de orgía, como David de Dinand y Orliebo de Estrasburgo; ahí los satanistas de la «familia de amor», cuyos miembros celebraban conventículos y misas negras en la misma Roma.
De todas estas sectas la de los albigenses era la más peligrosa. Por los años de 1200 la encontramos ya esparcida por toda la Europa, desde Roma hasta Londres, desde España hasta el Mar Negro, pero principalmente en las regiones que riega el Danubio en su curso inferior, en el norte de Italia, en el mediodía de Francia y en ciertos lugares de la cuenca del Rin. Estos herejes penetraban en los diversos países con distintos nombres: en las riberas del bajo Danubio se apellidaban búlgaros o publicanos; en Lombardía, patarenos o gazarenos; y en el sur de Francia, cátaros o albigenses (de la ciudad de Albi). Pero en todas partes enseñaban una misma y sola doctrina, que venía a reducirse a la resurrección del antiguo dualismo maniqueo. Los bogomiles y paulicianos búlgaros se emparentaban directamente con los sectarios de Manes.
La doctrina filosófica de los albigenses se basaba en el antiguo principio pagano de la dualidad de dioses: el dios bueno, creador de las almas, y el dios malo, creador del mundo corpóreo. Enseñaban que el hombre debía preservarse de todo lo corpóreo y rechazaban, en teoría, el matrimonio, la vida de familia y todo lo que les parecía inconciliable con la espiritualidad pura; de donde el nombre de cátaros o limpios, con que ellos mismos se llamaban, llegando algunos, en su celo fanático, hasta buscar la muerte con ciego apasionamiento. Pero la práctica del mayor número era muy otra, pues autorizaban el matrimonio, y algunos hubo como los luciferianos alemanes, cuya rigurosa continencia teórica degeneró en monstruosa carnal licencia.
Semejantes herejes tenían que ser, tanto por su doctrina filosófica como por su vida práctica, enemigos natos de la Iglesia católica, que luchaba a brazo partido por conservar firme y entera una de las bases de la civilización cristiana, es a saber, el monismo teológico, aunque por mucho tiempo no echó mano en su defensa más que de las armas espirituales. La unidad de Dios: he ahí el principio por cuyo triunfo combatía la Iglesia, y en verdad que logró salir airosa del empeño. Entre el maniqueo y el cristiano mediaba todo un abismo; porque mientras a aquél se le antojaba impura y maldita la vida, obra de un demonio la naturaleza, y el deseo de vivir detestable crimen, para éste la creación era una verdadera obra de arte, pura y santa, efecto de la voluntad creadora del supremo Amor, no siendo las manchas que la afean, sino obra exclusiva de la miseria y del pecado del hombre. Por donde se ve con cuánta razón quería Roma saber de cual lado del abismo se inclinaban Francisco y sus hermanos, y si su riguroso ascetismo provenía del orgullo cátaro o de la humildad evangélica. Esto sin contar con que los nuevos penitentes venían de Asís, circunstancia que debía necesariamente suscitar desconfianza en los ánimos católicos, por cuanto Asís era una de las comunidades italianas donde los cátaros se habían adueñado del poder público, eligiendo en 1203 a un albigense por su podestá.
Sobraban, pues, motivos para temer que fuese Francisco del mismo linaje y cepa que Pedro Valdo, cuyo ideal de vida había sido también, como el suyo, la pobreza evangélica. Aquel famoso comerciante lionés obtuvo en 1179, de Alejandro III, el permiso de predicar al pueblo la conversión y de vivir en pobreza apostólica; pero muy luego, en 1184, Lucio III se vio obligado a excomulgarle con sus compañeros, por rebeldes con la autoridad eclesiástica y renovadores del donatismo, permaneciendo dentro de la iglesia sólo unos cuantos valdenses acaudillados por el español Durando de Huesca.
No fue larga, empero, la inquisición que tuvo que hacer el Cardenal Juan para descubrir con toda evidencia que Francisco no adolecía de ninguno de los errores valdenses. Porque la existencia de un Dios único era el fundamento de la piedad de Francisco, así como lo es de toda la teología católica. Precisamente en el Concilio de Letrán de 1215 se afirmó la doctrina de la unidad de Dios contra la herejía de los cátaros.
No hay más que un solo Dios, el Dios de la creación y de la redención, el Dios de la cruz y de la gloria, el Dios de la naturaleza y de la gracia; Dios no es más que uno, como es uno el universo, como es uno el cielo; un solo Dios es alabado y bendecido en todos los dominios de la vida y del movimiento, desde el gusano de la tierra hasta el serafín glorioso, al través de las eternidades. Francisco sentía con toda la intensidad de su ser este principio esencial; lejos de ser un maniqueo renegador de la vida, la amaba entrañablemente como cristiano, no sólo en su manifestación natural con su pureza, sus bondades y encantos, su íntima dulzura, sino en toda la plenitud de la divina esencia; por donde venía a diferenciarse toto coelo de aquellos otros caracteres soberbios que se daban los nombres de puros, perfectos y elegidos, mientras en la realidad, como sucede con todos los soberbios, fluctuaban entre los dos extremos del sacrificio inútil y de la más horrenda degradación. Los cátaros que habían recibido el que llamaban «bautismo del espíritu», consolamentum, se intitulaban perfectos o elegidos. San Francisco nos da una idea muy neta de su doctrina religiosa sobre la unidad de Dios en el capítulo último de su primera Regla.
El espíritu de Francisco nada tenía de negativo ni de crítico; la única crítica que ejercía era la de sí mismo. Por este lado también difería radicalmente de Valdo y sus secuaces. Un historiador moderno ha dicho hermosamente que «Francisco predicaba la bienaventuranza; Valdo, la ley; Francisco, el amor de Cristo; Valdo, sus prohibiciones; Francisco rebosaba gozo de Dios; Valdo castigaba los pecados del mundo; Francisco reunía en torno suyo a los que anhelaban salvarse, dejando a los demás que siguiesen su camino; Valdo no hacía otra cosa que condenar a los impíos y atacar las costumbres del clero» (Schmieder).
La actitud a que se refieren las líneas que he citado es absolutamente propia y particular de Francisco de Asís y constituye su esencial diferencia de todos los otros reformadores de su tiempo, aun de aquellos que mostraban sentimientos respetuosos para con la iglesia, quienes, como Roberto de Arbrissel, por ejemplo, cedían siempre a la tentación de emplear su crítica contra los vicios ajenos, en vez de hacerla servir a extirpar los propios. Francisco advirtió desde un principio, con un tacto maravillosamente certero, que todas las reformas generales serían vanas y estériles mientras no se empezase por la reforma del individuo, y esta clara visión de las cosas le permitió llevar a cabo la renovación universal de las costumbres, que inútilmente habían intentado las excomuniones de los Papas y las acérrimas invectivas de los otros predicadores laicos; y así el mundo pudo palpar una vez más la exactitud de aquella sentencia inspirada: que Dios no se manifiesta en el fragor de la tempestad, sino en la calma del silencio y del recogimiento.
Este carácter profundamente individual de Francisco no podía escaparse a la penetración del Cardenal Juan, quien adivinó en seguida que tenía delante de sí a un hombre absolutamente despojado de sí mismo que, no por vana palabrería ni muchos menos por vana jactancia, sino con toda sencillez, decía de sí mismo y de sus proyectos: «Hemos sido enviados en ayuda de los clérigos para la salvación de las almas». E inculcaba a sus hermanos: «Así que estad sumisos a los prelados y evitad, en cuanto de vosotros dependa, un celo desordenado. Si sois hijos de la paz, ganaréis al clero y al pueblo, y esto es más agradable a Dios que ganar al pueblo sólo con escándalo del clero» (EP 54).
En consecuencia, pocos días después, el Cardenal se presentó al Papa y le habló en estos términos: «He encontrado a un varón perfectísimo que quiere vivir según la forma del santo Evangelio y guardar en todo la perfección evangélica, y creo que el Señor quiere reformar por su medio la fe de la santa Iglesia en todo el mundo» (TC 48). Acto seguido, los hermanos de Asís tuvieron acceso al Papa, quien mandó a Francisco exponer su programa, y cuando le hubo escuchado, contestó: «Hijo mío, la vida que tú y tus hermanos lleváis es demasiado dura. Yo no dudo que, llevados de vuestro primer entusiasmo, podáis continuar en ella; pero es menester que penséis en los que os sucederán, que acaso no tendrán el mismo celo ni la misma exaltación entusiasta que vosotros».
A esto respondió Francisco: «Señor Papa, yo me remito en todo a mi Señor Jesucristo. Él, que nos ha prometido la vida eterna y la celeste bienaventuranza, ¿cómo nos va a negar una cosa tan insignificante cual es lo poco que necesitamos para vivir sobre la tierra?»
Inocencio replicó entonces con estas palabras, en que nos parece descubrir cierta sombra de sonrisa: «Hijo mío, lo que tú dices es muy verdadero; pero no olvides que la naturaleza humana es débil y raras veces se mantiene por mucho tiempo en un mismo estado; ve, pues, hijo mío, a pedir a Dios que te revele hasta qué punto tus deseos están conformes con su voluntad».
Francisco y sus hermanos se despidieron de Inocencio y éste expuso el negocio a los Cardenales en el próximo consistorio. Muchos de aquellos experimentados varones manifestaron, como era de esperarse, vehementes dudas y opusieron objeciones contra la nueva Orden, cuyos principios les parecían fuera del alcance de las fuerzas humanas. Porque, en verdad, la Orden que Francisco quería fundar no era meramente contemplativa, es decir, no perseguía un ideal solitario, con el cual sí podía, en opinión de dichos Cardenales, conciliarse la práctica de la absoluta pobreza: el ideal de San Francisco era la vida apostólica, y señaladamente el ministerio de la predicación; y ¿cómo iban a desempeñar tan ardua tarea unos hombres que no contaban para vivir más que con un escaso e inconstante salario, o con la limosna que pedían de puerta en puerta? También los valdenses habían escrito en su programa la pobreza evangélica; pero entre ellos había legos que proveían con un trabajo a las necesidades de los predicadores. Los miembros de la secta de los Humillados, afines de los valdenses por su espíritu y aspiraciones, traían su origen de una compañía de tejedores lombardos; trabajaban según el sistema comunista: reservaban para sí lo estrictamente necesario y el resto lo distribuían entre los pobres. Tenían más semejanza con las ideas de Francisco los «Pobres Católicos», miembros de una comunidad fundada por el cátaro alemán, convertido, Bernardo Primus. Estos vivían del trabajo de sus manos, por el cual no recibían ningún dinero, sino sólo víveres y vestidos. En rigor todo esto podría practicarse en tanto que las obligaciones de la orden o de la comunidad fueran solamente la oración y el trabajo.
Pero Francisco había venido a Roma a solicitar del Papa la facultad de predicar, y si esta predicación franciscana había de ser algo más que la de los predicadores legos, era menester que se basase en estudios preparatorios, los cuales, a su vez, por someros y elementales que se les supusiese, exigían habitaciones fijas, vida común y claustral. Ahora bien, ¿cómo habría sido posible edificar claustros y mantener en ellos religiosos, fundando la orden sobre la base de una pobreza absoluta?
Las reglas de las órdenes fundadas antes imponían también a sus profesores la pobreza, mas no era en el mismo grado en que la quería profesar Francisco. Es cierto que la regla benedictina ordenaba que el que había de abrazarla «diese antes a los pobres los bienes que poseyera» (cap. 58); que San Bernardo de Claraval habla en varias de sus epístolas en términos netamente franciscanos «de la santa pobreza» y desprecia «el oro y la plata, ese pedazo de tierra blanca o roja que no debe su valor más que a la humana insensatez».[36] Todo eso es verdad, pero también lo es que la existencia de un convento cisterciense como la de una abadía benedictina se funda sobre la existencia comunista del principio de la propiedad territorial. El monje no posee individualmente sino lo que el abad le concede; pero su voto de pobreza no quita que su convento posea bienes en común, antes al contrario, la propiedad material le es indispensable para que sus moradores puedan entregarse libremente a sus tareas espirituales sin cuidarse ni mucho ni poco de su corporal subsistencia.
Francisco pensaba de un modo totalmente diverso, porque estimaba que lo que Pedro y Pablo habían podido practicar y recomendar a sus respectivos discípulos era todavía posible, es a saber, anunciar al mundo el Evangelio y vivir del propio trabajo y, si éste no da, de los dones de Ia caridad pública. Los Apóstoles nunca buscaron asilo seguro y quieto entre las cuatro paredes de un claustro, y Francisco quería imitar su ejemplo, renunciando a las ventajas de que aquellos incomparables maestros carecieron.
Si bien es cierto que tales deseos de Francisco suscitaron la más fuerte oposición en el Colegio de los Cardenales, todas las objeciones se deshicieron ante la siguiente sencilla observación del Cardenal Juan Colonna: «Este hombre no pide más sino que se le permita vivir conforme al Evangelio; si nosotros damos en declarar que tal conformidad es imposible a las fuerzas humanas, por el mismo caso vendremos a establecer que la vida evangélica es impracticable, con lo que haremos gran ofensa al mismo Jesucristo, primero y único inspirador del libro sagrado». Estas palabras decidieron el triunfo en favor de Francisco, quien fue otra vez llamado a San Juan de Letrán.
En la noche que precedió a esta segunda entrevista del Santo con el Papa, fue cuando éste tuvo aquel sueño misterioso en que le pareció que, estando él en su palacio de Letrán en el ángulo llamado Speculum (por la amplia vista que se goza desde ese punto), contemplando la soberbia basílica, «cabeza y madre de todas las iglesias», consagrada a los dos Juanes, Bautista y Evangelista, he aquí que de repente observó con asombro que el enorme edificio vacilaba, que se inclinaba de un lado la torre, que los muros empezaban a crujir y que la antigua basílica de Constantino amenazaba convertirse en una informe masa de escombros. Embargado por el espanto, incapacitado para mover las manos, el Pontífice no hacía más que mirar desde su palacio el espantoso peligro; quería gritar para pedir auxilio y no podía; tiraba a juntar las manos para orar y… ¡vano empeño!
De súbito aparece en la plaza de Letrán un hombrecillo de humilde continente, vestido a la campesina, desnudos los pies y ceñida de tosca cuerda la cintura, quien al punto se dirige con toda resolución hacia el bamboleante edificio y, sin parar mientes en el riesgo que corre de ser aplastado por la gigantesca mole, aplica el hombro a una de las murallas que ya se venía al suelo. ¡Caso extraordinario! Fue aquello como si el raquítico y desmedrado auxiliador cobrase estatura y fuerzas equivalentes a la del muro desplomado; le aplicó las espaldas por la parte vecina al techo; hizo un enérgico movimiento hacia arriba y enderezó el muro, dejando toda la iglesia más firme y esbelta sobre su base que antes estaba.
Profunda sensación de alivio sintió el Papa al ver tan oportuno y eficaz remedio. Pero en el mismo instante el hombrecillo se volvió hacia él. Inocencio pudo ver que el que por modo tan maravilloso había impedido la ruina de la cabeza y madre de las iglesias no era otro que Francisco, el penitente de Asís (LM 3,10).
Cuando éste, al día siguiente, se presentó al pontífice, le hizo un discurso cuidadosamente preparado con antelación:
«Señor Papa -le dijo-, voy a contaros una alegoría. Érase una doncella muy hermosa, pero muy pobre, que moraba en lo más apartado del desierto. Un día fue a verla el rey de la comarca y, prendado de su belleza la tomó por esposa con la esperanza de que ella le daría una hermosa descendencia. Verificado el casamiento se realizaron plenamente los anhelos del rey, pues la pobre esposa le hizo padre de numerosos hijos en que ella reprodujo con creces su hermosura. Cierto día se puso a razonar consigo misma: «¿Qué voy a hacer yo con estos hijos que he dado a luz? ¿Cómo los mantendré, siendo tan pobre como soy?» Pero luego se le ocurrió una idea y llamó a sus hijos y se la comunicó, diciéndoles: «No temáis, sois hijos de un gran rey. Id, pues, a su corte que él os dará todo que habéis menester». Ellos obedecieron, y cuando llegaron a la presencia del rey, éste quedó maravillado de su belleza, y viendo que se le parecían mucho, les pregunté: «¿De quién sois hijos?». A lo que ellos respondieron que eran hijos de la pobre mujer que habitaba en medio del desierto. Entonces el rey los abrazó con gozo grande de su corazón y les dijo: «No temáis, sois mis hijos. Yo siento cada día a mi mesa una muchedumbre de forasteros: ¡con cuánto mayor gusto os acogeré a vosotros, que sois mis hijos legítimos!» Y en seguida mandó decir a la mujer del desierto que le enviase todos los niños, que él desde ese momento se encargaba de su crianza y educación».[37]
«Señor Papa -continuó Francisco-, yo soy esa mujer del desierto. Dios en su misericordia infinita se dignó bajarse hasta mí, y yo le he engendrado hijos en Cristo. El Rey de los reyes me ha asegurado que la vida de todos mis descendientes corre de su cuenta; porque si alimenta con tanto cuidado a los extraños, ¿con cuánto más esmero no cuidará de los de su casa? Dios concede abundancia de bienes temporales a los hombres del mundo en vista del amor que ellos tienen por sus hijos: ¡con cuánta más largueza no derramará sus dones sobre aquellos que sigan y practiquen su Evangelio y con quienes por ende El se ha comprometido a mostrarse siempre paternal!»
Tales fueron las razones de Francisco, e Inocencio comprendió que no las dictaba la sabiduría de este mundo, sino el espíritu de Dios. Volviéndose, pues, a los Cardenales que estaban presentes, dijo en tono solemne e inspirado: «En verdad, este hombre es el escogido por Dios para restaurar su Iglesia». En seguida se levantó, abrazó a Francisco y le dijo a él y a sus compañeros: «Hermanos, id con Dios y predicad a todas las gentes el Evangelio de la conversión según que Él os inspire. Cuando por la virtud del Altísimo os hayáis multiplicado, venid a mí sin temor alguno y me hallaréis dispuesto a favoreceros todavía más y a confiaros más altas empresas» (1 Cel 33; TC 51).
A estas palabras del Pontífice todos los hermanos cayeron de rodillas a sus pies y le juraron obediencia; en seguida los once la prestaron a Francisco como a su jefe. A él sólo le otorgó el Papa la licencia de predicar, pero con facultad de trasmitirla a los demás. Antes de retirarse los autorizó Inocencio para recibir la tonsura clerical, que después les confirió el Cardenal Juan y que debía ser el signo externo del permiso de predicar la palabra de Dios.[38]
Hecha otra visita a la tumba de San Pedro y San Pablo, Francisco y sus hermanos dejaron Roma y emprendieron la vuelta a su patria a través de la campiña romana y de las cumbres azuladas del monte Soracte. Caminaban con paso apresurado, llenos de gozo, anhelando hallarse otra vez en su medio habitual practicando de nuevo la vida y trabajos cuya consagración eclesiástica acababan de impetrar del Vicario de Jesucristo en la tierra.
Capítulo III – Rivotorto
Después de atravesar la campiña romana en medio de los ardores de la canícula meridional, Francisco y sus compañeros llegaron a las cercanías de Orte, al punto donde hoy se reúnen las dos líneas férreas que, por uno y otro costado de los Apeninos, bajan del monte a Roma. Allí, en un paraje montuoso, regado por las aguas rápidas, medio grises, medio verdosas del Nera, tomaron nuestros viajeros un descanso de quince días. Era tan bello este lugar, dice Celano, que los hermanos estuvieron a punto de renunciar al tenor de vida cuya aprobación pontificia acababan de obtener. Se procuraban el pan cotidiano mendigándolo de puerta en puerta por las calles de Orte, y varias veces les aconteció recoger tan abundante limosna que les sobró para el día siguiente, cosa contraria a los planes de Francisco. Pero en aquel desierto, antiguo sepulcro etrusco, no había nadie con quien compartir las sobras, y por eso se vieron forzados a aprovecharlas ellos.
Era, pues, muy natural que les encantase aquella vida solitaria, apartada del bullicio mundano, en medio del silencio de los bosques; y así fue que entraron en serias dudas de si no les convendría más quedarse allí, entregados totalmente a la contemplación ascética, que no volver de nuevo al trato de los hombres, a comunicar con el mundo (1 Cel 34-35). Todo el que haya visitado alguna vez aquella región montañosa de Italia comprenderá sin esfuerzo cuán vehemente sería semejante tentación. Porque es cierto que aquella naturaleza agreste tiene en sí algo que convida poderosamente al retiro y a la meditación: en sus cóncavas rocas encuentra el asceta ermitas naturales; el clima no es nunca demasiado fuerte, aunque el invierno suele arreciar a veces más de lo que se cree; escaso alimento basta al cuerpo para sustentar sus fuerzas. Aún hoy día la gran masa del pueblo italiano vive casi exclusivamente de pan y vino, y el solitario, que no tiene vino o lo rehúsa, tiene por doquiera para apagar su sed dulces fuentes, límpidos y risueños arroyuelos. Por eso causa una impresión de todo en todo italiana la lectura de aquel capítulo de las Florecillas en que Francisco y Maseo comen su mendigado pan sentados a una gran piedra, junto a una fuente cristalina, dando gracias a Dios desde el fondo de sus corazones por el don de la vida, por la dicha que les otorga de poder gozar del sol bajo el azul del cielo transparente y saciar el hambre y apagar la sed servidos por la Señora Pobreza, con alimentos sencillos y sanos (Flor 13).
Así se explica el hecho de que la historia de los santos italianos esté llena de biografías de solitarios. En una gruta vecina al monte Subiaco empezó San Benito su carrera, orando, ayunando y reduciendo su cuerpo a tal extremo, que los pastores que lo descubrieron lo tomaron en un principio por animal salvaje. Un siglo después de San Francisco, la ciudad de Sena vio también a tres de sus más nobles e ilustrados jóvenes trepar las alturas, cubiertas de cipreses, del Monte Oliveto para vestir el hábito blanco de los ermitaños benedictinos.
Cualquiera comprende, pues, cuán mágico atractivo tendría para Francisco y sus compañeros semejante vida, entregada toda a la oración y a la penitencia en aquel apartado valle de los montes Sabinos, donde no se oía más rumor que el canto de los pájaros y el murmullo de los torrentes. Pero aquello era simple tentación, y quedó vencida. Francisco, dice su primer biógrafo, no se fiaba nunca de su propio y personal parecer, sino que recurría siempre a Dios en la oración, y así lo hizo ahora también, y Dios se dignó otra vez revelarle que no debía vivir para sí solo, sino consagrare a redimir las almas del poder de Satanás y conducirlas al rebaño de Cristo. Dejaron, pues, los hermanos aquel encantador paraje, siguieron su camino y bien pronto se hallaron en su nativo valle de Espoleto, instalados de nuevo en su cabaña de Rivotorto, a la sombra del bosque que rodea la capilla de la Porciúncula.
Allí tuvieron, poco tiempo después, el gozo inefable de recibir en su compañía al avaro sacerdote de Asís, Silvestre, a quien, según queda apuntado más atrás, había hecho honda impresión la generosidad de Francisco y de Bernardo en la plaza de San Jorge. Desde entonces empezó a reflexionar y cambió de opinión respecto del objeto de la vida terrena. Una noche vio en sueño una gigantesca cruz, cuyos brazos abarcaban el mundo entero y cuyo tronco salía de la boca de Francisco: misteriosa visión que le hizo comprender cómo la hermandad por éste fundada era de inspiración divina e iba a extenderse por todo el orbe. Después vaciló todavía algún tiempo y, al fin, acabó por decidirse a solicitar ser admitido en el seno de la santa sociedad; por donde vino ésta a contar entre sus miembros el primer sacerdote (TC 31; LM 3,5).
De regreso en Asís, con el corazón más libre gracias a la autorización apostólica que había alcanzado, Francisco se entregó de nuevo a la tarea de las misiones que ya había emprendido antes de su viaje a Roma. A tenor de la facultad obtenida, su predicación se limitaba estrictamente a las cuestiones morales y sociales: predicaba al pueblo la conversión, el abandono del mal, la práctica del bien, la paz con Dios y con el prójimo. A la intervención de su Obispo Guido debía el derecho de predicar en la catedral de Asís; por lo cual escogió este sitio para empezar la exposición del ideal cristiano, haciéndolo sin temor y sin ambages; porque, como dicen sus biógrafos, nada aconsejaba a los demás que no practicase él primero (1 Cel 36; TC 54).
Sería injusto aplicar a Francisco el trillado proverbio de que «nadie es profeta en su tierra»; que él lo fue en la suya, demasiado lo prueba el aumento prodigioso del número de hermanos a partir de aquella fecha. «Muchos hombres de la ciudad, nobles y plebeyos, clérigos y laicos, impulsados del espíritu de Dios, renunciaron al mundo y sus cuidados y entraron por la senda que el Santo acababa de abrirles» (TC 54). Y la mayor parte de estos discípulos eran de Asís y sus alrededores. Francisco fue, pues, profeta en su patria.
La influencia de las predicaciones de Francisco en la iglesia de San Rufino llegó hasta los corazones más refractarios. Fue aquello, según las poéticas comparaciones de Celano, como cuando surge en el horizonte esplendorosa estrella, como una espléndida mañana después de tenebrosa noche, como el risueño despertar de la naturaleza al soplo fecundador de la primavera. Aquella región, añade este biógrafo, experimentó un cambio radical bajo la acción de Francisco, que pasó por ella como un río benéfico, derramando por todas partes la fertilidad y la abundancia moral, haciendo germinar virtudes allí donde no había más que vicios y pasiones.
No hay duda de que estas metáforas cuidadosamente elaboradas se le ocurrieron a Celano con ocasión de un suceso que cambió profundamente la situación social de Asís, y que, a todas luces, se debió a las predicaciones de Francisco. Me refiero a la reconciliación entre la clase alta y la clase baja, los majores y los minores de la sociedad asisiense, que se realizó en noviembre de 1210 en la sala mayor del palacio comunal. Aún se conserva el documento que entonces se redactó y que empieza así:
«En el nombre de Dios. Amén.
»Que la gracia del Espíritu Santo sea con vosotros.
»Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de la bienaventurada Virgen María, del emperador Otón y del duque Leopoldo».
A esta introducción sigue una larga serie de artículos, el más importante de los cuales reza así:
«Entre los majores y los minores de Asís se pacta una alianza perpetua sobre las siguientes bases: Ninguna otra alianza se podrá llevar a cabo sin el mutuo consentimiento de las dos partes que suscriben la presente, ni con el Papa, sus nuncios o legados, ni con el Emperador o el rey, sus nuncios o legados, ni con ninguna ciudad o fortaleza, ni con gran señor alguno; sino que majores y minores andarán siempre de acuerdo en todo lo que mira al honor, bienestar y progreso de la ciudad».
Esta especie de Carta Magna de Asís declara en seguida que todos los habitantes de la ciudad que hasta entonces estaban sujetos a servidumbre, quedaban en libertad mediante el pago de cierta suma que debía entregarse a los cónsules, en caso de rehusar recibirla el dueño legal del manumitido. Además, los habitantes de las cercanías de Asís gozarían de los mismos derechos que los ciudadanos propiamente dichos; se aseguraba protección a los extranjeros, se fijaba definitivamente el trato que se daría a los funcionarios, se concedía amnistía plena a los cómplices de la traición de 1202, y finalmente se exhortaba a los cónsules a procurar por todos los medios posibles la terminación de la catedral, que estaba en perpetua construcción desde hacía setenta años.
Recuérdese por un momento cómo se despedazaban en discordias civiles las repúblicas italianas del siglo XIII y aún de siglos posteriores, y se comprenderá la importancia que el referido pacto asisiense entrañaba para la prosperidad y bienestar pacífico de la ciudad.
En otras ciudades italianas, como Arezzo, Sena, Perusa, restableció también Francisco el reinado de la paz, y la misma célebre historia del lobo de Gubbio acaso no es más que la transformación legendaria de la paz firmada entre aquella pequeña república y algún sanguinario gentilhombre, verdadera alimaña de las selvas, de ésos que tanto abundaban entonces en las montañas de Italia, donde tenían sus castillos a guisa de guaridas; todos ellos podían llevar en sus escudos esta inscripción que ostentaba en el suyo el caballero Werner de Ürslingen: «Enemigo de Dios, de la compasión y de la caridad». La escena de Francisco y del lobo de Gubbio tiene su paralelo histórico en la entrevista de San Antonio de Padua con el tirano Ezelino.
A este carácter pacificador de Francisco se refiere asimismo la leyenda de la expulsión de los demonios de la ciudad de Arezzo, que representa uno de los frescos de Giotto en la iglesia superior de Asís: allí se ve a los diablos salir, en infinita variedad de horribles formas y en confuso tropel, por las chimeneas de las casas aretinas escapando y huyendo más que de prisa ante la bendición que imparte Francisco a toda la ciudad. Para nosotros, hijos del siglo XX, es cosa difícil de imaginar un espíritu malo revestido de cuerpo visible y material, como los representaban los artistas y autores de leyendas de la Edad Media; pero no por eso dejamos de sentir en determinados decisivos instantes de nuestra vida, la existencia y la presencia funesta de esos malos espíritus. Horas hay en que vemos con toda claridad cuán grande es «el poder de las tinieblas», que sentimos, no sólo en nuestro interior, sino también en derredor nuestro; hay horas en que no parece sino que una voz incorpórea murmurase en nuestro oído; que una mano hercúlea, encallecida en los yunques del infierno, se apoderase de la nuestra; que oyésemos una orden terminante, imperiosa, irresistible, que nos dice sin cesar: «¡Di esto, haz aquello!» ¡Ay! ¡Cuántos hogares no se ven por este mundo, donde se anhela con ansias vehementes la aparición de un amigo de Dios que, desde el umbral de la casa, imparta con voz de soberano imperio la misma orden que el compañero de Francisco impartió desde las puertas de la ciudad de Arezzo!: «¡En nombre de Dios todopoderoso, y de su siervo Francisco, os conjuro, malignos espíritus, a que huyáis lejos de aquí!» (LM 6,9).
Hacia el mismo tiempo aconteció que un día Francisco escuchaba la lectura de la Regla de su Orden; llegado el lector al capítulo VII, a las palabras et sint minores, «sean menores», el santo le intimó pausa. Largo tiempo hacía que Francisco andaba buscando un nombre apropiado a su cofradía; porque el que hasta entonces llevaba de Viri poenitentes de Assisio, «varones penitentes de Asís», no era más que provisional, escogido para ahorrar a los hermanos el tener que dar largas explicaciones sobre el objeto de su Orden. La lectura del susodicho pasaje de la Regla le sugirió la solución que iba buscando: Sint minores, sean menores, pequeñuelos, los más pequeños de los hombres: ¡he aquí, se dijo, el nombre que me viene a mí y a los míos! Y quedó establecida la Ordo fratrum Minorum, la «Orden de los frailes menores», de los últimos, de los pequeñuelos (1 Cel 38).
Tomás de Celano, en su primera biografía, describiendo la vida que hacían los hermanos en la cabaña de Rivotorto, traza un cuadro que, en limpieza de líneas y en viveza y claridad de colores, rivaliza con los más afamados de Fray Angélico. Hele aquí resumido:
«Cuando por la tarde volvían del trabajo los hermanos y tornaban a reunirse, o cuando a lo largo de la jornada les acontecía encontrarse en el camino, les brillaban los ojos de pura alegría, se daban castos abrazos, se decían palabras llenas de santa dulzura, con sonrisas modestas, con miradas afectuosas y tiernamente recogidas. Habiendo dejado todo linaje de amor propio, sólo pensaban en prestarse mutuo auxilio y consuelo; no había para ellos gozo más intenso que volverse a ver, ni mayor amargura que tener que separarse. No se conocían entre ellos ni las disputas, ni la envidia, ni la desconfianza, ni el mal humor; todo era allí paz, unión, cánticos de loor y agradecimiento a la divina bondad. Nunca o muy raras veces interrumpían la alabanza de Dios y la oración, ni cesaban de dar gracias a Dios por todo el bien que les permitía hacer; se afligían por todo el mal que obraban o por las imperfecciones que cometían. Cuando a sus corazones faltaba la dulcedumbre del Espíritu Santo, se creían abandonados de Dios. A fin de no dormirse durante la oración nocturna, se ceñían con cinturones erizados de puntas, que al menor movimiento los clavaban y despertaban. Henchidos del espíritu de Dios, no se contentaban con el rezo del oficio divino, como los demás clérigos, sino que a la continua prorrumpían en tiernas plegarias: «¡Padre nuestro, que estás en los cielos!», repetían con toda la armonía de un cántico espiritual.
»El centro y el alma de aquella comunidad era naturalmente Francisco. Nada había oculto para él entre los hermanos: él leía en lo más secreto de sus corazones; todos le obedecían con una obediencia tan alta, perfecta y amorosa, que no sólo cumplían con toda puntualidad sus más insignificantes mandatos, sino que se esforzaban por adivinar sus deseos, espiando sus menores gestos, la más fugitiva expresión de su fisonomía.
»El poder irresistible que el Santo ejercía sobre ellos era efecto, ante todo, de su carácter personal: era Francisco un verdadero maestro; los adoctrinaba no sólo con la palabra, sino sobre todo con el ejemplo. Cuando les advertía, por ejemplo, el pecado que había en complacerse en la comida, cuando les enseñaba el deber de percatarse de la tentación que les esperaba en cada refección, le entendían sin dificultad alguna, porque junto con oírle le veían mezclar con ceniza los alimentos, o echarles agua para hacerlos aún más desabridos. Cuando los exhortaba a luchar valerosamente contra las tentaciones, a las palabras añadía la obra, arrojándose en el agua helada de un torrente en lo más crudo del invierno, para aniquilar así su molicie y deseo de bienestar.
»Un hermano joven, llamado Ricerio, tenía tan alta idea de la santidad de Francisco, que siempre que éste daba su aprobación a alguna persona o cosa, él lo consideraba como signo infalible de la aprobación divina, conducta que no extrañará a quien haya tenido la buena fortuna de pasar su primera juventud al lado de una persona de relevantes cualidades morales. Pero este mismo concepto que el joven tenía de su maestro, estuvo a punto de precipitarle en el abismo de la desesperación, porque, luego de entrar en la Orden, creyó advertir que Francisco le desestimaba y le negaba las pruebas de afecto de que tan prodigo era para con los demás hermanos. Preocupado por esta falsa idea, interpretaba en su contra los menores detalles de la conducta del Santo y de sus compañeros. Si por casualidad Ricerio entraba en una pieza en el momento en que Francisco salía, al punto se figuraba que Francisco había salido para no encontrarse con él. Si Francisco conversaba con sus hermanos en el otro extremo de la mesa, y el Santo o alguno de sus compañeros, por casualidad, volvían los ojos hacia Ricerio, luego éste concluía que sus hermanos estaban arrepentidos de haberle recibido y que buscaban medios de hacerle salir de la Orden. Firme en su funesto error, no oía ni veía cosa que no se le antojaba maquinada en su contra, y por este camino fue a parar al borde mismo de la desesperación, convencido como estaba de que, siendo para Francisco objeto de malquerencia y horror, había de serlo también por necesaria consecuencia para Dios.
»Tan desastroso estado de ánimo no podía ocultarse por mucho tiempo a la penetración del Santo, y así fue que un día, viendo la zozobra y la angustia pintadas en el rostro de Ricerio, le llamó aparte y le dijo con dulce y bondadoso acento: «Mi querido hijo, mira que no te dejes dominar por esos siniestros pensamientos; has de saber que me eres muy caro, que te llevo en lugar privilegiado de mi corazón y que te considero digno de todo mi amor y confianza. Ven, pues, a mí cada día y cada vez que lo desees; siempre que sientas algún pesar en el alma ven, que serás cariñosamente acogido». Estas palabras produjeron tan intensa alegría en el pecho atribulado de Ricerio, que, fuera de sí, se despidió prontamente de Francisco y se fue al sitio más espeso de la floresta, donde cayendo de rodillas empezó a dar fervientes gracias a Dios por la dicha infinita que acababa de otorgarle con el aprecio y amor de Francisco» (cf. 1 Cel 38-50).
La misma afectuosa comprensión de los deseos, necesidades y sentimientos particulares de cada uno de sus hermanos se manifiesta en otros dos relatos, pertenecientes también al período de la estancia en Rivotorto.
Cierta noche, leemos en el Espejo de Perfección, uno de los hermanos despertó a los compañeros, clamando con voz gemebunda: «¡Me muero!, ¡me muero!» Una vez todos despiertos, les dijo Francisco: «Levantémonos y encendamos la lámpara»; hecho esto, preguntó quién era el que había gritado que se moría. Uno de ellos respondió: «Soy yo». Francisco le preguntó: «¿Pero que te pasaba mi querido hermano, que hablabas de morir?» «Me muero de hambre», contestó el cuitado.
El caso pasaba, por descontado, en los primeros tiempos de la Orden, en que los hermanos castigaban su cuerpo con penitencias y privaciones superiores a toda medida. Pero Francisco hizo al instante preparar la mesa y ordenó al hermano que se sentase a comer, dándole él mismo ejemplo y ordenando a los demás que hicieran otro tanto para evitarle al pobre la vergüenza de tener que comer solo. Terminada la refección, les dijo Francisco: «Hermanos míos, os recomiendo que cada uno considere sus fuerzas; y, aunque alguno de vosotros vea que se puede sustentar con menos alimento que otro, no quiero que quien necesita de más alimentación se empeñe en imitar al que necesite de menos; antes bien, teniendo en cuenta la propia complexión, dé a su cuerpo lo necesario para que pueda servir al espíritu. Pues así como nos debemos guardar del exceso de la comida, que daña al cuerpo y al alma, así también hemos de huir de la inmoderada abstinencia, y con tanta mayor razón cuanto que el Señor quiere misericordia y no sacrificios» (EP 27; 2 Cel 22).
El otro caso es muy parecido al anterior, y fue que, levantándose Francisco una mañana muy temprano, tomó a un hermano enfermo y lo llevó a una viña vecina, juzgando que le haría bien tomar en ayunas uno o dos racimos de uva, y, a fin de quitarle todo empacho y cortedad, se sentó él en el suelo y empezó a darle el ejemplo. Añade el Espejo de Perfección que dicho hermano conservó toda su vida el más grato recuerdo de aquel rasgo de maternal solicitud de su santo padre, y que siempre que le tocaba referirlo a los hermanos, se le llenaban de lágrimas los ojos (EP 28; 2 Cel 176).
La dulce y encantadora morada de los hermanos en Rivotorto, acabó de una manera tan repentina como extraña. Un buen día, estando ellos en su tugurio orando cada cual en su respectivo sitio, entró de rondón un campesino arreando su asno y gritándole a voz en cuello: «¡Ea, Rucio, entra, que aquí vamos a instalarnos bien cómodamente!» Estas palabras que, en son de azuzar al jumento, iban dirigidas a los hermanos, significaban bien a las claras que la intención del rústico era convertir en establo la casa de oración. Francisco, por su parte, después de contemplar un momento tan descomedida conducta, dijo a los hermanos: «En verdad que Dios no nos ha llamado a cuidar establos ni asnos, sino a orar y mostrar a los hombres el camino de la eterna salvación» (TC 55; 1 Cel 44).
Acto seguido se levantaron todos y abandonaron para siempre Rivotorto. A partir de ese día la Porciúncula fue el punto céntrico de todo el movimiento franciscano, eclipsando por completo la modesta mansión primitiva de la Orden.
No obstante, siempre será cierto que Francisco y su noble Señora Pobreza, la dueña de su corazón, pasaron allí, en aquella tranquila soledad de Rivotorto, los primeros y acaso más felices días de su santa unión.
Capítulo IV – La Porciúncula y los nuevos discípulos
La antiquísima capilla de la Porciúncula, tal cual se conserva hasta hoy día, es un edificio de forma alongada, con bóveda gótica, ábside semicircular y dos puertas, la una al frente y la otra en uno de los costados. Según una tradición, mencionada por primera vez en el Paradisus Seraphicus de Salvador Vitali (Milán, 1645), esta capilla fue edificada en el siglo IV, bajo el pontificado del Papa Liberio (352-366), por cuatro ermitaños que venían de Tierra Santa trayendo una reliquia del sepulcro de la Santísima Virgen, que les había regalado San Cirilo. Sea de esto lo que fuere, el nombre de la capilla, Santa María de los Angeles, antiquísimo también, viene de un cuadro que había en el altar y que representaba la Asunción de María en medio de multitud innumerable de ángeles. Por lo que respecta al nombre de Porciúncula, «pequeña porción» o «porcioncilla», lo emplearon primero los benedictinos del monte Subasio, a quienes perteneció siempre la capilla a contar del año 576. El edificio vino arruinándose con los años, hasta que, en el de 1075, los monjes que la habitaban se vieron forzados a abandonarla y se refugiaron en su abadía de la cima de la montaña. Cuenta la leyenda que Pica solía acudir a orar en esta capilla abandonada y que en ella obtuvo la seguridad de que daría a luz un hijo que restauraría el derruido santuario. Después de la reconstrucción, Francisco y sus hermanos frecuentaron mucho el bosque que rodeaba la iglesia, por donde puede conjeturarse el gozo que experimentaron cuando en 1211 la abadía del Subasio, propiedad entonces de los Camaldulenses, les otorgó a perpetuidad el permiso de disponer del venerado santuario. De buen grado les hubieran cedido también la propiedad a no haberse Francisco negado tenazmente a recibirla, exigiendo rigurosamente que se estipulase que sus frailes darían cada año a los monjes propietarios un canastillo de peces a guisa de canon de arrendamiento (EP 55).
Arrojados de Rivotorto, Francisco y sus hermanos edificaron junto a la capilla una cabaña con ramas de árboles que cubrieron de hojas y revocaron con barro. Por camas tenían sacos de paja tendidos en el suelo, y la desnuda tierra les servía también de mesa y de silla. Un simple seto era toda la muralla del convento. Tal fue el primer lugar franciscano, el que, según voluntad expresa de Francisco, debía servir de modelo para todas las demás moradas de la naciente comunidad. Cuando más tarde el ideal de la Orden franciscana empezó a modificarse, una de las señales de esta modificación fue sustituir la palabra lugar por la de convento, expresión que implicaba ya cierto elemento de bienestar y riqueza, por donde vino a dar el nombre a los conventuales, es decir, a los miembros de la Orden representantes de la tendencia menos estricta.
Pero volvamos a la historia de los primeros franciscanos. Una vez establecidos en la Porciúncula, se les agregó una verdadera falange de hermanos nuevos, que viene a ser como la segunda generación de la Orden franciscana; al lado de Bernardo, Gil, Ángel y Silvestre, la tradición y la leyenda nos han trasmitido los nombres de Rufino, Maseo, Junípero, León y otros que, aunque llegados a segunda hora, poco faltó para que eclipsaran a los primeros. Y en verdad, éstos se distinguieron por cierta marcada inclinación al aislamiento, dando más importancia a la soledad que a la vida común. Así, Silvestre gustaba de retirare a las grutas dei Carceri para entregarse al ejercicio de la meditación; Bernardo se entraba por el bosque y allí se absorbía de tal modo en Dios, que no oía ni la voz de Francisco si éste le iba a llamar, y otras veces erraba veinte o treinta días solo por las cimas de las más altas montañas todo absorto en la contemplación de las cosas del cielo (Flor 3, 16 y 28); Gil, por su parte, se lo pasaba viajando, ora a Tierra Santa, ora a España, ya a Roma, ya a Bari a visitar el santuario de San Nicolás.
Así y todo, de injustos pecaríamos si, imitando a la leyenda, sólo tomáramos en cuenta a los obreros de la segunda generación, y sepultáramos en el olvido a los de la primera. Tal preterición sería singularmente inexcusable con Fray Gil, que mereció que Francisco le llamase «su caballero de la tabla Redonda», y en quien pareció tomar carne el primitivo espíritu franciscano en toda su pureza. Hasta el día de su muerte, acaecida en la fiesta de San Jorge del año 1262, aniversario de su entrada en la Orden, Gil fue constantemente un caballero de Dios, un fiel San Jorge de la noble dama Pobreza. Su vida entera es una prueba palpable del amor al trabajo que caracterizó a Francisco y a sus primeros discípulos. Su biografía, escrita por su amigo Fray León, más joven que él, abunda en rasgos geniales de esta naturaleza. Llegado a Brindis de paso para Tierra Santa y, no hallando bajel en que continuar luego su viaje, se vio forzado a detenerse allí por espacio de muchos días; obtuvo de limosna un cántaro viejo y bastante capaz, fue a un pozo y lo llenó de agua y en seguida se puso a recorrer las calles de la ciudad gritando a la manera de los vendedores ambulantes: Chi vuole dell’aqua? «¿Quién quiere agua?» Y en cambio del agua recibía pan y otros objetos necesarios para sí y su compañero. De vuelta de su viaje desembarcó en las cercanías de Ancona, y allí también se procuró trabajo, que fue cortar cañas y fabricar canastos y forros de botellas, que vendía por pan y otras cosas, menos dinero; se empleó también en sepultar cadáveres, con que se ganó un hábito nuevo para sí y otro para su compañero de viaje, y solía decir que este hábito recibido de limosna, rogaba por él mientras dormía.
Es probable que en esta su estancia en Ancona sea cuando le avino un extraño caso con un sacerdote, y fue que, viéndole éste pasar por la calle ofreciendo su modesta mercancía, se acercó a él y le llamó «holgazán», palabra que hizo al pobre Fray Gil tan penosa impresión, que no hacía más que llorar, y preguntándole el compañero por qué lloraba tanto, él contestó:
— ¿Cómo quieres, hermano, que no llore, si soy un miserable holgazán, según me ha dicho hoy un sacerdote?
— ¿Y por eso no más te crees holgazán?
— Es claro, puesto que un sacerdote no puede mentir.
El compañero se esforzó entonces para explicarle la diferencia que mediaba entre un sacerdote en cuanto tal y en cuanto mero hombre, y cómo en este segundo carácter podía muy bien equivocarse; con lo que se consoló algún tanto el atribulado Fray Gil.
En Roma distribuía su tiempo de manera que por la mañana oía misa muy temprano, y en seguida se iba a un bosque bastante apartado de la ciudad, donde recogía leña que luego llevaba a Roma y cambiaba por pan. Un día una dama, haciéndose cargo de que compraba a un religioso, quiso darle doblado el precio que él le había pedido, a lo que Gil se negó rotundamente y acabó por no aceptar sino la mitad de dicho precio, añadiendo que lo hacía así a fin de no caer en las redes de la codicia.
En tiempo de vendimia ayudaba a recoger la uva; lo mismo hacía con las aceitunas cuando estaban en sazón. Con frecuencia iba a espigar en las sementeras a una con los demás pobres, a quienes siempre daba lo que recogía, alegando que él no tenía graneros donde guardar su trigo. Solía también ir a la fuente de San Sixto, situada fuera de los muros de Roma, a traer agua para los monjes del convento de los Cuatro Coronados; o bien trabajaba de cocinero en el convento, o se ocupaba en moler trigo o hacer pan. En general, aceptaba cualquier trabajo que se le ofreciera para ganarse el sustento, siempre, empero, que le dejase libre el tiempo necesario para rezar el oficio y hacer la meditación.
En medio de esta vida activa y laboriosa Gil conservaba siempre su profunda bondad franciscana. Un día, yendo de camino al santuario de Santiago de Compostela, se encontró con un pobre que le pidió limosna, y él, no teniendo más, se cortó la capucha del hábito y se la dio, y tuvo que ir sin capucha por espacio de veinte días. Andando por la Lombardía, encontró a un hombre que le llamo haciéndole una señal con la cabeza; se acercó a él, creyendo que se le llamaba para hacerle alguna limosna; pero en vez de eso, el hombre le puso en la mano un par de dados, burlándose socarronamente. Gil prosiguió su camino, no sin decir antes al liviano burlador: «¡Que Dios te perdone, hijo mío!» Otra vez iba por la vía Apia llevando el agua para los monjes de los Cuatro Coronados, y se le acercó un vagabundo a pedirle un trago de lo que llevaba en su cántaro. Gil se lo negó, por lo que el hombre se irritó tanto, que le colmó de injurias. Llegando al convento, dejó el cántaro, tomó otro, corrió a la fuente, lo llenó de agua y se volvió a buscar al enojado vagabundo, a quien no tardó en encontrar, y le rogó que bebiese ahora del agua que le ofrecía, añadiendo: «No te enojes así conmigo, que si no te di agua antes fue porque me pareció inconveniente llevarla a los monjes usada ya por otro».
No porque se hallase hospedado en casa de grandes personajes, como el Cardenal Nicolás, Obispo de Túsculo, dejaba de ganarse el pan que comía en la mesa de aquel alto príncipe. Un día llovió torrencialmente, con gran contentamiento del Cardenal, que esperaba que por tal circunstancia Gil se vería obligado, siquiera una vez, a participar de su comida; pero el santo fraile bajó a la cocina y propuso al cocinero limpiarle la cocina por dos panes; la propuesta fue aceptada, y el Cardenal quedó burlado en su esperanza. Al día siguiente la lluvia continuó y Gil se ganó los dos panes afilando los cuchillos de la casa de Nicolás.
Con el título de Dichos de Fray Gil se ha reunido y publicado buen número de rasgos y sentencias, que verosímilmente datan en su mayor parte de la vejez del hermano. Allí se cuenta que una vez fueron a ver a Gil dos Cardenales, quienes, al despedirse de él, le rogaron con todo respeto que orase por ellos, a lo que él respondió: «En verdad, señores míos, que es inútil que yo ruegue por vosotros, que tenéis mucha más fe y esperanza que yo». «Cómo es eso?», preguntaron ellos asombrados, y acaso un tanto desazonados, pues conocían bien el carácter incisivo de Fray Gil. El cual repuso al punto: «¿Que cómo es esto? Digo que vuestra fe es mayor que la mía, pues con poseer tal abundancia de riquezas y gozar de tantos honores, esperáis, sin embargo, salvaros, mientras yo, pobre y despojado de todo, temo, no obstante, condenarme».
Fray Gil permaneció hasta su muerte fiel a los tres ideales franciscanos: pobreza, castidad y alegría. Se ha conservado un soneto compuesto por él en loor de la castidad, así como otros fragmentos de poesías suyas. En el huertecillo del convento de Monte-Rípido, cerca de Perusa, se recreaba mirando y escuchando arrullar las tortolillas y hablándoles cual si fueran sus hermanas, y en las blandas mañanas de estío se iba a las eras, donde se ponía a cantar las alabanzas de Dios frotando dos cañas y forjándose la ilusión de que se acompañaba de una viola; esta manera de acompañar su canto la había aprendido Gil de Francisco.
Al revés de los discípulos de la primera generación, amantes de la soledad y del apartamiento, los de la segunda propendían más bien al consorcio y a la convivencia con su maestro; sobre todo, Fray Maseo, natural de Mariñano (aldea cercana a Asís), que acompañó a Francisco en varias de sus más importantes excursiones; era de esbelta y hermosa figura, dotado del don de la palabra y, por ende, hecho para tratar con las gentes, al revés de Francisco, de humilde apariencia y desmedrada talla y a primera vista despreciable para quien no le conociera. Por donde siempre que ambos salían juntos a mendigar, Francisco no conseguía más que escasos mendrugos de sentado pan, mientras que Maseo los obtenía grandes y abundantes, y a menudo le daban panes enteros.
Este mismo apuesto y elegante y bien hablado Maseo corría en el convento de las Cárceles con la recepción de las limosnas, con la portería, con la cocina, en una palabra, con todos los quehaceres domésticos, mientras los demás hermanos se entregaban libremente a la oración y contemplación.
Un día iba de viaje en compañía de Francisco. Llegados a una encrucijada en que se juntaban tres caminos, uno que llevaba a Florencia, otro a Sena y el otro a Arezzo, Maseo preguntó a Francisco cual de los tres había que tomar. Francisco le contestó:
— El que Dios quiera.
— Pero, ¿cómo sabremos qué camino quiere Dios? -volvió a preguntar Maseo.
-Yo te lo voy a decir -repuso Francisco-: en nombre de la santa obediencia te ordeno darte vueltas bien ligero en círculo, como hacen los niños, allí en medio de la carretera, y no pararte hasta que yo te diga.
Maseo obedeció al instante y se puso a dar vueltas como un trompo; empero, a los pocos minutos le falló la cabeza, le vino un vértigo, y cayó en tierra; mas, como Francisco no le daba todavía orden de parar, se levantó y continuó dando vueltas. Por fin, cuando ya apenas podía volverse, le dijo Francisco:
— Detente. ¿De qué lado estás vuelto?
— Del lado de Sena -contestó Maseo.
— Entonces -dijo Francisco-, la voluntad de Dios es que a Sena vayamos por ahora.
Con éstas y otras humillaciones enseñaba Francisco a su gentil discípulo a tenerse por pequeño y miserable, y a fe que consiguió su objetivo, pues Maseo llegó a tan alto grado de humildad, que se juzgaba el mayor pecador del mundo, digno sólo del infierno, no obstante que de día en día iba creciendo en todo linaje de virtudes. Esta profunda humildad le valió el don de una luz interior extraordinaria, que se desbordaba al exterior en forma de una perpetua envidiable alegría. A menudo, durante la oración prorrumpía en gritos de intenso gozo, a que seguía cierta especie de murmullo monótono semejante al de la paloma: a pesar de tenerse por el más despreciado de los hombres, andaba siempre con el corazón lleno de contento y el rostro bañado en risa, absorto en la contemplación de Dios. Y así llegó a la vejez, de suerte que, habiéndole preguntado un fraile joven llamado Jacobo de Fallerone, por qué no modificaba su manera de alegrarse, por qué no ensayaba otra canción, Maseo contestó: «Porque quien encuentra su felicidad en una sola cosa, no debe entonar más que una sola canción».
De los nuevos discípulos, el que más se parecía a Bernardo de Quintaval era Fray Rufino de Asís, nacido como él de familia respetable y perteneciente a la noble raza de los Scifi o Scefi. Se parecía a Bernardo en su tendencia a la vida solitaria, tendencia tan marcada, que en una ocasión estuvo a punto de separarle de Francisco, cuyo cristianismo práctico le seducía mucho menos que la vida puramente ascética de los antiguos ermitaños del desierto. Con frecuencia andaba tan absorto en la contemplación, que costaba trabajo hacerle volver en sí, y cuando esto se lograba, solía pronunciar palabras incoherentes. Murió en Asís en 1270.
Muy de otra laya era el espíritu de Fray Junípero, conforme en todo con el de Francisco, quien solía repetir graciosamente: «¡Quién me diera todo un bosque de juníperos (enebros) como éste!» Un día, estando en la Porciúncula, oyó a un hermano enfermo decir murmurando que tenía ganas de comer patas de cerdo cocidas; no se hizo repetir la indicación, ni entendió sino irse a una piara que estaba cerca de allí, comiendo bellotas, le cortó una pata a uno de los cerdos, la coció en seguida y se la sirvió al enfermo. Pero luego llegó el campesino, dueño de la piara de cerdos, y entabló amarga queja ante Francisco; éste sospechó al punto que Junípero habría hecho alguna de las suyas y le hizo llamar; Junípero confesó lisa y llanamente su hecho, pero lo explicó diciendo: «Esa pata de cerdo cocida le ha hecho tanto bien a nuestro hermano, que nunca me arrepentiré de haberla cortado, y si cien patas hubiese cortado, habría sido igual». Francisco se esforzó entonces por afear a Junípero su atentado a la propiedad ajena; pero el sencillo hermano no pudo comprender por dónde habría hecho mal, y acabó por decir al Santo: «Bien, si ese hombre está tan enojado contra mí, yo iré a desenojarle», y sin más, se fue corriendo para el furibundo campesino y le expuso cómo el hermano enfermo tenía ganas de un guiso de patas de cerdo, que los cerdos habían sido creados por Dios para uso del hombre, que todo lo que existe pertenecía a todos los hombres, pues ninguno de ellos era capaz de hacer ni siquiera una hoja de hierba, que sólo Dios lo podía todo, y que, por estas razones, él había cortado la pata al cerdo para satisfacer los deseos de su hermano enfermo.
Junípero expuso todos estos argumentos con lujo de detalles y con festiva sonrisa al irritado campesino, teniendo por cierto y averiguado que éste los comprendería y aprobaría la amputación que él había practicado en el cerdo. Pero nuestro hombre se encargó de probarle cuán equivocado estaba, echándole encima una andanada de insultos y vilipendios, en que le llamó ladrón, malhechor, idiota, cabeza de burro, con otros mil denuestos, que el hermano escuchaba con toda serenidad. Por fin, se dijo: «Este buen hombre no me ha entendido», y empezó de nuevo a explicarle la cosa con más prolijidad de detalles que antes; y acabó por echársele al cuello abrazándole candorosamente y diciéndole: «Vea usted, mi buen señor: yo hice eso para que mi pobre enfermo recobrase la salud, y usted me ha ayudado a ello con su cerdo; por consiguiente, no hay que estar tristes; no sea malo conmigo; alegrémonos juntos y demos gracias a Dios, que nos regala con los frutos de la tierra y los animales del campo; que quiere que todos seamos sus hijos y nos socorramos los unos a los otros como buenos hermanos y hermanas. ¿Tengo o no tengo razón?, dilo, mi querido hermano». Y así diciendo, le abrazó de nuevo y le estrechó fuertemente contra su corazón, con lo que el campesino se conmovió, por fin, a tal extremo, que se puso a llorar amargamente, pidiendo perdón a Dios y a los frailes de la dureza con que los había tratado, y no contento con esto, se fue y mató al marrano, lo asó y llevó de regalo a los frailes de la Porciúncula.
Otro día llegó Fray Junípero a un pequeño convento cuando los frailes tenían que salir a su trabajo. Antes de partir le dijo el guardián que cuidase la casa y procurase tenerles preparado algo de comer para cuando volviesen, a lo que Junípero contestó que descuidasen, que cumpliría sus encargos con toda fidelidad.
Una vez solo en el convento, se puso a deliberar cómo haría para salir airoso en su empeño. Mientras partía leña para hacer fuego, iba razonando consigo mismo: «¿No es una torpeza que un fraile esté ocupado todo el día en la cocina sin dejar un momento de tiempo para la oración? Yo voy a hacer ahora tanta comida que baste para muchos más frailes que éstos son, y no para hoy solamente, sino para toda una quincena». Como lo pensó lo hizo. Se fue a una aldea vecina, compró varias enormes cacerolas, carne, aves, huevos y legumbres en grande abundancia; hecho esto encendió una fogata, puso agua a las ollas y metió adentro en confusa mezcolanza todos los materiales que había traído de la aldea, y todo tal como estaba: las aves sin desplumar, las legumbres sin lavar, los huevos con cáscara y todo, y así del resto.
Cuando volvieron los frailes hallaron al buen Junípero hecho todo un consumado cocinero, y era un contento verle cómo iba de una olla en otra revolviendo el guiso con un palo largo, porque el calor de la fogata no le permitía aproximarse mucho. Cuando juzgó que la vianda estaba ya en sazón, tocó la campana para la cena, y una vez que todos los frailes estuvieron reunidos, les sirvió, lleno de gozo y satisfacción, el guiso, ponderándoselo calurosamente y diciéndoles: «Coman, hermanos, regálense, que después iremos a la oración. Vean cómo les he hecho comida para más de quince días». Pero ninguno de los frailes quiso probarla, a pesar de las instancias con que los convidaba el buen cocinero, hasta que, por fin, cayó en la cuenta del desaguisado que había cometido, y entonces se echó a los pies de sus hermanos, golpeándose el pecho de modo lastimero y pidiéndoles perdón por tanto y tan inútil derroche de provisiones.
Cumple advertir aquí, que éstas y otras humoradas de Junípero no siempre obedecían a mera simplicidad; que a veces las hacía por corregir, de este modo indirecto y burlesco, a sus hermanos cuando éstos se dejaban ir a la relajación del espíritu de la Orden. Por ejemplo, en el caso que acabamos de referir, es probable que aquellos frailes acostumbraban consagrar demasiado tiempo, demasiada atención a la cocina.
Otra vez era la media noche, y Fray Junípero se presentó a su superior llevándole un plato de sopa y un trozo de manteca; el superior le había reprendido la víspera por demasiado pródigo de limosnas. «Padre mío -le dijo desde el umbral de la puerta con el plato de sopa en una mano y el candil en la otra-, tan pronto como tú me echaste aquella reprimenda, creí notarte muy acalorado y afiebrado, y en el acto me puse a prepararte esta sopa, que te ruego que tomes; que nada hay mejor para suavizar la garganta y el pecho». El superior penetró en seguida la intención del comedido Junípero y le dijo secamente que se fuera con sus bromas; más éste replicó: «Bien está eso; pero la sopa está hecha y debe ser comida; ya que tú no la quieres, tenme la candela, que yo me la comeré». El superior tenía alma franciscana, y no sólo se prestó a lo que le pedía Junípero, sino que le ayudó a despachar la sopa.
Aventuras como las referidas no tardaron en hacer famoso el nombre de Fray Junípero, y así donde quiera que se presentaba acudían muchedumbres de gentes a verle. En una ocasión hizo un viaje a Roma, enviado por sus superiores, y cuando estaba ya cerca de la ciudad, salieron a recibirle fuera de los muros muchas personas de alta posición, elegantemente vestidas y perfumadas, como las que suelen verse hoy en día en las catacumbas examinando, a través de sus gemelos, los sepulcros de los mártires. Pero él, una vez que advirtió la presencia de aquellos curiosos, se propuso jugarles una de las que acostumbraba, para castigar su tontería disfrazada de devoción. Había por allí, junto al camino, dos muchachos jugando a la balanza, que consistía en una viga cruzada sobre otra; el uno sentado en un extremo y el otro en el extremo opuesto, se alzaban y suspendían alternativamente. Junípero pidió a uno de ellos que le cediese su puesto, lo que le fue otorgado sin dificultad, de modo que, cuando llegó la elegante comitiva, él estaba ya balanceándose de lo lindo. Grande fue la admiración de aquellas gentes al ver al varón de Dios ocupado en cosa tan baladí; sin embargo, le saludaron respetuosamente, esperando, para hablarle, que él se desocupase; pero Junípero no hizo caso alguno, ni del saludo ni de la espera, y continuó con su balanceo con más entusiasmo que antes; hasta que los romanos, cansados de aguardarle, y viendo que no daba señales de querer abandonar el juego, se marcharon furiosos y declarando por unanimidad que aquel fraile, que pasaba por un santo, no era más que un palurdo vulgar sin pizca de educación. Cuando ya se hubieron alejado, Junípero se apeó de la viga y, solo y contento, siguió camino a Roma.
Junípero fue uno de los tres discípulos de Francisco que se hallaron presentes a la muerte de Santa Clara (los otros dos fueron León y Ángel Tancredi), después de haberla acompañado y asistido por muchos años desde la muerte del Santo. Cuando Junípero se acercó a la cabecera del lecho de Clara, le preguntó ésta llena de gozo: «¿Qué nuevas me traes de Dios?» Y abriendo su boca el varón santo, empezó a decirle palabras que eran verdaderas llamas de amor divino que salían del horno ardiente de su corazón. Fray Junípero murió en 1258.
Hermana gemela del alma de Junípero era la de Fray Juan, apellidado el Simple, cuya vocación a la Orden cuentan las crónicas de la manera siguiente:
«En cierta ocasión, cuando vivía en Santa María de la Porciúncula, siendo todavía pocos los hermanos, iba el bienaventurado Francisco por los pueblos y las iglesias de los alrededores de Asís predicando y exhortando a los hombres a la penitencia. En estas salidas iba provisto de una escoba para barrer las iglesias sucias. Al bienaventurado Francisco le dolía profundamente el ver alguna iglesia menos limpia de lo que deseara. Por eso, luego que acababa la predicación, reunía a los sacerdotes presentes en un lugar apartado, para que no escucharan los seglares, y les predicaba acerca de la salvación de las almas, y, sobre todo, les exhortaba a ser cuidadosos en mantener limpias las iglesias y altares y todo lo que se necesita para la celebración de los divinos misterios.
»Uno de aquellos días fue a la iglesia de una villa de la ciudad de Asís y empezó a barrerla y limpiarla humildemente. Luego corrió el rumor por todo el pueblo, y todos veían el hecho con buenos ojos y se complacían en oírlo. Tan pronto como se enteró un campesino de admirable sencillez, llamado Juan, que estaba arando su tierra, se dirigió deprisa a donde estaba Francisco, y lo encontró barriendo la iglesia con devota humildad. Al verlo, le dijo: «Hermano, déjame la escoba, que quiero ayudarte». Y, cogiendo la escoba de sus manos, barrió lo que faltaba. Sentados los dos, dijo el rústico labrador al bienaventurado Francisco: «Hace ya mucho tiempo, hermano, que quiero servir a Dios, y más aún desde que me han llegado noticias de ti y de tus hermanos; pero no sabía cómo venir a ti. Ahora que el Señor ha querido que te vea, quiero hacer lo que te agrade».
»Viendo el bienaventurado Francisco el fervor del campesino, se alegró en el Señor, particularmente porque entonces tenía pocos hermanos, y esperaba que por su sencillez y pureza había de ser buen religioso. Así, le dijo: «Si quieres vivir con nosotros y alistarte en nuestra familia, es preciso que te desprendas de todo cuanto justamente puedas poseer y lo des a los pobres, para seguir el consejo del santo Evangelio, pues así lo han hecho todos mis hermanos que han podido hacerlo».
»Oído esto, marchó inmediatamente al campo, donde había dejado los bueyes uncidos, y los desunció. Llevó uno al bienaventurado Francisco y le dijo: «Hermano, he servido muchos años a mi padre y a todos los de mi casa; y, aunque valga poco esta partija de mi herencia, quiero tomar este buey por la parte que me corresponde para darlo a los pobres como mejor te parezca a ti».
»Cuando supieron sus padres y hermanos, todavía pequeños, que Juan quería dejarlos, rompieron a llorar amargamente y a dar tales gritos de dolor, que el bienaventurado Francisco se movió a compasión. Era familia numerosa e incapaz de valerse. Les dijo: «Preparad comida para todos y comamos juntos. No lloréis, porque os voy a dejar muy contentos». Prepararon en seguida la comida, y todos comieron con mucha alegría. Después de comer dijo el bienaventurado Francisco: «Este hijo vuestro quiere servir a Dios, y no debéis por esto entristeceros, sino alegraros inmensamente. Pues no solamente según Dios, mas también según la estima del mundo, redundará para vosotros en gran honor y bien espiritual y temporal, porque en vuestra propia carne será honrado Dios, y todos nuestros hermanos serán vuestros hijos y vuestros hermanos. Él es creatura de Dios, y quiere consagrarse al servicio de su Creador; servirle a Él es reinar, y yo no puedo ni debo dejároslo. Mas para que recibáis de él un consuelo, quiero que se desprenda de este buey y os lo dé a vosotros como pobres, si bien debería darlo a otros pobres según el Evangelio». Quedaron muy consolados con las palabras del bienaventurado Francisco y se alegraron en gran manera, porque les había entregado el buey, pues eran muy pobres.
»El bienaventurado Francisco, que amaba tanto en sí como en los demás la santa sencillez, le vistió sin tardar el hábito de la Religión y lo llevaba como compañero con toda humildad. Era tan simple, que se creía obligado a imitar al bienaventurado Francisco en todo lo que hacía. Así, cuando el bienaventurado Francisco estaba en alguna iglesia o en otro lugar para orar, lo observaba con atención para imitarlo exactamente en todas sus acciones y gestos. Si el bienaventurado Francisco se arrodillaba, o levantaba las manos hacia el cielo, o escupía, o tosía, o suspiraba, también él lo hacía de igual manera. Cuando el bienaventurado Francisco se dio cuenta de esto, le comenzó a corregir cariñosamente estas simplicidades. A lo que respondió: «Hermano, yo he prometido hacer todo lo que tú haces; por eso, he de ajustarme a ti en todo». El bienaventurado Francisco se admiraba y maravillosamente se alegraba al ver en él tal sencillez y pureza de alma».[39]
Pero el amigo y confidente más íntimo de Francisco, entre los hermanos de la segunda generación, y aún de todos, era Fray León de Asís, a un mismo tiempo confesor y secretario del Santo, a quien gustaba llamarle, sin duda aludiendo a su nombre, «hermano ovejuela de Dios», Frate pecorella di Dio.
Cuenta el capítulo IX de las Florecillas que una vez se encontraron Francisco y León en un eremitorio sin tener breviario en que rezar el Oficio divino. Como había que rezarlo, porque ninguno de los dos se resignaba a faltar a tan sagrada obligación, Francisco dijo a su compañero:
— Carísimo, no tenemos breviario para rezar los maitines; pero vamos a emplear el tiempo en la alabanza de Dios. A lo que yo diga, tú responderás tal como yo te enseñaré; y ten cuidado de no cambiar las palabras en forma diversa de como yo te las digo. Yo diré así: «¡Oh hermano Francisco!, tú cometiste tantas maldades y tantos pecados en el siglo, que eres digno del infierno». Y tú, hermano León, responderás: «Así es verdad: mereces estar en lo más profundo del infierno».
— De muy buena gana, Padre. Comienza en nombre de Dios -respondió el hermano León con sencillez colombina.
Entonces, San Francisco comenzó a decir:
— ¡Oh hermano Francisco!: tú cometiste tantos pecados en el mundo, que eres digno del infierno.
Y el hermano León respondió:
— Dios hará por medio de ti tantos bienes, que irás al paraíso.
— No digas eso, hermano León -repuso San Francisco-, sino cuando yo diga: «¡Oh hermano Francisco!, tú has cometido tantas cosas inicuas contra Dios, que eres digno de ser arrojado por Dios como maldito», tú responderás así: «Así es verdad: mereces estar con los malditos».
— De muy buena gana, Padre -respondió el hermano León.
Entonces, San Francisco, entre muchas lágrimas y suspiros y golpes de pecho dijo en voz alta:
— ¡Oh Señor mío, Dios del cielo y de la tierra!: yo he cometido contra ti tantas iniquidades y tantos pecados, que ciertamente he merecido ser arrojado de ti como maldito.
Y el hermano León respondió:
— ¡Oh hermano Francisco!; Dios te hará ser tal, que, entre los benditos, tu serás singularmente bendecido.
San Francisco, sorprendido al ver que el hermano León respondía siempre lo contrario de lo que él le había mandado, le reprendió, diciéndole:
— ¿Por qué no respondes como yo te indico? Te mando, por santa obediencia, que respondas como yo te digo. Yo diré así: «¡Oh hermano Francisco granuja! ¿Crees que Dios tendrá misericordia de ti? Porque tú has cometido tantos pecados contra el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que no mereces hallar misericordia». Y tú, hermano León, ovejuela de Dios, responderás: «De ninguna manera eres digno de hallar misericordia».
Pero luego, al decir San Francisco: «¡Oh hermano Francisco granuja!…», etc., el hermano León respondió:
— Dios Padre, cuya misericordia es infinita más que tu pecado, usará contigo de gran misericordia, y todavía añadirá muchas otras gracias.
A esta respuesta, San Francisco, dulcemente enojado y molesto sin impacientarse, dijo al hermano León:
— ¿Cómo tienes la presunción de obrar contra la obediencia, y tantas veces has respondido lo contrario de lo que yo te he mandado?
— Dios sabe, Padre mío -respondió el hermano León con mucha humildad y reverencia-, que cada vez me disponía a responder como tú me lo mandabas; pero Dios me hace hablar como a Él le agrada y no como yo quiero.
San Francisco se maravilló de esto y dijo al hermano León:
— Te ruego, por caridad, que esta vez me respondas como te he dicho.
— Habla en nombre de Dios, y te aseguro que esta vez responderé tal como quieres -replicó el hermano León.
Y San Francisco dijo entre lágrimas:
— ¡Oh hermano Francisco granuja! ¿Crees que Dios tendrá misericordia de ti?
— Muy al contrario -respondió el hermano León-, recibirás grandes gracias de Dios, y Él te ensalzará y te glorificará eternamente, porque el que se humilla será ensalzado. Y yo no puedo decir otra cosa, porque es Dios quien habla por mi boca.
Otra vez iba San Francisco (es el relato del capítulo VIII de las Florecillas) con el hermano León de Perusa a Santa María de los Angeles en tiempo de invierno. Sintiéndose atormentado por la intensidad del frío, llamó al hermano León, que caminaba un poco delante, y le habló así:
— ¡Oh hermano León!: aun cuando los hermanos menores dieran en todo el mundo grande ejemplo de santidad y de buena edificación, escribe y toma nota diligentemente que no está en eso la perfecta alegría.
Siguiendo más adelante, le llamó San Francisco segunda vez:
— ¡Oh hermano León!: aunque el hermano menor devuelva la vista a los ciegos, enderece a los tullidos, expulse a los demonios, haga oír a los sordos, andar a los cojos, hablar a los mudos y, lo que aún es más, resucite a un muerto de cuatro días, escribe que no está en eso la perfecta alegría.
Caminando luego un poco más, San Francisco gritó con fuerza:
— ¡Oh hermano León!: aunque el hermano menor llegara a saber todas las lenguas, y todas las ciencias, y todas las Escrituras, hasta poder profetizar y revelar no sólo las cosas futuras, sino aun los secretos de las conciencias y de las almas, escribe que no es ésa la perfecta alegría.
Yendo un poco más adelante, San Francisco volvió a llamarle fuerte:
— ¡Oh hermano León, ovejuela de Dios!: aunque el hermano menor hablara la lengua de los ángeles, y conociera el curso de las estrellas y las virtudes de las hierbas, y le fueran descubiertos todos los tesoros de la tierra, y conociera todas las propiedades de las aves y de los peces y de todos los animales, y de los hombres, y de los árboles, y de las piedras, y de las raíces, y de las aguas, escribe que no está en eso la perfecta alegría.
Y, caminando todavía otro poco, San Francisco gritó fuerte:
— ¡Oh hermano León!: aunque el hermano menor supiera predicar tan bien que llegase a convertir a todos los infieles a la fe de Jesucristo, escribe que ésa no es la perfecta alegría.
Así fue continuando por espacio de dos millas. Por fin, el hermano León, lleno de asombro, le preguntó:
— Padre, te pido, de parte de Dios, que me digas en que está la perfecta alegría.
Y San Francisco le respondió:
— Si, cuando lleguemos a Santa María de los Angeles, mojados como estamos por la lluvia y pasmados de frío, cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamamos a la puerta del lugar y llega malhumorado el portero y grita: «¿Quiénes sois vosotros?» Y nosotros le decimos: «Somos dos de vuestros hermanos». Y él dice: «¡Mentira! Sois dos bribones que vais engañando al mundo y robando las limosnas de los pobres. ¡Fuera de aquí!» Y no nos abre y nos tiene allí fuera aguantando la nieve y la lluvia, el frío y el hambre hasta la noche. Si sabemos soportar con paciencia, sin alterarnos y sin murmurar contra él, todas esas injurias, esa crueldad y ese rechazo, y si, más bien, pensamos, con humildad y caridad, que el portero nos conoce bien y que es Dios quien le hace hablar así contra nosotros, escribe, ¡oh hermano León!, que aquí hay alegría perfecta. Y si nosotros seguimos llamando, y él sale fuera furioso y nos echa, entre insultos y golpes, como a indeseables importunos, diciendo: «¡Fuera de aquí, ladronzuelos miserables; id al hospital, porque aquí no hay comida ni hospedaje para vosotros!» Si lo sobrellevamos con paciencia y alegría y en buena caridad, ¡oh hermano León!, escribe que aquí hay perfecta alegría. Y si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la noche, volvemos todavía a llamar, gritando y suplicando entre llantos por el amor de Dios, que nos abra y nos permita entrar, y él más enfurecido dice: «¡Vaya con estos pesados indeseables! Yo les voy a dar su merecido». Y sale fuera con un palo nudoso y nos coge por el capucho, y nos tira a tierra, y nos arrastra por la nieve, y nos apalea con todos los nudos de aquel palo; si todo esto lo soportamos con paciencia y con gozo, acordándonos de los padecimientos de Cristo bendito, que nosotros hemos de sobrellevar por su amor, ¡oh hermano León!, escribe que aquí hay perfecta alegría.
— Y ahora escucha la conclusión, hermano León: por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente, por amor de Cristo Jesús, penas, injurias, oprobios e incomodidades. Porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios; por eso dice el Apóstol: ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo?. Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro; por lo cual dice también el Apóstol: No me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo.
Con sobrada razón dijo Renán que, desde los tiempos de los Apóstoles hasta el presente, nadie ha sabido poner en práctica la doctrina evangélica con la resolución y eficacia que lo hicieron Francisco y sus discípulos de todos los siglos. Después de esto a nadie causará maravilla la visión que cierto piadoso varón tuvo una noche, en que vio a todos los hombres heridos de incurable ceguera, reunidos en torno de la Porciúncula, de pie, juntas las manos y con el rostro levantado al cielo pidiendo a Dios el don de la vista; y he aquí que de repente se abren los cielos, y una inmensa claridad envuelve la pequeña iglesia, y toda aquella incontable muchedumbre de ciegos recobra la vista y contempla la lumbre de la salvación (TC 56).
Capítulo V – Santa Clara de Asís
Mientras que los hombres, con demasiada frecuencia, se contentan con un ideal del todo teórico, bien se puede afirmar que la práctica, incluso despojada con frecuencia de toda teoría, es el dominio propio de la mujer; y nadie realiza más plenamente el ideal concebido por un hombre, que la mujer cuyo corazón se ha conquistado ese hombre.
Lejos de mí afirmar que Francisco de Asís no haya puesto en práctica el Evangelio que él predicaba. Cabalmente la originalidad de su genio consiste en haber seguido de cerca al Maestro divino. Pero si buscamos la vida franciscana en su especial y característica perfección, despojada de agregados extraños, buenos o malos, en nadie encontraremos una imagen más perfecta de ella que en la ilustre discípula e hija espiritual de Francisco, Santa Clara de Asís. Justamente, Clara se preciaba de llamarse «plantita del bienaventurado padre Francisco» (RCl 1). Ella, en efecto, fue y es aún la flor del jardín franciscano, flor cuyo perfume, de exquisita fragancia y pureza, sigue manando del huertecillo donde fue plantada.
Clara nació en Asís en 1194, probablemente el 11 de julio. Su padre se llamaba Favarone de Scifi, y Ortolana, su madre, era descendiente de una ilustre familia de Sterpeto, los Fiumi. Ambos eran igualmente nobles, y en especial los Scifi pertenecían a la más encopetada aristocracia de Asís. Favarone tenía el título de Conde de Sasso-Rosso, nombre de una montaña roqueña que se levanta sobre la ciudad de Asís. Aún se ve en el día de hoy el palacio fortificado que le servía de mansión en Asís, muy cerca de Puerta-Vieja y no lejos de la iglesia de Santa Clara.[40]
Cinco hijos le nacieron de Ortolana: un hombre, Boson, y cuatro mujeres, Renenda, Clara, Inés y Beatriz. Era Ortolana mujer de mucha virtud y piedad, como lo manifestó llevando a cabo varias peregrinaciones, que en aquel entonces eran muy peligrosas, señaladamente a Bari y a Tierra Santa. Se cuenta que, poco antes de nacer Clara, el Señor le prometió en la oración que la hija que iba a alumbrar sería una brillante luz que alumbraría al mundo entero, y es fama que por esto la niña recibió en el bautismo el nombre de Clara, el cual significa a la vez luminosa y famosa.
Creció la niña en su casa de Asís en medio de aquel orden y bienestar que tan benéfico influjo suele tener en la formación de una piedad sólida. Desde su más corta edad sobresalió Clara en virtud entre niñas de su clase. Sin duda desde entonces conocería las leyendas de los Padres del Desierto, las que, antes de aparecer la Leyenda Dorada, eran la lectura predilecta de aquellos tiempos. Como quiera que fuese, se cuenta que de muy niña se mortificaba duramente usando a raíz de su delicado cuerpo ásperos cilicios de cerdas, y que (como se refiere del ermitaño Pablo de Fermo en la Historia Lausiaca), rezaba todos los días tan gran número de oraciones, que tenía que valerse de muchas piedrecillas para contarlas. Dicho se está que, a imitación de todas las personas piadosas de la Edad Media, juntaba Clara la práctica de la caridad a las mortificaciones.
Así pasaron los primeros años de Clara hasta la edad en que fue una gallarda y hermosa joven. Tuvo muchos pretendientes de su mano; pero uno entre todos fue del agrado de sus padres. Hablaron de esto a su hija; más con no poca sorpresa encontraron en ella una tenaz resistencia: ni siquiera oír hablar de matrimonio quería, y como su madre la importunaba preguntándole el porqué, ella le contestó que se había consagrado a Dios y había resuelto no conocer jamás a hombre alguno.
Este nivel de virtud era incomprensible para Favarone y Ortolana. En aquellos tiempos, como en los presentes, el cristianismo mediocre tenía viva preocupación en contra de todo lo que llamaban «exceso de celo». Muchas veces en el curso de la historia de aquella época se nos ofrecen dolorosas luchas entre padres e hijos o hijas, cuando éstos, movidos del temor de Dios, querían salirse del camino trillado.
Tal aconteció a la joven Clara Scifi a la edad de dieciséis años. Dios empero no la dejó sola en el combate. Casi por este mismo tiempo había vuelto de Roma, con autoridad pontificia para predicar, el joven Francisco, cuya conversión tan hondamente había conmovido a la ciudad entera; de modo que muy fácilmente pudo oírle Clara, como en efecto le oyó predicar en la iglesia de San Rufino, sita muy cerca del palacio de los Scifi, y en la de San Jorge. Desde el primer momento que le vio, Clara comprendió que la forma de vida observada por el Santo era la que a ella le señalaba el Señor. Entre los discípulos de Francisco había dos, Rufino y Silvestre, que eran parientes cercanos de Clara, y éstos facilitaron el camino a sus piadosos deseos. Cierto día, acompañada de una de sus parientas, a quien la tradición le da el nombre de Bona de Guelfuccio, fue a ver a Francisco. Este había ya oído hablar de ella y desde que la vio tomó la resolución, como nos dice la leyenda, de «quitar al malvado mundo tan precioso botín para enriquecer con él a su divino Maestro». Le aconsejó, pues, que, despreciando los vanos y caducos bienes del mundo, resistiese a las instancias que sus padres le hacían para casarla, que guardase su cuerpo como un templo para sólo Dios y no tuviese otro esposo que Jesucristo.
Desde entonces Francisco fue el guía espiritual de Clara, la cual, bajo la dirección de tan calificado maestro, se sentía cada día más fuertemente inclinada a dar el paso decisivo, sin consideración alguna a todo lo que fuera ajeno a su deber para con Dios. Porque ella comprendía que este deber se oponía a que ella siguiera los deseos de sus padres, los cuales sólo pensaban en darle un marido terreno. En esta disposición se encontraba su alma en la Cuaresma de 1212. Predicaba Francisco, y entre sus oyentes estaba Clara. Tan «maravillosamente habló el predicador del menosprecio del mundo, de la penitencia, de la pobreza voluntaria, del cielo, de la pobreza, humillaciones y dolores de Jesús sacrificado», que el corazón de la joven ardió en vivas ansias de despojarse inmediatamente de sus vestidos preciosos y de vivir en adelante como Jesús y Francisco, en el desasimiento, en el trabajo, en la oración, en la paz y en la alegría.
Tanto la apretó este deseo, que no pudiendo ya contenerlo dentro de sí, resolvió poner término al género de vida que había llevado hasta entonces. Al saberlo Francisco, le señaló la noche del Domingo de Ramos, como plazo en que debía «trocar los placeres de este mundo por el luto de las penas del Salvador».
Todo aquel domingo (18 de marzo de 1212) lo ocupó Clara en despedirse del siglo del modo más solemne. Aderezada de sus más preciosos vestidos, «campeando entre las matronas y doncellas de Asís por su gracia y hermosura, se encaminó a la iglesia en compañía de su madre y de sus hermanas».
La Iglesia celebra en este domingo de Ramos el recuerdo de la entrada de Cristo en Jerusalén. El sacerdote bendice ramos de palma, de olivo o de boj, y los distribuye a los fieles, que van en seguida en procesión por la iglesia, en tanto que el coro canta la hermosa antífona: Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum obviaverunt Domino clamantes et dicentes: Hosanna in excelsis! «Los hijos de los Hebreos salieron al encuentro del Señor con ramos de olivos, clamando y diciendo: ¡Gloria a Dios en los cielos!»
Al comenzar la distribución de los ramos y cuando todas las personas que estaban en la iglesia avanzaban hacia la reja de la comunión a recibir una palma de manos del Obispo Guido, sólo Clara Scifi permaneció inmóvil en su puesto. Sin duda la joven se debió de sentir confundida y agobiada por el pensamiento de la grave determinación que estaba a punto de tomar. ¡Cuántas veces Clara en años anteriores se arrodilló en la misma iglesia y asistió al santo sacrificio al lado de su madre y de sus hermanas sin pensar tal vez que algún día pudiera terminar para ella tan santa práctica! ¡Y aquél era el último! En pocas horas más tenía que despedirse de los suyos, o por mejor decir, abandonarlos para siempre, sin poder despedirse de ninguno, en aquella tarde que iba a ser la última que pasara en la tierra donde habían transcurrido los serenos días de su infancia y de su juventud. El recuerdo de las amorosas ternuras de su madre y de la cariñosa confianza de sus queridas hermanas se apoderaría sin duda del alma de la joven, y en aquellos solemnes momentos experimentaría todo el poder de los fuertes y a la vez suaves lazos que, sin advertirlo, forman los años entre los que viven al calor de un mismo hogar. Sin duda entonces, mujer como era, derramaría lágrimas, como las que derrama la desposada cuando ve llegar el momento de separarse de sus padres.
En cualquier caso, lo cierto es que Guido vio que había permanecido inmóvil, la cabeza inclinada y con muestras de haber llorado, y, como probablemente Francisco lo había prevenido, comprendió el estado de aquella alma. Con paternal solicitud asió el ramo que Clara no se había acercado a recibir y fue en persona a dárselo en el fondo de la iglesia.
La noche siguiente Clara llevó a cabo su fuga. Saliendo de su casa por una puerta falsa, que estaba obstruida por pesados maderos y piedras y que ella abrió fácilmente con sus propias manos, se encontró en la calle, donde la esperaba Bona de Guelfuccio, y acompañada de ella, se encaminó a la Porciúncula. Allí la aguardaban los religiosos Menores con antorchas encendidas. De inmediato, habiendo entrado a la capilla, se arrodilló ante la imagen de María y ratificó la renuncia hecha al mundo «por amor del santísimo y amadísimo Niño, envuelto en pobrísimos pañales y recostado sobre el pesebre» (RCl 2). Puso en manos de los religiosos las relumbrantes vestiduras, y recibió en cambio una anguarina tosca, semejante a la que usaban ellos; trocó el cinturón de ricas joyas adornado, por una sencilla y nudosa cuerda, y cuando Francisco, tijera en mano, derribó la blonda cabellera, en vez de adornar la cabeza con el primoroso bonetillo que había traído, la cubrió con un espeso velo negro, y descalzándose los borceguíes de seda, los mudó por sandalias de madera bajo los pies desnudos. Hizo en seguida los tres votos monásticos y, como lo habían hecho los religiosos, prometió obedecer a Francisco en todo. Así, transformada la noble dama Clara Scifi en la humilde hermana Clara, la condujo Francisco aquella misma noche al convento de las benedictinas de San Pablo, villaje cercano a Isola Romanesca (hoy Bastia), donde con anticipación le tenía preparado un albergue.
Como es natural, el retiro de Clara no tardó en ser descubierto. Favarone y sus demás parientes fueron a buscarla en el convento con el propósito de inducirla a que volviese a su casa; mas la joven permaneció inquebrantable en su resolución: de nada sirvieron ni los ruegos ni las promesas. Intentaron por fin su padre y sus tíos emplear la violencia. Entonces Clara, encerrándose detrás de la reja del altar de la iglesia, les mostró la cabeza rapada en señal de su adiós al mundo. Como la familia prosiguiese luego en la pretensión de hacerla desistir de sus propósitos, juzgó prudente Francisco trasladarla a otro convento más seguro, y ese fue el del Santo Ángel de Panzo, que también pertenecía a las benedictinas.[41]
Mas la indignación y enojo de Favarone subió de punto cuando dieciséis días después de la huida de Clara, otra de sus hermanas, Inés, huyó también al convento del Santo Ángel a compartir con su hermana el mismo género de vida. De Inés se había forjado Favarone una de las más halagüeñas esperanzas; estaba ya comprometida en matrimonio y fijo el día de las bodas; mas, ¡hétela aquí tocada también de la misma locura! Irritado Favarone, pidió a su hermano Monaldo que con doce hombres armados se apoderase de Inés a viva fuerza.
Las religiosas del Santo Ángel se aterrorizaron en presencia de tal aparato y, cediendo a la violencia de las armas, prometieron entregar a la fugitiva. Esta, empero, aunque apenas había salido de la infancia, se apercibió a resistir con denuedo. La golpearon inhumanamente con pies y manos; la asieron de los cabellos, esforzándose por sacarla del convento. «¡Clara, Clara, ven en mi socorro!», exclamó entonces la desgraciada Inés, en tanto que los rizos de su cabellera y los jirones de sus vestidos iban quedando enredados en las zarzas del camino. Viéndose Clara impotente para socorrer a su hermana, se retiró a su aposento a invocar el auxilio del Señor. El auxilio vino al punto: los doce robustos hombres quedaron de repente sin poder avanzar una pulgada con el leve cuerpo de Inés, que se tornó tan pesado como si fuera una roca. «No parece sino que esta rapaza hubiera comido plomo toda la noche», dijo riendo uno de los hombres. «Sí -dijo otro-, estas monjas saben lo que son buenos bocados». Aquel hecho, empero, de tal modo encolerizó a Monaldo, que, alzando la mano enguantada de hierro, intentó de un solo golpe aplastar la cabeza de aquella, para él, mal aconsejada niña. Mas le cupo la misma suerte que a sus doce hombres: quedó sin movimiento, como petrificado, la mano levantada y paralizada. En el ínterin llegó Clara, y quieras que no, Monaldo tuvo que entregarle a Inés casi muerta.
Desde entonces, la familia de Clara renunció a la pretensión de impedir a las dos jóvenes que siguieran el género de vida que habían elegido. Más tarde fue a unírseles otra hermana, Beatriz, y en pos de todas ellas, su madre, la piadosa Ortolana, después de la muerte de Favarone.
El convento del Santo Ángel no fue más que una morada provisional para Clara e Inés. Al no vestir el hábito de San Benito ni observar su Regla, las dos jóvenes no pertenecían a la Orden benedictina. Por esto Francisco trató de buscarles otro convento, para lo cual se dirigió a sus antiguos bienhechores, los Camaldulenses del monte Subasio. Grande tuvo que ser el regocijo del Santo cuando estos monjes, que ya le habían cedido la Porciúncula y acababan de donar a la ciudad de Asís el antiguo templo de Minerva, transformado en la iglesia de la Santísima Virgen, le comunicaron que estaban dispuestos a cederle la iglesia de San Damián con el conventito anexo. Acompañada de un reducido número de hermanas, Clara fue a vivir en aquel convento. Encerrada dentro de sus muros por espacio de cuarenta y dos años, iba Clara, según nos refiere su biógrafo, «a quebrar con los golpes de la disciplina el alabastro de su cuerpo, para llenar la Iglesia con el suave perfume de su alma» (LCl 10).
Y en verdad, allí, en aquel convento de San Damián, germinó y se desenvolvió la vida de oración y de trabajo, de pobreza y de alegría, que es como la flor del movimiento franciscano, y los ejemplos dados por aquellas santas mujeres hicieron eco a larga distancia.
Además, parece que un gran número de mujeres de aquel tiempo habían experimentado en su corazón, más o menos conscientemente, la aspiración a una vida superior a la de los sentidos, muy bien simbolizada en las blancas paredes de una celda claustral. Y así Clara no tuvo más que transformar esa latente aspiración en un querer consciente. Muchas doncellas que aún estaban libres de lazos que podían detenerlas en el mundo, corrieron a San Damián a vivir en su compañía; y muchas otras a quienes las obligaciones de familia les impedían imitar su ejemplo, vivían en sus casas esforzándose por seguir cuanto les era posible la vida claustral. Matronas nobilísimas gastaban sus caudales en edificar monasterios, a los cuales entraban ellas mismas en seguida para hacer penitencia de su vida pasada. Fueron muchos los que, estando ligados por el matrimonio, abrazaron voluntariamente la continencia y pasaron los maridos a encerrarse en un convento franciscano y las mujeres en algún monasterio de clarisas (LCl 1).
La condición exigida para que una postulante fuera admitida en San Damián era la misma que exigía Francisco en la Porciúncula: repartir entre los pobres todos los bienes. El convento no podía recibir donación alguna, sino que debía permanecer siendo siempre «la torre fortificada de la altísima pobreza», según frase de Clara, en que se nota el espíritu guerrero de aquel tiempo (LCl 13). Los medios de vida que tenían las monjas, como los religiosos, eran el trabajo y la limosna. Mientras unas hermanas trabajaban dentro del claustro, las otras iban a mendigar de puerta en puerta. Celano refiere como Clara recibía a las hermanas que llegaban de fuera. Siguiendo puntualmente lo que Francisco hacía con los religiosos cuando volvían al convento después de mendigar, la santa abrazaba a las hermanas y les besaba los pies. Más tarde, cuando la Orden se redujo a rigurosa clausura, los monasterios se valieron de limosneros para mendigar (LCl 12 y 37).
Estas pocas normas constituyeron, más o menos, los párrafos de la forma vivendi o regla de vida que Francisco escribió poco después para las hermanas, regla cuyo principal mandato era la obligación de guardar la pobreza evangélica (TestCl). Sin duda las hermanas, por medio de Francisco, obtuvieron del Papa Inocencio III la confirmación de esta regla, confirmación más formal que la que antes había concedido a la de los religiosos. Suponen algunos que dicha confirmación no tuvo lugar hasta 1215, porque solamente aquel año fue cuando por orden expresa de Francisco aceptó Clara el título de abadesa de San Damián, y esta suposición es muy verosímil. Hasta entonces Francisco había sido jefe y director de las dos órdenes; mas después que el Papa les aprobó su regla, las monjas debían tener una superiora que las gobernase, así como Francisco gobernaba a los religiosos. Se cuenta también que Inocencio escribió con su propia mano las primeras líneas de aquel singular y memorable privilegium paupertatis, «privilegio de pobreza» (tan diferente de los que suelen solicitarse a la corte romana), que aseguraba a Clara y a sus hijas el derecho de ser y permanecer pobres (LCl 12.14).
Clara no sólo participaba de la idea que tenía Francisco acerca de la pobreza, considerándola como el fundamento de la perfección cristiana, conforme a las palabras del Evangelio: «No podéis servir a Dios y a Mammón», sino que también estimaba singularmente, como él, la utilidad del trabajo para la vida religiosa. A pesar de ser Superiora, tenía costumbre de servir la mesa y de suministrar el agua a las religiosas para que se lavasen las manos, y cuidaba solícitamente de todas ellas. Más que echar cargas sobre las otras, le gustaba llevarlas sobre sí misma. Cuidaba especialmente de las enfermas, a las que no rehusaba prestar cualquier servicio por repugnante que fuese. Cuando las hermanas limosneras regresaban al convento, se apresuraba ella a lavarles los pies. Sin atender a la salud propia, se levantaba todas las noches por si acaso alguna religiosa estuviera destapada. Francisco muchas veces le envió enfermos a San Damián, y Clara los sanaba con sus prudentes y solícitos cuidados.
Ni siquiera estando enferma, lo que era frecuente, omitía el trabajo manual. Así que se sentía un poco aliviada, se dedicaba en la misma cama a bordar corporales, que mandaba en seguida en cajas de seda a las iglesias pobres de las montañas del valle. El corporal es el lienzo que se extiende en el altar, encima del ara, para poner sobre él la hostia y el cáliz. Veremos más adelante como, después de la estigmatización de Francisco, la Santa le hacía calzas para los pies llagados, y le preparaba paños y vendas con que se cubriese las llagas.
Así como en el trabajo era ejemplo para sus religiosas, lo era también en la vida de oración. Después de las completas, que es la última parte del Oficio divino del día, permanecía largos ratos sola en la iglesia ante aquel Crucifijo que habló a Francisco en otro tiempo y a la luz de la lamparilla solitaria que en todas las iglesias arde y brilla día y noche ante el altar del Smo. Sacramento. Allí se daba a la quieta meditación de los dolores de Cristo y rezaba el «Oficio de la Cruz» que había compuesto Francisco, de quien ella lo había aprendido. Estas prácticas no le impedían levantarse por la mañana muy temprano, la primera de todas; despertaba a las demás, encendía las lámparas y tocaba la campana para la misa primera.
De su cuerpo, naturalmente sano y robusto, no se cuidaba mucho ni poco. Su cama en los principios eran haces de sarmiento con un tronco de madera por almohada; después la cambió en un pedazo de cuero y por almohada un áspero cojín; por orden de Francisco se redujo después a dormir en un jergón de paja. En los ayunos de Adviento, de Cuaresma y de San Martín, Clara no se alimentaba sino tres días en la semana, y eso con sólo pan y agua. Francisco y el obispo Guido le mandaron que comiera todos los días por lo menos onza y media de pan. Tal vez para reemplazar esta mortificación observó por largo tiempo la práctica de usar a raíz del cuerpo una camisa de cuero de cerdo con la parte velluda hacia adentro. Después consintió en mudar este vestido por un cinturón lleno de ásperos nudos.
Al volver de la iglesia después de haber orado allí por largo rato, su rostro irradiaba felicidad y sus palabras estaban henchidas de alegría. Un día, habiendo oído decir que el agua bendita era símbolo de la sangre de Jesús, quedó tan impresionada, que no cesó hasta la noche de rociar con agua bendita a todas las religiosas, exhortándolas a no olvidar jamás el saludable raudal que mana de las llagas del Salvador. En la tarde de un Jueves Santo fue transportada en éxtasis, del cual no volvió sino pasadas veinticuatro horas. Al volver en sí el viernes por la noche y ver la candela que había encendido una hermana preguntó: «¿Qué necesidad hay de luz? ¿No es de día?» (LCl 31). Una noche de Navidad, estando enferma en cama y no pudiendo por este motivo acompañar en la iglesia a las demás religiosas, oyó todo el Oficio divino que se cantaba en la iglesia del nuevo convento de San Francisco y vio al Niño Jesús reclinado en el pesebre que se había hecho en el fondo de la iglesia (LCl 29).
Francisco, a pesar de su humildad, no podía dejar de reconocer cuán grande era la estima en que le tenían Clara y las demás religiosas, y que una parte de sus sentimientos religiosos estaba más o menos vinculada a ese afecto hacia su persona. Con el fin, pues, de ir deshabituando a las Hermanas de esa afección hacia él y para apartar su corazón de todo lo que no era Dios, determinó alejarse de ellas poco a poco e insensiblemente. Sus visitas a San Damián, que al principio habían sido frecuentes, fueron siendo cada vez más raras. Tal proceder chocó a los mismos religiosos, quienes parece que vieron en esto una falta de caridad para con las Hermanas. Francisco entonces les manifestó las razones que a esto le movían y cómo deseaba que de allí en adelante no hubiera intermediario alguno entre Dios y las religiosas. Toda su vida y por todos los medios trató de evitar que en el corazón de la mujer se mezclase alguna afición personal hacia el sacerdote con el puro amor de Dios. «Carísimos -les dijo-, no creáis que no las amo de veras. Pues si fuera culpa cultivarlas en Cristo, ¿no hubiese sido culpa mayor el haberlas unido a Cristo? Y si es cierto que el no haber sido llamadas, para nadie es injuria, digo que es suma crueldad el no ocuparse de ellas una vez que han sido llamadas. Pero os doy ejemplo para que vosotros hagáis también como yo hago» (2 Cel 205).
Con todo, un día les prometió que iría a predicar a San Damián. Le gustaba mucho a Clara oír la palabra divina. Sucedió que andando el tiempo el Papa Gregorio IX prohibió a los franciscanos que predicaran en San Damián. A tal prohibición respondió Clara despidiendo a los religiosos que, desde la clausura definitiva prescrita a las clarisas en 1219, se ocupaban en mendigar de puerta en puerta para ellas. «Si podemos privarnos -dijo Clara- del pan espiritual, podemos también vivir sin sustento del cuerpo». Con lo cual el Papa se vio forzado a retirar la prohibición (LCl 37).
Así pues, el día en que Francisco, cumpliendo su promesa, iba a predicar a San Damián, las Hermanas estuvieron muy contentas, «no sólo porque iban a tener la dicha de oír la palabra de Dios, sino también porque volvían a ver a su Padre y guía espiritual». Francisco entró a la iglesia y se mantuvo de pie algunos instantes en oración con los ojos elevados al cielo. En seguida, dirigiéndose a la hermana sacristana, le pidió un poco de ceniza. Después, con la misma ceniza trazó un círculo a su alrededor y derramó sobre su cabeza el resto. Sólo entonces rompió el silencio, mas no para predicar, sino para rezar el salmo 50, el Miserere, el salmo de la penitencia. Terminado el rezo, salió de la iglesia y abandonó el monasterio, feliz por haber podido enseñar a las religiosas que él no era más que un miserable pecador vestido de saco y cubierto de ceniza (2 Cel 207).
En este mismo orden de ideas se debe contar quizá la escena siguiente que refieren las Florecillas, en la cual aparece como Santa Clara comió con San Francisco y sus compañeros:
«Cuando estaba en Asís San Francisco, visitaba con frecuencia a Santa Clara y le daba santas instrucciones. Ella tenía grandísimo deseo de comer una vez con él; se lo había pedido muchas veces, pero él no quiso concederle ese consuelo. Viendo, pues, sus compañeros el deseo de Santa Clara, dijeron a San Francisco:
— Padre, nos parece que no es conforme a la caridad de Dios esa actitud de no dar gusto a la hermana Clara, una virgen tan santa y amada del Señor, en una cosa tan pequeña como es comer contigo; y más teniendo en cuenta que por tu predicación abandonó ella las riquezas y las pompas del mundo. Aunque te pidiera otro favor mayor que éste, deberías condescender con esa tu planta espiritual.
— Entonces, ¿os parece que la debo complacer? -respondió San Francisco.
— Sí, Padre -le dijeron los compañeros-; se merece recibir de ti este consuelo.
Dijo entonces San Francisco:
— Puesto que así os parece a vosotros, también me lo parece a mí. Mas, para que le sirva a ella de mayor consuelo, quiero que tengamos esta comida en Santa María de los Angeles, ya que lleva mucho tiempo encerrada en San Damián, y tendrá gusto en volver a ver este lugar de Santa María, donde le fue cortado el cabello y donde fue hecha esposa de Jesucristo. Aquí comeremos juntos en el nombre de Dios.
El día convenido salió Santa Clara del monasterio con una compañera y, escoltada de los compañeros de San Francisco, se encaminó a Santa María de los Angeles. Saludó devotamente a la Virgen María en aquel mismo altar ante el cual le había sido cortado el cabello y había recibido el velo, y luego la llevaron a ver el convento hasta que llegó la hora de comer. Entre tanto, San Francisco hizo preparar la mesa sobre el suelo, como era en él costumbre. Y, llegada la hora de comer, se sentaron a la mesa juntos San Francisco y Santa Clara, y uno de los compañeros de San Francisco al lado de la compañera de Santa Clara; y después se acercaron humildemente a la mesa todos los demás compañeros.
Como primera vianda, San Francisco comenzó a hablar de Dios con tal suavidad, con tal elevación y tan maravillosamente, que, viniendo sobre ellos la abundancia de la divina gracia, todos quedaron arrebatados en Dios. Y, estando así arrobados, elevados los ojos y las manos al cielo, las gentes de Asís y de Bettona y las de todo el contorno vieron que Santa María de los Angeles y todo el convento y el bosque que había entonces al lado del convento ardían violentamente, como si fueran pasto de las llamas la iglesia, el convento y el bosque al mismo tiempo; por lo que los habitantes de Asís bajaron a todo correr para apagar el fuego, persuadidos de que todo estaba ardiendo. Al llegar y ver que no había tal fuego, entraron al interior y encontraron a San Francisco con Santa Clara y con todos los compañeros arrebatados en Dios por la fuerza de la contemplación, sentados en torno a aquella humilde mesa. Con lo cual se convencieron de que se trataba de un fuego divino y no material, encendido milagrosamente por Dios para manifestar y significar el fuego del amor divino en que se abrasaban las almas de aquellos santos hermanos y de aquellas santas monjas. Y se volvieron con el corazón lleno de consuelo y santamente edificados.
Al volver en sí, después de un largo rato, San Francisco y Santa Clara, junto con los demás, bien refocilados con el alimento espiritual, no se cuidaron mucho del manjar corporal. Y, terminado que hubieron la bendita refección, Santa Clara volvió bien acompañada a San Damián» (Flor 15).
Empero, si Clara, en presencia de Francisco, manifestaba la debilidad propia de la mujer, que necesita consuelo y aliento, ante sus hijas era la madre revestida de fortaleza para defenderlas y protegerlas. La sangre de los antiguos guerreros que corría por sus venas quizá influía no poco en el temperamento de Clara.
De esta invencible fortaleza dio pruebas las dos veces que San Damián fue sitiado por el ejército de Federico II. Como este malicioso y astuto príncipe mantuviese guerra con el Papa, lanzó a los Estados de la Iglesia sus arqueros mahometanos, sobre los cuales no tenían ningún poder las excomuniones del Papa. Desde la cima de la fortaleza de Nocera, a corta distancia de Asís, aquellos sarracenos cayeron sobre el valle de Espoleto como «un enjambre de abejas» y fueron a embestir contra el convento de San Damián. La entrada de los musulmanes en el monasterio significaba para las Hermanas no sólo la muerte, sino también la más vergonzosa de las ignominias. Afligidas en extremo se acogieron en torno de Clara, quien en aquellos momentos se hallaba (lo que ocurría con frecuencia en sus últimos años) en cama postrada por gravísima enfermedad. Mas ella, sin perder un momento la calma y el valor, se hizo trasladar a la puerta del convento, ofreciéndose la primera al peligro; mandó que le trajesen la cápsula de plata, encerrada en una caja de marfil, donde se reservaba el Santísimo, y cayó de rodillas delante de él, pidiendo amparo al cielo para sí y sus hijas. De repente oye que desde dentro del sagrado vaso sale una voz «como de niño» que le dice: «Yo os guardaré siempre», y en seguida, llena de fe y confianza, se alzó de la oración. El evento confirmó en el acto la promesa divina, porque en el mimo instante los sarracenos levantaron el sitio del monasterio y se fueron a otra parte a continuar su vandálica obra (LCl 21-22). En recuerdo de este suceso, acaecido en 1230, se representa con frecuencia a Clara con una custodia en la mano. Más tarde la leyenda exornó considerablemente el primitivo relato, según se ve aún hoy día en un fresco medio borrado que se venera en San Damián y que representa a Clara con el Santísimo avanzando resuelta al encuentro de los sarracenos, y a estos bajando precipitadamente las escalas y huyendo despavoridos. Cuatro años más tarde (junio de 1234), un milagro parecido impidió que las tropas de Federico, capitaneadas por Vital de Aversa, se apoderasen, no ya sólo de San Damián, sino de toda Asís, acontecimiento cuyo aniversario han celebrado siempre los asisienses como fiesta nacional.
También en otra circunstancia demostró Clara su ánimo resuelto y varonil. Cuando en 1220 llegó a Italia, procedente de Marruecos, la noticia de la muerte de los cinco primeros mártires franciscanos, la Santa quedó tan impresionada que resolvió ir ella también entre los infieles y recibir allí con sus hermanas la palma del martirio; y fue necesaria la prohibición expresa de Francisco para impedirle que llevara a cabo ese proyecto.
Pero en lo que se manifestó más enérgica e inflexible fue en la lucha que sostuvo durante años, incluso con el Papa mismo, para poder permanecer fiel a su voto de pobreza. Constantemente, su devoto amigo Hugolino, que llegó a ser papa en 1227 con el nombre de Gregorio IX, animado ciertamente de los mejores propósitos, se esforzaba en convencerla de que debía aceptar, para sí y su convento, algunos bienes temporales que les permitiesen vivir en calma y en paz, como lo hacían las religiosas de otras órdenes. Pero ella se opuso obstinadamente a todos esos esfuerzos. Por fin, cuando Gregorio IX llegó a decirle: «Si temes por el voto, Nos te desligamos del voto», ella replicó con santa intrepidez: «Santísimo padre, absolvedme de mis pecados, pero no de la obligación de seguir a nuestro Señor Jesucristo» (LCl 14). Sólo dos días antes de morir tuvo Clara la gran alegría de obtener de Inocencio IV y a perpetuidad, para sí misma y para sus hermanas, el derecho de ser y permanecer siempre pobre.[42]
Al revés de Francisco, y a pesar del extremado rigor de su vida, Clara estaba destinada a vivir larga vida: murió a los sesenta años, después de cuarenta y dos de vida monacal, la mayoría de los cuales estuvo afligida por el triste recuerdo, siempre fresco en su memoria, de la muerte de su seráfico maestro, acaecida en 1226. Cuando Francisco estaba ya para morir, tendido en su lecho, en su pobre celda de la Porciúncula, adonde acababa de hacerse trasladar presintiendo su fin, envió Clara un mensajero a decirle que deseaba mucho verle, ya que iba a ser la última vez, al cual contestó Francisco: «Ve a decirle a la hermana Clara que, por el momento, no es posible que ella venga acá; pero que se alegre, porque ni ella ni sus hijas morirán antes de haberme visto otra vez, y que tal vista las consolará en gran manera». Pocos días después voló al cielo Francisco, y los habitantes de Asís bajaron a la Porciúncula para llevarse el sagrado cadáver, lo que hicieron en compañía de los frailes, en solemne procesión, en medio de himnos y cánticos de alabanza, con palmas y antorchas encendidas y al son de trompetas. Era una de esas mañanas en que el sol de octubre dibuja una neblina en el valle de Umbría con colores de violeta que se extienden por todo él como un mar sosegado y sin orillas. El devoto cortejo no tardó mucho en llegar al monasterio de San Damián, a cuyo frente se paró. Los portadores de la preciosa carga penetraron con ella en la iglesia, la colocaron junto a la reja de las hermanas y éstas pudieron así contemplar por última vez el rostro ya inanimado de su padre y maestro. Dice el Espejo de Perfección: «Removida la reja de hierro por donde las monjas solían comulgar y escuchar la palabra de Dios, los hermanos levantaron del ataúd el santo cuerpo y lo sostuvieron en sus brazos ante la ventanilla por buen espacio de tiempo, mientras la señora Clara y sus hermanas se consolaban con verlo, aunque llenas de pena y de lágrimas al verse privadas de los consuelos y exhortaciones de tan gran padre» (EP 108). Al contemplarlo, añade Celano, rompieron en continuos suspiros, en profundos gemidos del corazón y copiosas lágrimas, que inundaban todos los ámbitos de la pequeña iglesia y se contagiaron a todos los presentes, pues «era casi imposible que pudiera cesar el llanto cuando aquellos ángeles de paz tan amargamente lloraban» (1 Cel 117).
Muchos años sobrevivió Clara a Francisco, durante los cuales nunca dejaron de visitarla los más íntimos amigos del Santo. León, Ángel, Junípero, iban a la continua donde ella a recrearse con su conversación y con los dulces recuerdos de su común maestro. Lo mismo hacía, aunque con menor frecuencia, Fray Gil, de quien solía decir Bernardo de Quintaval que permanecía constantemente encerrado en su celda como una virgen en su cámara. En una de esas visitas pasó en San Damián un caso que merece mencionarse por el espíritu franciscano que lo informa.
Coincidieron en San Damián el maestro Fray Alejandro de Hales y Fray Gil. Clara, a quien le gustaban los sermones doctos y bien hablados, le pidió a Alejandro que hablara para sus hermanas. Llevaba ya algún tiempo el doctor inglés predicando un sermón que, sin duda, rebosaba ciencia y erudición, y distaba, por ende, toto coelo de las sencillas pláticas que tantas veces había predicado Francisco desde aquella misma cátedra. De repente se levanta Fray Gil en medio de la iglesia y, con extrañeza de todos, exclama dirigiéndose al orador:
— Cállate, maestro, que quiero predicar yo.
Y el maestro Alejandro se calló. Y el hermano Gil, sin cultura y sin complejos, pronunció unas cuantas frases férvidas y sabrosas. Luego le dijo al teólogo:
— Hermano, completa ahora tu sermón.
Y el hermano teólogo retomó el hilo de su prédica hasta el fin. Y la hermana Clara, que había presenciado la inesperada escena con sus hermosos ojos abiertos por el gozo del asombro, dijo al final:
— Ahora he visto cumplido el deseo de nuestro muy santo padre Francisco, el cual me dijo una vez: «Deseo ardientemente que mis hermanos clérigos lleguen a tanta humildad, que un maestro en teología interrumpa su sermón si un hermano sin letras le dice que quiere predicar». Os digo, hermanos y hermanas, que me ha causado este maestro más admiración que si le hubiera visto resucitar a un muerto.
Pero volvamos a nuestra historia. Por fin llegó para Clara el término de la mortal carrera. Veintiocho largos años había pasado entre los tormentos de crueles enfermedades, que en el otoño de 1252 pareció que iban a acabar con su santa existencia, no sin alguna pena de parte suya, por cuanto no había logrado aún el cumplimiento de su más íntimo anhelo: la confirmación decisiva y completa de su «privilegio de pobreza».
Por aquel tiempo volvió Inocencio IV a Italia procedente de Lyón en Francia, donde se había visto obligado a refugiarse huyendo de los ejércitos de Federico II. Muerto este emperador en Fiorenzuola en 1250, en septiembre de 1252 pudo ya el Papa establecerse tranquilamente en Perusa, y el Cardenal Rainaldo, sostén y defensor de las clarisas y futuro Alejandro IV, trasladarse a San Damián a administrar la comunión a la santa enferma, que aprovechó la ocasión para suplicarle con las más vivas instancias que le obtuviese del Papa dicho ansiado privilegio.
En el verano del año siguiente, 1253, vino a Asís el Papa en persona acompañado de toda su corte, y su primer cuidado fue visitar a Clara, que yacía postrada en el lecho del dolor. Ella al punto le pidió la bendición apostólica y la absolución de todos sus pecados, a lo que contestó suspirando el Pontífice: «¡Ojalá no tuviera yo más necesidad que tú de la indulgencia de Dios!» Cuando Inocencio se retiró, como aquel día había recibido la comunión, dijo Clara a sus hermanas, reunidas sobre su lecho: «Hijitas mías, alabad al Señor, ya que Cristo se ha dignado concederme hoy tales beneficios, que cielo y tierra no se bastarían para pagarlos. Hoy -prosiguió- he recibido al Altísimo y he merecido ver a su Vicario» (LCl 42).
Desde aquel instante ya las monjas no se separaron más de la presencia de su madre. Su hermana Inés, que por treinta años rigiera el monasterio de Monticelli, cerca de Florencia, estaba también allí, arrodillada, sollozante, solícita. Pasaron días, y la enferma en el mismo estado. En dos semanas no pudo tomar ningún alimento, pero las fuerzas no le faltaban. El confesor la exhortaba a la paciencia, y ella respondía: «Desde que conocí la gracia de mi Señor Jesucristo por medio de aquel su siervo Francisco, ninguna pena me resultó molesta, ninguna penitencia gravosa, ninguna enfermedad difícil de soportar».
Después mandó rogar a sus amigos de la Porciúncula: León, Ángel y Junípero, que viniesen a leerle la historia de la Pasión del Señor; ellos acudieron en seguida. Y entonces fue cuando Fray Junípero le ofreció aquella mística provisión de «saetas de Dios», mientras León, arrodillado junto a su lecho, besaba lloroso el saco de pajas que le servía de colchón, y Ángel se esforzaba por consolar a las tristes y gemebundas hermanas.
De repente los interrumpió la enferma, diciendo quedamente a su alma: «¡Ve segura, porque llevas buena escolta para el viaje. Ve, porque aquel que te creó te santificó; y guardándote siempre, como la madre al hijo, te ha amado con amor tierno. Tú, Señor, seas bendito porque me creaste» (LCl 46). Dicho esto, se calló y quedó inmóvil, con los ojos abiertos, como quien espera una respuesta. «¿Con quién hablas?», le pregunta una de las hermanas. «Con mi alma», contesta Clara en tono solemne, y luego añade: «¿Ves tú, ¡oh hija!, al Rey de la gloria, a quien estoy yo contemplando?»
Todos los ojos, arrasados en lágrimas, se fijan en la moribunda; pero ésta ya no ve a nadie; sólo mira hacia la puerta de la celda, y he aquí que de repente la puerta se abre, y Clara ve entrar por ella muchedumbre de vírgenes vestidas todas de blanco, ceñida de franjas doradas la frente luminosa; vienen a llevarse a su hermana a la nueva patria. Una de ellas sobresale entre todas por su hermosura y gentileza, y esparce por la modesta estancia tal resplandor, que con él fuera sombra el brillo del más claro día. La soberana Señora avanza radiante de belleza por entre las filas de sus compañeras hacia el lecho de la moribunda, se inclina hacia ella y la cubre con su manto de luz. En el mismo instante y en los brazos maternales de la Reina del cielo vuela Clara hacia las moradas eternas. Los circunstantes no lo advirtieron sino cuando notaron el santo cuerpo yerto sobre el lecho, pero flexible y hermoso, y en sus manos la bula, fechada dos días antes, en que el Sumo Pontífice le concedía a ella y a sus hijas formal y definitivamente el derecho de vivir de todo en todo conforme al ideal franciscano (LCl 46).
El convento de San Damián se conserva aún casi en el mismo estado en que lo habitaron Clara y sus compañeras: allí está el mismo estrecho coro en que ellas rezaban el divino oficio, con sus asientos de primitiva y tosca hechura, y en medio el apolillado facistol con su vetusto antifonario abierto en la fiesta del día. En otra parte se exhibe la campana de que Clara se servía para llamar a sus monjas a la oración; el cáliz en que bebía después de recibir el Santísimo Sacramento; el breviario de su uso, escrito de su puño y letra de Fray León, y un relicario que le había regalado el Papa Inocencio IV. Allí está también el mismo refectorio donde Gregorio IX fue comensal de Clara, y donde aquél mandó a ésta que bendijese los panes, y, como ella los iba bendiciendo, se dibujaba sobre ellos milagrosa cruz. Allí, por fin, después de visitar la pequeña y baja estancia donde habitó y murió la santa virgen, se pasa al que aún se llama «su jardín», que no es más que un estrecho terrazo plantado de flores y cercado de altos parapetos; pero a vueltas de su estrechez es un magnífico mirador, desde el cual se domina y contempla todo el opulento valle umbriano con sus ciudades y viñedos y olivares, con sus torcidos arroyuelos y blanquecinos senderos; desde allí se divisan perfectamente Rivotorto, Bettona y la Porciúncula. El jardincito semeja un canastillo de flores. Cuenta la tradición que Clara no cultivaba en él sino tres clases de plantas: la azucena, símbolo de la pureza, la violeta, de la humildad, y la rosa, del amor a Dios y al prójimo.
Libro III
El cantor de Dios
Quid enim sunt servi Dei, nisi quidam joculatores ejus,
qui corda hominum erigere debent et movere ad laetitiam spiritualen?
¿Pues qué son los siervos de Dios sino unos juglares
que deben levantar y mover los corazones de los hombres hacia la alegría espiritual?
(San Francisco, EP 100).
Capítulo I – El sermón a los pájaros
Parece ser que Francisco, al contemplar la vida tranquila, dichosa, de todo en todo interior en que vivían Clara y sus primeras discípulas en la bendita soledad de San Damián, sintió renacer en su conciencia las antiguas dudas sobre la verdad de su vocación: si no le estaría mejor consagrarse, como los anacoretas de otros tiempos, al silencio y retiro de la vida contemplativa, ajeno a toda relación con el mundo, entregado todo a los intereses de su propia alma. Y a la verdad, algunos de sus discípulos, como Silvestre, Rufino y algo también Gil, habían entrado por ese camino. Francisco, por su parte, no dejaba de ver los peligros que llevaba consigo la vida del solitario (egoísmo espiritual y orgullo ascético), como se ve por un pasaje harto característico de las Florecillas (Flor 29); pero tampoco se le ocultaba que la vida errante del predicador no podía menos de estar continuamente expuesta a lo que él llamaba «el empolvoramiento de los pies del espíritu» (LM 12,1), palabras cuyo cabal significado sólo podremos alcanzar siguiendo al Santo en sus viajes misioneros de los años 1211 y 1212.
Referido queda ya cómo, yendo Francisco camino de Toscana en compañía de Silvestre, le tocó restablecer la paz entre los diversos partidos en que estaba dividida la ciudad de Perusa. En Cortona convirtió y llevó consigo a Guido Vagnotelli, a quien se refiere sin duda el capítulo 37 de las Florecillas, y también, si hemos de atenernos a Waddingo, a aquel Elías Bombarone, que tan célebre y temeroso papel había de desempeñar en la Orden. Después de fundar en las cercanías de Cortona el ermitorio de le Celle, siguió viaje a Arezzo y Florencia. En esta última ciudad se agregó a su escuela un gran jurisconsulto llamada Juan Parenti, doctor de la Universidad de Bolonia, que a la sazón desempeñaba las funciones de juez en Civitá Castellana, y cuya vocación a la Orden ligan Waddingo y Rodulfo a extraña y curiosa anécdota. Paseando un día nuestro magistrado por los alrededores de la ciudad, vio a un porquero afanado en hacer entrar al corral su indócil piara al grito de «¡Entrad como entran los jueces en el infierno!», grito que concuerda con esta otra sentencia entonces corriente y popular: que jurista y mal cristiano van de la mano.
El hecho es que, en llegando Francisco a Florencia, Parenti renunció a su empleo y se hizo franciscano; por aquel mismo tiempo, otro sabio jurista de Bolonia, Nicolás de Pepoli, tomaba sobre sí el cargo de servir los intereses de la misión franciscana de la misma ciudad. Parente fue General de la Orden de 1227 a 1232.
De Florencia pasó el Santo a Pisa, donde se le juntó otro futuro general de la Orden, Fray Alberto de Pisa (1239-1240), y también Fray Agnelo de Pisa, el futuro jefe de la primera misión franciscana de Inglaterra. Después, pasando por San Geminiano en el valle de Elsa, por Chiusi y por Cortona, volvió a Asís después de más de un año de ausencia, y entonces fue cuando predicó en la catedral aquellos memorables sermones cuaresmales de que ya hemos hecho mención.
Esta última parte del viaje de Francisco asumió las proporciones de una marcha triunfal: en todas las ciudades se echaban a vuelo las campanas al anuncio de su arribo; el pueblo acudía en masa a vitorearle con palmas en las manos, llevándole en solemne procesión hacia la casa parroquial, donde él tenía costumbre de alojarse y adonde le llevaban panes para que él los bendijese, y las gentes los guardaba como reliquias. El grito: Ecco il Santo!, «¡He aquí el Santo!», tan espontáneo en boca del pueblo italiano, resonaba a la continua por todas partes (1 Cel 62-63). La Leyenda de los Tres Compañeros dice de los antiguos hermanos que, «cuando llegaba la hora de hospedarse, de mejor gana se quedaban en casa de sacerdotes que de seglares» (TC 59).
No faltaban entre sus discípulos quienes hallaban un tanto excesivos tales honores, y muchas veces fueron a su maestro, como los Apóstoles al suyo, con éstas o parecidas preguntas: «¿No oyes lo que dicen de ti esos hombres?» A lo que contestaba Francisco que tales loores no le afectaban a él más que a las estatuas y pinturas los que se les tributa en las iglesias; esas representaciones no son para los cristianos otra cosa que imágenes de Dios, y sólo en tal carácter se las venera; y añadía Francisco que ni su carne ni su sangre ni su persona individual participaban de los honores de que era objeto más que la madera o la piedra de que estaban hechas las mencionadas imágenes.
Pero a la larga a Francisco le pareció insuficiente semejante respuesta y comenzó a turbarse con las aclamaciones de la multitud, de modo que se esforzó cuanto pudo por rebajarse a sí mismo. «No queráis alabarme como a quien está seguro -decía al pueblo-; todavía puedo tener hijos e hijas. No hay que alabar a ninguno cuyo fin es incierto». Y a sí mismo se decía: «Francisco, si un ladrón hubiera recibido del Altísimo tan grandes dones como tú, sería más agradecido que tú»(2 Cel 133). Un día debía Francisco predicar al pueblo de Terni en presencia del Obispo; pero antes que él empezara, quiso éste presentarle a la gente y dijo, entre otras cosas, cómo era gran maravilla que un hombre tan simple y sin letras como Francisco obtuviese tan señalados éxitos en la predicación; oyendo lo cual Francisco se gozó en gran manera y dio al prelado las más rendidas gracias (2 Cel 141). A los que le encomiaban por su riguroso tenor de vida, solía responder: «Nadie debe complacerse con los falsos aplausos que le tributan por cosas que puede realizar también un pecador. Éste -decía- puede ayunar, hacer oración, llorar sus pecados y macerar la propia carne. Una sola cosa está fuera de su alcance: permanecer fiel a su Señor. Por tanto, hemos de cifrar nuestra gloria en devolver al Señor su honor y en atribuirle a Él -sirviéndole con fidelidad- los dones que nos regala» (LM 6,3).
Francisco se reprochaba a sí mismo muchas infidelidades contra Dios, y eso sin curarse de si otros le escuchaban o no. En cierta ocasión cayó enfermo y consintió en comer guiso de ave durante la enfermedad. Una vez restablecido, ordenó a uno de los hermanos que le sacase desnudo por las calles, tirándole del cuello por una cuerda y gritando: «Aquí lo tenéis; mirad a este glotón, que está bien cebado de carne de gallina sin que vosotros lo supierais» (1 Cel 52). Y como esta medida no lograse más que nuevas entusiastas alabanzas por su humildad, mandó a otro hermano que le fuese insultando continuamente, a fin de que hubiese siquiera una boca que le dijese la verdad, aunque fuera por su propia cuenta. Así lo hizo el hermano, arrastrado por la obediencia y violentando atrozmente su corazón, y se puso a injuriar a su maestro llamándole grosero, holgazán, siervo inútil, con otros denuestos; todo lo cual escuchaba Francisco bañado el rostro en plácido contentamiento, y al fin respondió: «El Señor te bendiga, porque dices la verdad; esto es lo que necesita oír el hijo de Pedro Bernardone» (1 Cel 53).
Otras veces Francisco procuraba sustraerse a las alabanzas del pueblo retirándose a la soledad. Por tal motivo se refiere que pasó toda la cuaresma de 1219 en una isla inhabitada del lago Trasimeno (Flor 7), y gran parte del invierno del mismo año la pasó enterrado en el eremitorio montuoso de Sarteano, cerca de Chiusi, cuyas chozas, hechas de ramas, parecían más guaridas de alimañas que no moradas de seres racionales; pero a Francisco le placían en gran manera, «en parte por su misma salvajez, en parte por su soledad, en parte, en fin, porque desde allí podía divisar en lontananza a su querida Asís».
En este retiro de Sarteano fue precisamente donde le acometieron las más fieras tentaciones, que estuvieron a punto de arrojarle en el abismo de la desesperación: «No hay en el mundo -le decía una voz interior- ni un pecador a quien, si se convierte, no perdone el Señor; pero el que se mata a fuerza de penitencias, como tú, nunca jamás hallará misericordia». La más recia de tales tentaciones era la que le incitaba a renunciar al celibato y a casarse. Al principio la resistió por los mismos medios que los antiguos anacoretas, azotándose y desgarrándose cruelmente los lomos con la cuerda que llevaba ceñida a la cintura; pero viendo que tal castigo no bastaba para sosegar «al hermano asno», como él llamaba a su cuerpo, imaginó otro, que fue arrojarse una noche medio desnudo en la gruesa capa de nieve que se había hecho delante de su celda. Allí se puso a fabricar, con trozos de nieve, figuras humanas de diferentes tamaños, y cuando ya tuvo siete forjadas, empezó a decirse a sí mismo: «Mira, Francisco, esta mayor es tu mujer; estas otras cuatro son tus dos hijos y tus dos hijas; las otras dos el criado y la criada que se necesitan para el servicio. Pero date prisa en vestir a todos, porque se mueren de frío. Y, si te molesta la multiplicada atención que hay que prestarles, sirve con solicitud al Señor sólo» (2 Cel 116-117). San Buenaventura, que también refiere el hecho, añade: «Un hermano, que entonces estaba haciendo oración, fue testigo ocular de todo lo sucedido gracias al resplandor de la luna, en fase creciente» (LM 5,4).
Todo esto no hacía sino reavivar más y más en el corazón de Francisco el deseo de retirarse del mundo de un modo definitivo y completo. Continuamente iba confiriendo el caso con los otros compañeros y pensando las razones que, a su juicio, abonaban el pro y el contra. De las segundas sólo una hallaba que le retraía imperiosamente de abrazar la vida eremítica, y era el ejemplo del Salvador. Jesús habría podido quedarse a la diestra del Padre, gozando eternamente de los esplendores de su gloria; pero no, prefirió bajar a la tierra a someterse a todas las asperezas de la condición humana, a arrostrar una muerte llena de todo linaje de afrentas y dolores; y esta muerte de cruz era precisamente para Francisco, desde el día de su conversión, el objeto de todos sus anhelos, el tema obligado de sus meditaciones, el dechado a que procuraba ajustar su vida toda (LM 12,1-2).
La amargura de esta duda tomaba cuerpo y era cada vez más vehemente y premiosa. Por fin, Francisco resolvió salir de ella de una vez por todas y acudir al juicio de Dios, prometiendo al mismo tiempo acatar y poner en práctica a ojos cerrados lo que Dios fuera servido de sentenciar. En otras perplejidades había recurrido al expediente de abrir al azar el libro de los Evangelios, tomando por respuesta escrita para él el pasaje que el acaso le presentara; mas ahora determinó someterse a lo que juzgasen dos almas escogidas, de extraordinaria santidad. En consecuencia, envió a Fray Maseo primero donde Clara, y en seguida donde Fray Silvestre, quien hacía vida solitaria en una de las grutas del monte Subasio, en el sitio donde después se edificó el convento de las Cárceles, cuyo bosque está sembrado de celdillas, testigos de la primitiva piedad franciscana. Al juicio, pues, de Silvestre y de Clara resolvió Francisco atenerse absolutamente, abandonando todo escrúpulo e indecisión, seguro de que lo que ambos dijesen sería la expresión neta de la voluntad de Dios. El resultado de la consulta lo refieren los Actus Beati Francisci de la siguiente manera:
«Marchó el hermano Maseo, y, conforme al mandato de San Francisco, llevó la embajada primero a Santa Clara y después al hermano Silvestre. Éste, no bien la recibió, se puso al punto en oración; mientras oraba tuvo la respuesta divina, y volvió donde el hermano Maseo y le habló así:
— Esto es lo que has de decir al hermano Francisco de parte de Dios: que Dios no lo ha llamado a ese estado solamente para él, sino para que coseche fruto de almas y se salven muchos por él.
Recibida esta respuesta, el hermano Maseo volvió donde Santa Clara para saber qué es lo que Dios le había hecho conocer. Y Clara respondió que ella y sus compañeras habían tenido de Dios aquella misma respuesta recibida por el hermano Silvestre.
Con esto volvió el hermano Maseo donde San Francisco, y San Francisco lo recibió con gran caridad, le lavó los pies y le sirvió de comer. Cuando hubo comido el hermano Maseo, San Francisco lo llevó consigo al bosque, se arrodilló ante él, se quitó la capucha y, cruzando los brazos, le preguntó:
— ¿Qué es lo que quiere de mí mi Señor Jesucristo?
El hermano Maseo respondió:
— Tanto al hermano Silvestre como a sor Clara y sus hermanas ha respondido y revelado Cristo que su voluntad es que vayas por el mundo predicando, ya que no te ha elegido para ti solo, sino también para la salvación de los demás.
Oída esta respuesta, que le manifestaba la voluntad de Cristo, se levantó al punto lleno de fervor y dijo:
— ¡Vamos en el nombre de Dios!
Tomó como compañeros a los hermanos Maseo y Ángel, dos hombres santos, y se lanzó con ellos a campo traviesa, a impulsos del espíritu.
Y llegaron a un lugar situado entre Cannara y Bevagna.
En este lugar observó Francisco algunos árboles a la orilla del camino, cubiertos de innumerable muchedumbre de variados y nunca vistos pajarillos, que no cabiendo en las ramas, se esparcían también por el campo y cubrían el suelo debajo de los árboles. Con tal espectáculo Francisco se sintió de nuevo levantado en espíritu y dijo a sus dos compañeros:
— Esperad un momento, que voy a predicar a los hermanos pájaros.
Y así diciendo, se entró por el campo en dirección al terreno ocupado por las aves, las cuales, cuando le vieron venir, le salieron también al encuentro, tanto las que estaban en el suelo como las que poblaban las ramas de los árboles; luego se quedaron todas quietas y tan vecinas a él, que muchas le tocaban el hábito.
Y Francisco habló así a los pájaros:
— ¡Carísimos hermanos pájaros! Mucho debéis vosotros a Dios, y es menester que siempre y en todas partes les alabéis y bendigáis: he aquí que os ha dado esas alas, con que medís y cruzáis en todas direcciones el espacio. Él os ha adornado con ese manto de mil y mil colores lindos y delicados. Él cuida solícito de vuestro sustento, sin que vosotros tengáis que sembrar ni cosechar, y apaga vuestra sed con las límpidas aguas de los arroyuelos del bosque, y puso en vuestras gargantas argentinas voces con que llenáis los aires de dulcísimas armonías. Y para vosotros, para vuestro abrigo y recreo, levantó las colinas y los montes, y aventó y suspendió las abruptas rocas. Y para que tuviéseis donde fabricar vuestros nidos, creó y riega y mantiene la enmarañada floresta. Y para que no tengáis que afanaros en hilar ni en tejer, cuida de vuestro vestido y del de vuestros hijuelos. ¡Oh!, mucho os ama vuestro soberano Creador, cuando os colma de tantos beneficios. Guardaos, pues, oh mis amados hermanitos, de serle ingratos, y pagadle siempre el tributo de alabanzas que le debéis.
No bien calló Francisco cuando los pajarillos empezaron a abrir sus picos y, batiendo las alas, tendiendo el cuello, inclinando al suelo la cabeza y haciendo mil otros graciosos meneos, prorrumpieron en alegres trinos, con que demostraban entero asentimiento a las palabras del santo predicador. Éste, por su parte, lleno de contento y gozo, no se hartaba de contemplar tanta multitud y variedad de pájaros, tan mansos y dóciles. Y alabó también él al Señor y les encargó a ellos que nunca se cansasen de alabarle.
Y habiendo Francisco terminado su predicación y exhortación, hizo sobre sus alados oyentes la señal de la cruz para bendecirlos, y ellos al punto se lanzaron a los aires exhalando cantos maravillosos, y pronto se separaron y dispersaron en todas direcciones» (Actus 17; Flor 16; 1 Cel 58; LM 12,3).
Capítulo II – Las misiones de Italia
No era la intención de Francisco limitar sus nuevas misiones a sólo el territorio de Italia. Mucho más vastos eran sus proyectos, sobre todo después de la consulta referida en el capítulo anterior. Por otra parte, frisaba ya en los treinta años, la edad del entusiasmo, de los anhelos generosos, de las empresas heroicas. Además, reinaba por aquel entonces una verdadera fiebre de cruzadas. Poco tiempo faltaba para que Juan de Briena, hermano de aquel Gualterio que había sido el héroe favorito del joven Francisco, se encaminase a Damieta a la cabeza de un numeroso ejército cristiano. También Francisco deseaba organizar una cruzada, pero sin más armas que la cruz y el Evangelio: toda su ambición era ir a predicar a los Sarracenos la fe cristiana y la conversión (1 Cel 55). Pero antes quería obtener la autorización del Papa para su nueva empresa. Se ha dicho de Santo Domingo que «siempre se le encuentra viajando a Roma a recibir instrucciones» (Sabatier). Otro tanto pudiéramos afirmar de San Francisco.
Dos años después que Inocencio III confirmó de viva voz las reglas de su Orden, le hallamos de nuevo en Roma, adonde fue a recabar del Papa el cumplimiento de la promesa que éste le hiciera en 1210, porque ya estaba en condición de poder afirmar a Inocencio que «Dios había multiplicado el número de sus hermanos» y, en consecuencia, de pedir que se le confiase «una misión de mayor empeño».
Por desgracia, son pocas las noticias que tenemos de este tercer viaje de Francisco a Roma. De pasada visitó Alviano, aldea vecina a Todi, y cuentan los biógrafos que allí impuso silencio a una bandada de golondrinas que con sus gorjeos les estorbaban la predicación (1 Cel 59; LM 12,4). Probablemente pasó también por Narni y por Toscanella.
En Roma continuó su costumbre de predicar en las calles y encrucijadas, y dicen que en una de estas predicaciones conquistó dos nuevos discípulos: Zacarías, futuro misionero en España, y Guillermo, que fue el primer inglés que abrazó la Orden. Mucho más importante para el destino futuro de la Orden fue la amistad que entonces trabó con una señora a la que luego llamó, por cortesía y por su carácter varonil, «Fray Jacoba»: era la dama Jacoba de Settesoli, esposa del noble romano Graciano de Frangipani, la cual tendría entonces unos veinticinco años de edad.
La familia de los Frangipani es una de las más antiguas de Roma, como que se la hace descender de aquella Gens Anitia, que en el curso de los siglos ha contado entre sus vástagos a un Benito de Nursia, a un Paulino de Nola, y a un Gregorio Magno. El año 717 fue cuando el jefe de esta familia, que entonces lo era Flavio Anicio, se granjeó el honroso sobrenombre de Frangipani, «partidor del pan», por una copiosa distribución de panes que hizo en una hambre que afligió a la Ciudad Eterna en dicho año. A principios del siglo XIII los Frangipani poseían en Roma extensas propiedades en el barrio del Transtévere y sobre el monte Esquilino, donde, entre otras cosas, les pertenecían los restos imponentes del famoso Septizonium de Septimio Severo, nombre que aún subsiste en Roma, aunque un poco alterado, en la Via delle Sette Sale, que es de donde le venía a la esposa de Graciano Frangipani el apellido de Settesoli.
Por lo que respecta a Jacoba, afirman que descendía de una familia normanda de Sicilia. Su nacimiento puede colocarse por los años de 1190, puesto que ya en 1210 estaba casada y era madre de un hijo, llamado Juan. En 1217, pocas semanas después de la muerte de su marido, dio a luz otro hijo, a quien puso el nombre de Graciano. Pero sus relaciones con Francisco datan de 1212, relaciones que las ulteriores visitas del apóstol umbriano trocaron en la más piadosa y fiel amistad.
Poco trabajo le costó, por cierto, a Francisco obtener de Inocencio III la bendición apostólica para su empresa. Y poco tiempo después, sin que sepamos en qué puerto, embarcó para llevar a cabo su viaje. Pero violentas tempestades desviaron el navío que le transportaba, arrojándolo hacia las costas de Eslavonia, donde se vio forzado a permanecer algún tiempo, sin encontrar medio alguno para continuar el viaje a Oriente. Como el tiempo pasaba, haciéndose cada día más desfavorable para la navegación, resolvió, por fin, embarcarse con su compañero en un bajel que se hacía a la vela para Ancona. Pero resultó estar ya la embarcación tan repleta de carga, que los marineros se negaron a transportar a nuestros cruzados, viendo lo cual, éstos se metieron furtivamente en la bodega del buque, de donde no salieron a cubierta sino cuando éste iba en alta mar. Protestaron los marineros al verlos; pero, prolongándose la travesía a causa del mal tiempo y agotándose los víveres de la tripulación, sacó el Santo los que había acopiado para su frustrado viaje y los distribuyó entre todos, con lo que se captó la benevolencia y el perdón de la gente del navío (1 Cel 55).
Tan pronto como Francisco volvió a pisar tierra italiana, empezó de nuevo a predicar de ciudad en ciudad, y fueron tales los frutos de su predicación, que en sólo Ascoli se le presentaron treinta sujetos, entre clérigos y laicos, a pedirle que los admitiese en la Orden (1 Cel 62). Por donde pasaba le salían al encuentro muchedumbres de gentes, aclamándole con desmedido entusiasmo y pugnando por tocar siquiera la fimbria de su hábito. Sólo los cátaros, asaz numerosos y esparcidos por toda la Marca de Ancora, rehusaban acercarse a él. Demasiado sabían aquellos herejes que la base de la predicación de Francisco, como también de toda su vida religiosa, era la sumisión absoluta y sin reserva a la Iglesia Romana, la indulgencia y caridad con que miraba las faltas ajenas con tal que no dañasen a la comunidad, y, como consecuencia de aquella sumisión, un respeto profundo por los sacerdotes de la misma Iglesia, en quienes no quería ver otra cosa que su sagrado carácter, nunca sus personas. Esta misión y otras del mismo estilo, tuvo, sin duda, en vista cuando habló en su Testamento de «los pobrecillos sacerdotes de este siglo que moran en sus parroquias», a quienes siempre y a pesar de todo «quiere temer, amar y honrar como a sus señores, sin considerar en ellos pecado alguno, porque discierne en ellos al Hijo de Dios, y son señores suyos» (Test 7-9).
Ahora bien, en esto último era precisamente en lo que más diferían de Francisco los predicadores cátaros, a quienes gustaba ensañarse contra los pecados de los sacerdotes, con lo que arrebataban a la Iglesia multitud de fieles. No era así Francisco. Su mente sana y lúcida sabía distinguir bien entre las cosas y las personas, y procuraba infundir iguales sentimientos en sus hermanos. Un día preguntó ingenuamente Fray Gil (como queda ya referido) si por ventura un sacerdote podía mentir, cosa que él rechazaba en absoluto (1 Cel 46).
Durante esta su estancia en la Marca de Ancona fue cuando Francisco tuvo la felicidad de convertir a uno de los hombres más famosos de su tiempo, el trovador Guillermo Divini, poeta laureado en el Capitolio de Roma y proclamado por el pueblo «rey de los versos». Hallábase éste de visita en la aldea de San Severino, donde tenía una pariente religiosa, que moraba en el convento donde había ido a predicar Francisco. Allí oyó Divini al Santo y se convirtió.
Todos los testigos afirman que en la manera de hablar de Francisco había un no sé qué de enérgico y penetrante que arrastraba a la persuasión. Tomás de Spalato refiere que sus discursos eran, más que predicaciones, conciones, alocuciones o conferencias sobre asuntos puramente prácticos relativos a la reforma de las costumbres. Francisco era un moralista implacable. Lo que le parecía malo, lo atacaba y lo condenaba con toda franqueza y sin apelación. Así se explica como, a pesar de su continente poco garboso y poco apuesto, había logrado inspirar en sus oyentes, no sólo admiración, sino saludable temor. Tenía en sí un poco del alma terrible de un Juan Bautista. Sus escritos abundan en severas invectivas contra los pecadores, condenados al fuego eterno; su voz dijérase hecha para intimar los juicios de Dios. Con razón se ha dicho que sus discursos eran como una espada, que traspasaba los corazones.
Guillermo Divini había ido a escucharle al convento de San Severino, guiado de sola curiosidad, lo mismo que otros alegres compañeros suyos; y, sin duda, el predicador de penitencia no labró al principio gran cosa en sus ánimos; pero luego comenzó «el rey de los versos» a prestarle mayor atención, y entonces le pareció que el pobre de Asís no se dirigía sino a él solo; cada palabra del discurso le venía a él directamente y se clavaba en su corazón, como saeta disparada por mano certera.
¿Y de qué habló Francisco? Pues de su tema favorito: de la necesidad de despreciar y abandonar el mundo y convertirse a Dios para escapar a la justa cólera, próxima a desatarse sobre los ciegos amadores del mundo. Acabado el sermón, se produjo una sencilla pero grandiosa escena: Guillermo Divini se levanta y va a arrojarse a los pies de Francisco, exclamando: «Hermano, sácame de entre los hombres y devuélveme al gran Emperador». Al día siguiente, Francisco le vistió el hábito gris de los Frailes Menores, le ciñó a la cintura una ruda cuerda y le impuso el nombre de Pacífico en señal de que lo sacaba del tumulto del siglo y lo devolvía a la paz de Dios (2 Cel 106). Fray Pacífico fue enviado a Francia en 1217 en calidad de superior de la misión franciscana.
Cien años más tarde, otro poeta muy superior a Divini acudió también en busca de paz a los hijos de San Francisco de Asís. Canoso y encorvado por la edad y los desengaños, llegó una tarde Dante a la puerta de un convento solitario de los Apeninos. Llamó a la puerta y, cuando el portero le preguntó qué buscaba, el gran florentino contestó con una palabra sola, pero de inmenso sentido, que encerraba todo un mundo: ¡Pace!, ¡la paz!
Aunque Francisco recibía inmediatamente a todo el que venía a él con corazón arrepentido, vistiéndole el hábito de la Orden sin más indagación ni prueba (el año de prueba o de noviciado sólo vino a ser obligatorio en 1220), sabía, sin embargo, distinguir perfectamente y escoger entre los numerosos candidatos que, año tras año, se le presentaban solicitando ser admitidos en su compañía. Poco tiempo después de la conversación de Fray Pacífico, vino a encontrarse con el Santo cierto joven noble de Lucca, y prosternándose en su presencia le pidió con lágrimas en los ojos que lo admitiera entre sus hijos. Francisco le contestó con dureza en él desacostumbrada: «Tu llanto es carnal y tu corazón no está en Dios. ¿Cómo pretendes engañar al Espíritu Santo y a mí, su humilde siervo?». No obstante, lo admitió; pero el efecto se encargó bien pronto de probar que aquella vocación no era sincera, sino pasajero capricho, fruto acaso de alguna accidental desazón en sus relaciones domésticas, porque el hecho fue que, apenas vinieron sus parientes a rogarle que se volviese con ellos a casa, los siguió sin la menor dificultad (2 Cel 40).
En la recepción de los hombres instruidos, de los viri litterati, era cuando Francisco se portaba con más circunspección. «La ciencia -observaba- hace indóciles a muchos, impidiendo que cierto engolamiento que se da en ellos se pliegue a enseñanzas humildes. Por eso -continuó- quisiera que el hombre de letras me hiciese esta demanda de admisión: «Hermano, mira que he vivido por mucho tiempo en el siglo y no he conocido bien a mi Dios. Te pido que me señales un lugar separado del estrépito del mundo donde pueda pensar con dolor en mis años pasados y, recogiéndome de las disipaciones del corazón, enderece mi espíritu hacia cosas mejores»» (2 Cel 194).
Por el contrario, con los desheredados del mundo, con los pobres, oprimidos, humillados y vejados, con los leprosos y hasta con los ladrones y bandidos, el corazón de Francisco se expandía y brindaba todo y sin reservas. La Regla de San Benito estatuía ya, es cierto, que «los huéspedes fueran recibidos y tratados como el mismo Cristo»; pero Francisco había tenido en su juventud ocasión de comprobar que ese estatuto no era practicado siempre a la letra, o más bien que lo era según los huéspedes; que mientras, por excepción, merecían a1gunos recepción atenta y cortés, para los más necesitados de alimento y abrigo, para los pordioseros y vagabundos no había asilo en dichos monasterios. Seguramente Francisco recordaba la aventura de Santa María de la Roca cuando estampaba, al principio de su primera Regla, estas hermosas palabras: «Todo el que venga donde los frailes, sea amigo o adversario, ladrón o bandolero, sea recibido benignamente» (1 R 7,14).
Sus discípulos, sin embargo, aun los más allegados a él, encontraban difícil seguirle en este punto. El Espejo de Perfección cuenta a este propósito un caso harto característico, que se refiere a los primeros tiempos de la Orden, y es como sigue:
«Había un eremitorio de los hermanos encima de Borgo San Sepolcro (se trata del convento de Monte Casale), y unos bandoleros que se ocultaban en los bosques y se dedicaban a robar a los transeúntes venían a veces a él en busca de pan. Algunos hermanos decían que no estaba bien darles limosna, y otros se la daban por compasión, exhortándolos a la penitencia.
Entre tanto, el bienaventurado Francisco vino allí, y le preguntaron los hermanos si estaba bien darles limosna. El bienaventurado Francisco les dio la lección: «Si hiciereis lo que os dijere, tengo confianza en el Señor de que ganaríais sus almas. Mirad: haceos con buen pan y buen vino y llevádselo al bosque donde viven; y gritad, diciendo: ‘Hermanos ladrones, venid hasta nosotros, pues somos hermanos y os traemos buen pan y mejor vino’. Ellos vendrán al instante. Vosotros entonces extended un mantel en el suelo y colocad sobre él el pan y el vino, y servidles con humildad y alegría mientras comen. Después de la comida les comunicaréis algo de la palabra del Señor y, finalmente, les haréis, por el amor de Dios, una primera petición: que os prometan que no maltratarán ni harán mal a ninguna persona. Porque, si les pidieseis todo de una vez, no os harían caso; pero ellos, en atención a vuestra humildad y caridad, os lo prometerán. Otro día, como recompensa a su promesa, les llevaréis, con el pan y el vino, huevos y queso, y les serviréis mientras comen. Después de la comida les diréis: ‘¿Por qué estáis por aquí todo el día muriéndoos de hambre y soportando tantas adversidades? Además, cometéis tantos males de deseo y de obra, que vais a perder vuestras almas si no os convertís al Señor. Mejor es que empleéis vuestras fuerzas en el servicio del Señor, y Él os dará en este mundo lo necesario para el cuerpo y, finalmente, salvará vuestras almas’. Entonces, el Señor les inspirará que se conviertan en virtud de la humildad y caridad que les habéis demostrado».
Los hermanos lo hicieron tal como les había ordenado el bienaventurado Francisco, y los ladrones, por la gracia y misericordia de Dios, escucharon y cumplieron literal y puntualmente cuanto los hermanos les pidieron con tanta humildad. Es más: por la humildad y afabilidad con que los hermanos los habían tratado, comenzaron ellos también a servir humildemente a los hermanos, llevando sobre sus hombros haces de leña al eremitorio; y algunos, por fin, entraron en la Religión. Otros, habiendo confesado sus pecados, hicieron penitencia de su mala vida y prometieron en manos de los hermanos que en adelante querían vivir del trabajo de sus manos y que no volverían a las andadas» (EP 66). Las Florecillas, cap. 26, cuentan el caso con más detalles, porque dicen que fue el Guardián quien despidió a los bandidos con palabras injuriosas; pero después llegó Francisco, trayendo pan y una botella de vino en su alforja, y, sabedor de lo que había ocurrido, reprendió al Guardián, mandándole, a guisa de penitencia, que fuese tras los bandidos por montes y valles y no parase hasta encontrarlos, y que se les arrodillase pidiéndoles con toda humildad perdón por el mal recibimiento que les había hecho.
Este relato, tal cual nos lo han conservado las más antiguas tradiciones, nos da una alta idea tanto de la admirable penetración psicológica de Francisco (que harto sabía que es inútil predicar a un hambriento y que Roma no se construyó en un día), como de su caridad para con todo linaje de menesterosos: pocos hombres ha habido en el mundo tan libres del espíritu farisaico como nuestro Santo. Con él asistimos a un momento de la historia de la cristiandad en que las palabras del Evangelio son comprendidas y practicadas exactamente como fueron dichas: «Si sólo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Vosotros haced el bien sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los ingratos y los perversos» (Mt 5,46; Lc 6,35). Estas palabras del Evangelio hicieron siempre honda impresión en el ánimo de Francisco, como lo prueban estas palabras suyas: «Has de saber, hermano carísimo, que la cortesía es una de las propiedades de Dios, que por cortesía da el sol y la lluvia a buenos y malos» (Flor 37).
Pero si Francisco se portaba tan indulgente con los grandes pecadores, a las almas escogidas solía someterlas a rigurosas pruebas, conforme al Evangelio, que dice: «A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá». Las Florecillas traen muchos relatos que comprueban este rasgo del carácter de Francisco. Así cuentan que a Rufino, que pertenecía a una de las principales familias de Asís, le ordenó una vez que fuera desnudo de la Porciúncula a la ciudad y que desnudo predicara en la catedral (Flor 30). Igual mandato impuso, cerca de Borgo San Sepolcro, a Fray Ángel, natural de aquella ciudad y, como Rufino, proveniente de familia noble. También a él lo obligó a adelantarse a la ciudad desnudo, para anunciar que Francisco llegaría al día siguiente y tenía la intención de predicar. Fray Ángel obedeció de inmediato, pero antes de que llegase a la puerta de la ciudad, le llamó para prometerle el paraíso por la prontitud con que había ejecutado aquel acto de humillación (Waddingo, 1213, n. 24).
Pocas noticias ciertas tenemos acerca de la vida de Francisco en los dos o tres años siguientes. Toda la exquisita diligencia de Waddingo no ha bastado para arrojar luz sobre este período, a pesar del cuidado que ha puesto el grande analista en reunir, como en un primoroso mosaico, todo el material hagiográfico que logró allegar. El fracaso es evidente, y cuando nos cuenta la enfermedad de Francisco en el invierno de 1212-1213, y nos representa al Santo dictando desde el lecho su Carta todos los fieles, confunde Waddingo circunstancias de fecha muy posterior.
En cualquier caso, podemos suponer, sin temor de errar, que Francisco prosiguió la serie de sus misiones a través de la Italia. En la primavera de 1213 le hallamos ocupado en una misión nueva en la provincia de Romaña. En esta región, no lejos de la pequeña república de San Marino, se elevaba una fortaleza señorial llamada Montefeltro (hoy día Sasso Feltrio, en las cercanías del pueblo de San León). Un buen día Francisco y su compañero llegaron a la puerta de este castillo; las banderas flameaban gallardamente en la torre, y el sonido de las trompetas llenaba los aires, anunciando que una fiesta solemne se celebraba adentro; los pajes y criados, vistosamente aderezados, iban y venían afanosos por los puentes levadizos; los caballeros se apeaban de sus cabalgaduras; gran cantidad de carros llegaban, conduciendo por el abrupto sendero a damas y doncellas lujosamente vestidas. Todo indicaba que un torneo solemne iba a celebrarse en Montefeltro con asistencia de toda la nobleza de los alrededores.
A pesar de tanto aparato y esplendidez, Francisco no se escandalizó, que no era él como tantas personas piadosas demasiado propensas, por desgracia, a ofenderse de los espectáculos que presencian. Francisco ponía gran esmero en prevenir a sus discípulos contra semejante propensión, exhortándolos a no juzgar ni menospreciar «a los que viven con regalo y se visten con lujo y vanidad, porque Dios es Señor nuestro y de ellos, y los puede llamar hacia sí, y, una vez llamados, justificarlos» (TC 58), que era precisamente lo que había hecho con él mismo. En su Regla definitiva Francisco repetirá: «Amonesto y exhorto a mis hermanos que no desprecien ni juzguen a los hombres que ven vestidos de telas suaves y de colores, usar manjares y bebidas delicadas, sino más bien que cada uno se juzgue y desprecie a sí mismo» (2 R 2,17).
Llegado que hubo Francisco al castillo, se detuvo un instante y, contemplando el pendón que, agitado por el viento, ostentaba, por sobre la puerta, las armas del castellano de Montefeltro, vuelto a su compañero le dijo sonriéndose: «Y bien, hermano, ¿qué piensas tú?, ¿crees que conviene que entremos también nosotros a tomar parte en la fiesta? ¿Quién nos asegura que no tendremos la suerte de ganar aquí algún caballero para la causa de Dios?»
Como lo pensó lo hizo. La fiesta tenía por objeto celebrar la mayor edad de un joven paje que iba a ser armado caballero. Todos los invitados asistieron primero a una misa, en que el joven festejado pronunció sus votos de caballería. Después de esta ceremonia, subió Francisco a las gradas de una escalera que había en el patio del castillo y empezó a predicar a la concurrencia, tomando por tema este dístico rimado:
Tanto è quel bene ch’io aspetto, che ogni pena m’é diletto.
Tanto es el bien que espero, que el penar me es placentero.
Sin duda, Francisco, que tenía aún frescos en la memoria los relatos del rey Arturo y de los caballeros de la Tabla Redonda, desarrolló este texto poco más o menos en los siguientes términos:
«El caballero que quiere ganarse el amor una dama, debe estar dispuesto a pasar por numerosas y difíciles pruebas. Tal vez le exigirá ella que emprenda una cruzada contra el Sultán, tal vez que le traiga el cuerno del Unicornio o un huevo del ave Fénix, que libre a una doncella cautiva, o que armado de pesadas armas y montado sobre brioso corcel atraviese un puente tan angosto, que apenas se pueda pasar por él a pie y por debajo del cual ruja un torrente furioso. Y el noble caballero arrostrará todos estos peligros y acometerá todas estas empresas sólo porque se lo manda su dama, alentando y sosteniendo y multiplicando sus fuerzas y bríos el recuerdo de la mano alabastrina donde espera posar sus labios cuando vuelva del teatro de sus hazañas.
»Ahora bien, hay una caballería muy otra de la del mundo, y mucho más alta y noble que ella, a la cual son llamados no solamente los hombres de señoril linaje, sino todos cuantos hay en el mundo. También en ésta hay que acometer combates, pero no ya para complacer a beldad terrena alguna, sino para cumplir el mandato de la suprema y eterna Belleza, que es Dios. Porque, a la verdad, ¿no es Dios, por ventura, mucho más hermoso que las damas más bellas, que no son sino obra de sus manos, por Él amasadas del limo de la tierra? ¿Es que quien ha creado tantas y tan seductoras bellezas, no ha de ser más hermoso que todas sus criaturas? Sí, ciertamente lo es, y merece, por ende, que nosotros acometamos por su nombre toda clase de empresas heroicas, y que luchemos varonilmente en su honor contra sus enemigos, que son la carne, el mundo y el demonio. ¿Y qué recompensa nos promete para el día en que hayamos soportado todas las pruebas, como el caballero por su dama, sin haber desmayado en su servicio ni retrocedido ante ninguna aspereza ni dificultad? La recompensa que nos tiene aparejada es infinitamente mayor y más preciosa que cuantas pueden otorgar a sus galanes las más bellas y generosas damas del mundo. Porque una dama terrena no tiene más que ofrecer que su mano y su corazón; pero esa mano va a perder muy en breve su hermosura, y ese corazón pronto tiene que cesar en sus latidos, mientras que Dios, dándosenos a sí mismo como recompensa del torneo a que nos lanzamos por Él, nos da por el mismo hecho la vida, la luz, la dicha en una eternidad que jamás se marchita ni perece».[43]
Así fue, sin duda, como habló el hermano Francisco, y sin duda sus palabras hicieron honda impresión en el ánimo de más de un joven y noble corazón. Lo cierto es que uno de ellos, el joven conde Orlando de Cattani, señor del castillo de Chiusi, en el Casentino, se acercó a Francisco y le dijo:
— Padre, yo quisiera tratar contigo sobre los asuntos de mi alma.
Francisco acostumbraba dar tiempo al espíritu de Dios para que arraigase en las almas, y así, sin apresurarse, contestó a Orlando:
— Me parece muy bien; pero ahora vete y cumple esta mañana con los amigos que te han invitado a la fiesta, come con ellos, y después de la comida y fiesta hablaremos todo lo que tú quieras.
Después del torneo volvió el joven donde Francisco y tuvo con él larga conversación. Antes de despedirse le dijo:
— Tengo en Toscana un monte muy a propósito para la devoción, que se llama monte Alverna; es muy solitario y está poblado de bosque, muy apropiado para quien quisiera hacer penitencia en un lugar retirado de la gente o llevar vida solitaria. Si lo hallaras de tu agrado, de buen grado te lo donaría a ti y a tus compañeros por la salud de mi alma.
Al escuchar San Francisco tan generoso ofrecimiento de algo que él deseaba mucho, sintió grandísima alegría, y, alabando y dando gracias, ante todo, a Dios y después a messer Orlando, le habló en estos términos:
— Messer, cuando estéis de vuelta en vuestra casa, os enviaré a algunos de mis compañeros y les mostraréis ese monte. Si a ellos les parece apto para la oración y para hacer penitencia, ya desde ahora acepto vuestro caritativo ofrecimiento.[44]
Nótese que Francisco no fue en persona a examinar el sitio ofrecido por el conde Orlando. Y es que, en aquel momento de su vida, él entreveía en su horizonte la corona del martirio. Ya que hasta entonces no había podido ir a Tierra Santa, se proponía ahora ir a anunciar el Evangelio a los musulmanes en las lejanas riberas del Mediterráneo marroquí. El sultán Mahomed ben Nasser (Miramolín, como le llamaban los cristianos deformando el nombre árabe Emir el Munenin, «el comendador de los creyentes»), derrotado en las Navas de Tolosa por los españoles en 1212, se había visto forzado a retirarse a la costa africana, y allá había Francisco formado el propósito de ir a convertirle.
Se puso en camino verosímilmente en el invierno de 1213-1214,[45] y llegó a España, donde cayó enfermo antes de alcanzar la meta de su viaje, y se vio obligado, una vez más, a regresar a Italia, después de haber fracasado en su intento. De vuelta en la Porciúncula, tuvo el consuelo de recibir en la Orden, entre varios otros candidatos, a su futuro biógrafo Tomás de Celano.[46]
Es muy probable que el año siguiente a este desgraciado viaje fue cuando Francisco asistió al IV Concilio de Letrán, y sin duda aprovechó esta ocasión para obtener el privilegio de la pobreza para Santa Clara y sus monjas.
Por este mismo tiempo, el sabio prelado francés Jacobo de Vitry, de vuelta de Tierra Santa, atravesó Italia y trabó relaciones con los primeros frailes menores. En una carta dirigida, desde Génova, a sus amigos franceses en octubre de 1216, se expresaba el sabio canónigo en los términos siguientes:
«Durante mi permanencia en la Corte pontificia (que estaba entonces en Perusa), vi muchas cosas que me causaron profunda tristeza: todo el mundo estaba tan ocupado en cuestiones temporales y mundanas, de política y de derecho, que apenas si me fue posible decir u oír una sola palabra sobre asuntos espirituales.
»Sin embargo, por aquellas tierras hallé, al menos, un consuelo, pues pude ver que muchos seglares ricos de ambos sexos huían del siglo, abandonándolo todo por Cristo. Les llamaban Hermanos Menores y Hermanas Menores. Son tenidos en gran honor por el señor Papa y los cardenales. No se ocupan para nada de las cosas temporales, sino que, llenos de un fervoroso anhelo y de un vehemente empeño, se dedican diariamente a rescatar de las vanidades del siglo a las almas… y han ganado a muchos, pues sucede que el que escucha dice «ven» y un grupo atrae a otro grupo.
»Viven según la forma de la primitiva Iglesia, conforme de ella se escribió: La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Durante el día van a las ciudades y a las aldeas para conquistar a los que puedan, dedicados así a la acción; y durante la noche, retornando al despoblado o a lugares solitarios, se dedican a la contemplación. Las mujeres, por su parte, viven juntas en algunos hospicios cerca de las ciudades, y no reciben nada, sino que viven del trabajo de sus manos… Los hombres de esta Religión, una vez al año, y por cierto para gran provecho suyo, se reúnen en un lugar determinado para alegrarse en el Señor y comer juntos, y con el consejo de santos varones redactan y promulgan algunas santas constituciones, que son confirmadas por el señor Papa. Después de esto, durante todo el año se dispersan por Lombardía, Toscana, la Pulla y Sicilia. Hace algún tiempo, el hermano Nicolás, coterráneo del señor Papa, varón santo y religioso, abandonó la curia y se retiró con estos hombres; pero el señor Papa, como le era muy necesario junto a sí, lo hizo volver» (BAC p. 963-4).
En el verano de 1216 se trasladó a Perusa la Corte pontificia, y ya, según las últimas líneas citadas de Jacobo de Vitry, el movimiento iniciado por Francisco empezaba a invadir hasta los más altos grados de la jerarquía eclesiástica. El Nicolás aludido por el canónigo francés no es otro que el obispo de Túsculum y futuro Cardenal Chiaramonti, de quien sabemos que fue celoso defensor de los franciscanos y gustaba de tener consigo a uno de ellos. A la misma fecha conviene acaso referir la visita que hizo a los Menores otro gran dignatario de la Iglesia, es a saber, Hugolino, Cardenal ostiense. Cuenta el Espejo de Perfección que este prelado, que pronto se iba a constituir en el más infatigable defensor y protector de la Orden, llegó, acompañado de numerosa multitud de clérigos y hombres de armas, a la Porciúncula, donde los frailes se hallaban reunidos, y al verlos vivir tan pobremente y dormir sobre la desnuda tierra, se sintió tan conmovido, que exclamó derramando lágrimas: «¿Qué nos aguarda en la otra vida a nosotros, que pasamos la presente en el lujo y el placer?»
En cualquier caso, es cosa cierta que desde este período se estrecharon más y más las relaciones entre Francisco y la Corte pontificia.
Poca distancia media entre la Porciúncula y Perusa, donde, como queda dicho, pasó la Curia romana la mayor parte del estío de 1216, y las visitas de una y otra parte parecen haber sido frecuentes. De todos los escritores, sólo Eccleston afirma que Francisco se halló presente a la muerte de Inocencio III, que ocurrió en Perusa el 16 de julio de 1216. Y en este verano, según refiere la mayor parte de los biógrafos, se produjo uno de los acontecimientos más discutidos de la vida de Francisco: en los muy primeros días del pontificado de Honorio III, el Pobrecillo de Asís habría ido a arrodillarse ante el Vicario de Cristo, y le habría pedido y habría obtenido de él la famosa «indulgencia de la Porciúncula».
Capítulo III – La Indulgencia de la Porciúncula
Empezaremos por advertir que, antes de la institución de la Indulgencia de la Porciúncula, no se reconocía en la Iglesia otra indulgencia plenaria que la otorgada a los que tomaban la cruz e iban a combatir por la Tierra Santa. Todo cruzado, con sólo confesarse, obtenía remisión completa, no sólo de todas las penas eclesiásticas, sino también de todas las del purgatorio, de modo que su alma podía pasar inmediatamente de su envoltura corporal a la gloria del paraíso.
Esta indulgencia de la cruzada, que se llamaba indulgencia de Tierra Santa, fue después extendida a los que, impedidos por alguna causa grave, no podían ir a la guerra santa, pero contribuían a ella con dinero o con tropas armadas; y es digno de notarse que los encargados de dispensar esta indulgencia así ampliada, fueron precisamente los frailes franciscanos.
En todos los demás casos en que la Iglesia concedía una indulgencia, por ejemplo, con motivo de la consagración de una iglesia, la cosa se hacía de forma mucho más restringida. El Concilio de Letrán de 1215 acababa de hacer aún más excepcional esta práctica. Según este Concilio, la indulgencia otorgada con ocasión de la consagración misma de una iglesia no podía consistir más que en la remisión de las penas eclesiásticas por un año; por cuarenta días, si sólo se trataba del aniversario de la consagración. Por excepción rarísima concedió Gregorio IX, cuando la consagración de la iglesia de San Francisco en Asís, indulgencia de tres años a los que, para asistir a la fiesta, hubiesen tenido que atravesar mares; de dos, a los peregrinos del otro lado de los Alpes, y la ordinaria de un año a los de dentro de Italia.
Esto supuesto, ¿en qué consiste lo que Francisco fue a pedir al Papa y lo que se asegura que éste le otorgó? Si nos atenemos a las fuentes (cuyo valor examinaremos más adelante), el Santo se presentó un día, acompañado de Fray Maseo de Mariñano, delante de Honorio III pidiendo para su iglesia de la Porciúncula la misma remisión plenaria que se concedía a los cruzados de Tierra Santa. «Deseo -habría dicho al Papa- que todo el que entre en esta iglesia arrepentido de sus pecados, y se confiese y haya obtenido la absolución, quede libre de todas las faltas que hubiera cometido y de todas las penas que hubiera merecido desde el día de su bautismo hasta en el día y hora en que haya entrado en dicha iglesia». En vano el Papa le hizo presente que la Curia romana no tenía costumbre de conceder tan amplia indulgencia a ninguna iglesia; en vano se esforzó por persuadir a Francisco de que debía contentarse con una de las indulgencias ordinarias, de las que hemos hablado antes. Francisco se mantuvo inflexible y declaró al Papa que era Dios quien le había enviado allí a pedir esta indulgencia. Entonces Honorio cedió de repente, como alumbrado por divina inspiración; pero a continuación tomaron la palabra los Cardenales para hacer presente a Honorio el gran perjuicio que semejante excesivo favor acarrearía a la indulgencia de Tierra Santa, con lo que lograron restringir la nueva indulgencia de manera que no fuese permanente, sino que se pudiese ganar un solo día al año, desde las vísperas de la vigilia hasta la medianoche del día siguiente, es decir, treinta y seis horas. Francisco entonces se retiró todo satisfecho. Preguntado luego por el Papa si no deseaba alguna confirmación por escrito, respondió que tal documento era superfluo, porque «Dios mismo se encargaría de propagar y recomendar su propia obra».
Tal es el relato esencial de la Indulgencia de la Porciúncula, que las leyendas han recargado de una multitud de circunstancias prodigiosas, como la «leyenda de las rosas» que Overbeck representó sobre la fachada de la capilla de la Porciúncula. Pero todos estos ornatos agregados a la primitiva relación aparecen por primera vez en obras del siglo siguiente, mientras los hechos que acabamos de resumir se hallan en fuentes mucho más antiguas.
Yo añadiría que los referidos hechos se presentan a primera vista con muchos caracteres de verosimilitud. En efecto, todos los biógrafos nos hablan del especial cariño con que miraba Francisco a la Porciúncula, y conocemos su ardoroso celo por la conversión de los pecadores. Según Tomás de Celano, tuvo el Santo cierto día una extraña visión en que vio gran multitud de hombres de todas las razas y pueblos afluir a la pequeña iglesia de la Porciúncula (1 Cel 27). Idéntica visión tuvo también otro de sus discípulos (TC 56).
El primitivo relato contiene, además, un detalle de todo en todo característico de Francisco: su negativa a la oferta del Papal de concederle por escrito la indulgencia. El Santo miró siempre con marcada repugnancia los documentos escritos. En 1210 se contentó de buen grado con la aprobación de su Orden por Inocencio III, y si del Concilio lateranense solicitó y obtuvo algún apoyo, fue éste puramente moral. Cuando Orlando de Cattani le donó el monte Alverna, la donación se hizo «sin ninguna escritura», como dice expresamente el texto de la donación oficial hecha por los hijos del conde en 1274. Finalmente, en su Testamento, prohíbe a sus frailes de la manera más terminante que acudan a la Curia romana en demanda de privilegios escritos, ni para iglesia ni para lugar alguno. Nadie, pues, se extrañará de que el antiguo relato diga que Francisco se negó a aceptar el documento que Honorio le ofrecía. Por el contrario, la actitud y el tono imperioso que allí se atribuye al Santo no concuerda bien con lo que sabemos de la profunda humildad que siempre usaba al hablar con Honorio, como se desprende de las siguientes palabras que le dijo en una ocasión en que, por intermedio del Cardenal Hugolino, obtuvo audiencia del Papa: «Cuando hay tantos nobles y ricos y tantos religiosos que no pueden tener audiencia con vos, nosotros, que somos los más pobres y despreciables entre todos los religiosos, deberíamos estar sobrecogidos de temor y avergonzados viendo que no sólo se nos permite llegar hasta vos, sino estar ante vuestra puerta y presumir pulsar el tabernáculo que encierra el poder de los cristianos» (TC 65; cf. 1 Cel 73).
Pero la cuestión sigue siendo saber si en realidad, de verdad, el Santo dio esa respuesta a Honorio, o, en otros términos, si un suceso como el que nos cuentan los autores del antiguo relato tuvo lugar verdaderamente.
Lo primero que cumple advertir es que ninguna de las fuentes auténticas e indubitables del siglo XIII contiene ni una sola palabra relativa a la Indulgencia de la Porciúncula. Tomás de Celano sabe de las indulgencias concedidas a la basílica de Asís por Gregorio IX; pero ni él, ni los Tres Compañeros, ni Julián de Espira, ni el Anónimo de Perusa, ni San Buenaventura tienen la menor noticia de tal indulgencia de la Porciúncula. Y, sin embargo, los autores del relato de esta Indulgencia afirman que a partir de 1216, todos los años, en la fecha fijada por Honorio III, es decir, desde la tarde del 1 de agosto hasta la noche del 2, la indulgencia se ganaba por numerosos peregrinos. Se ha querido explicar el silencio de los biógrafos atribuyéndolo a la falta de todo documento escrito, o bien a la oposición de Elías de Cortona y su partido contra «los hombres de la Porciúncula», representantes de la tendencia estricta en la Orden francisana, lo cual supondría que dichos biógrafos se habían puesto del lado de esa oposición.
Pero, si esta última explicación valiese, sería de esperar que, por el contrario, mencionaran la indulgencia de la Porciúncula, poniéndola en un lugar de honor, las leyendas provenientes del partido rigorista, como el Espejo de Perfección, los Actus Beati Francisci y las Florecillas. Mas la verdad es que también éstas guardan total silenció sobre el particular. Si la leyenda italiana de Melchiorri (s. XIV) fuese copia fiel y libre de toda interpolación de la primitiva Leyenda de los Tres Compañeros, esa sería el único vestigio, el único testimonio franciscano de la indulgencia de la Porciúncula, por cuanto sólo ahí se halla el relato que ya he citado. Pero hasta ahora nadie, ni el mismo Sabatier (por más que esté convencido de la autenticidad de la famosa indulgencia), se ha atrevido a prestar entera fe a este texto del siglo XIV.
La tradición de esta indulgencia descansa, indirectamente si no en primer lugar, en el testimonio de Fray León y de otros amigos íntimos de San Francisco. La primera mención auténtica que de ella conocemos es un atestado hecho el 31 de octubre de 1277, delante de numerosos testigos y firmado por el notarius publicus de Arezzo. Los que testifican son dos franciscanos, Fray Benito de Arezzo, «que estuvo un tiempo con San Francisco cuando éste vivía aún», y Fray Rainerio de Arezzo, que declara haber sido amigo íntimo de Fray Maseo de Mariñano. En este documento afirman ambos frailes haber oído a Fray Maseo, «que era la verdad misma», contar que Francisco y él habían ido juntos a Perusa e impetrado del Papa Honorio la susodicha indulgencia, «si bien el Papa le dijo que la Sede apostólica no tenía costumbre de otorgar semejantes favores».
La relación de los hechos es aquí breve, y hay que reconocer que el documento tiene fecha cierta y presenta todos los caracteres de la autenticidad. «En el año 1277, no siendo nadie emperador, vacante la Sede pontificia», dice. En efecto, Rodolfo de Habsburgo, elegido en 1273, en 1277 no estaba aún coronado. La Sede pontificia estuvo vacante desde el 20 de mayo hasta el 25 de noviembre de 1277, y el documento está fechado el 31 de octubre.
Pero el original de este documento ha perecido, y a lo más podemos admitir con Sabatier que la copia de él que se conserva en Asís se remonte a los últimos años del siglo XIII; otra, muy abreviada, que forma parte de un manuscrito de Volaterra, es incontestablemente del siglo XIV.
Varias otras relaciones del mismo tiempo se apoyan también en el testimonio de Fray Maseo, siempre por intermedio de Benito de Arezzo. Sabatier las ha reproducido en su edición del libro de Francisco Bartoli sobre la Indulgencia de la Porciúncula, libro que fue escrito por los años de 1335; pero ningún detalle nuevo contienen, sea que tengan por autor a Fray Juan de Alverna o a Fray Otón de Aquasparta. Siempre aparece una sola y misma fuente: Maseo-Benito. La única adición, por lo demás de poca importancia, que merece destacarse es la afirmación de que el anciano Pedro Zalfani asistió en su juventud a la consagración de la iglesia de la Porciúncula, y cree haber visto allí a Francisco «de pie con un papel en la mano», papel que, según sospecha el buen viejo, sería la bula del Papa, mientras se nos afirma, por otra parte, que Francisco rehusó obstinadamente aceptar confirmación alguna por escrito. Zalfani afirma también que Francisco proclamó la indulgencia en presencia de siete obispos, afirmación que adoptan las leyendas posteriores, imaginando que el Papa encomendó la promulgación de la indulgencia a los Obispos de Asís, Perusa, Todi, Espoleto, Nocera y Gubbio. A esta tradición se atuvo Tiberio de Asís al pintar su fresco de Capilla de las Rosas, cerca de Asís.
Otro grupo de testigos, más o menos del mismo tiempo, se apoya no en Fray Maseo, sino en Fray León. Un noble de Perusa, Jacobo Coppoli, que el 11 de febrero de 1276 dio a los franciscanos de su patria el monte donde se levanta el antiguo convento de Monte Rípido, asegura, con la misma fecha y en los mismos términos que Benito de Arezzo, haber oído contar la historia de la indulgencia de la Porciúncula a Fray León. Según este relato, el Papa llega a ofrecer a Francisco una indulgencia de siete años, sin lograr satisfacer al Santo; por fin, le concede la de Tierra Santa, pero en seguida los Cardenales le persuaden a restringirla. Habiendo referido todo esto Francisco a León, le ordenó que, mientras le durase la vida, nada hablase de esta indulgencia, porque «debía estar oculta por algún tiempo; pero luego el Señor la revelaría al mundo». Todo esto está en abierta contradicción con el relato de Zalfani, según el cual la indulgencia fue proclamada por Francisco «delante de siete Obispos», lo que está muy lejos de implicar deseo de guardarla en secreto.
Waddingo establece de manera indubitable que este testimonio data igualmente del año 1277. Se ve claramente que por aquel tiempo, es decir, dos generaciones después de la presunta fecha de la consecución de la indulgencia, la Orden Franciscana, o mejor dicho, los representantes de la tendencia de la estricta observancia de la Orden, entre los cuales se cuenta Benito de Arezzo, se esforzaban, de una parte, por establecer a todo trance la efectividad de la indulgencia, y de otra, por explicar de forma verosímil el prolongado misterio que acerca de ella se había guardado. Por tal motivo prestó Benito de Arezzo su declaración delante de notario, y Jacobo Coppoli la suya en presencia de numerosos testigos y de Fray Ángel, ministro Provincial de la Umbría por aquel entonces (1274-1280). Por idéntico motivo, según el relato de Coppoli, Francisco impone a su secretario la extraña prohibición de revelar hasta su muerte, que ocurrió en 1273, cosa alguna de tal indulgencia, prohibición que León no respetó, puesto que refirió dos veces, con corto intervalo, la historia, la segunda de las veces para satisfacer (detalle harto significativo) las dudas que a Coppoli le asaltaban sobre la autenticidad de dicha historia (Sabatier).
Por el mismo tiempo, o poco antes, Fray Francisco de Fabriano asegura haber oído él mismo de boca de Fray León el relato de la indulgencia de la Porciúncula. Pero este testigo no escribió su relación sino en los últimos años de su vida, porque cita un documento que no puede haber sido escrito antes de 1310 cuando él, nacido en 1251, debía tener cerca de 70 años de edad, y cuando la leyenda de la indulgencia corría ya por toda Italia con una notoriedad y una abundancia de detalles que él no podía haber conocido en su juventud.
¿Cómo no suponer que el anciano religioso escribía influido, sin saberlo, por la opinión corriente, tanto más que él, como Coppoli, nos presenta a Fray León hablando francamente sobre lo que Francisco le había prohibido revelar?
Que Francisco de Fabriano fuese a la Porciúncula el año que él dice que fue, no tenemos por qué dudarlo. Pero nadie nos negará la posibilidad de que él se haya figurado sin suficiente razón que el objeto de esa peregrinación fuese ganar la indulgencia, pues esta idea le vino a él en su extrema vejez. Desde un principio acudían los franciscanos en numerosas peregrinaciones a la tumba de su Padre y a la Porciúncula, y Kirsch hace constar, a este propósito, que el Papa Nicolás IV (franciscano también), en un Breve de 14 de mayo de 1284, habla de «la muchedumbre de frailes» que afluyen a Asís, pero sin decir palabra de la indulgencia de la Porciúncula, que debería ser el principal motivo de tal afluencia. Estos peregrinos, según el Papa Nicolás, visitan la tumba del Santo y la capilla de la Porciúncula, pero sólo «para honrar a San Francisco», no para ganar indulgencias.
La conclusión que acabamos de sacar del Breve de Nicolás se confirma también por otro hecho. Angela de Foliño (1248-1309) fue a Asís en peregrinación poco después de ingresar en la Orden Tercera; ella misma relata el viaje, pero nada dice de la Porciúncula, mencionando solamente las dos veces que estuvo en la «iglesia del sepulcro», no obstante pertenecer ella a la categoría de los franciscanos de la observancia rigurosa. El principal jefe de este partido, Hubertino de Casale, vino a visitarla poco antes que muriese y de ella nos habla con gran respeto en el prólogo de su Arbor Vitae. Cierto es que Angela pudo haber hecho el viaje en tiempo diferente del tiempo en que se ganaba la indulgencia. Pero no por eso deja de llamar la atención que guardase tan profundo silencio sobre la Porciúncula. Eso sin contar con que, si ya existía la indulgencia, era natural que dispusiera su viaje para el tiempo en que correspondía ganarla, como lo hizo una amiga de Margarita de Cortona cuando ya la tradición de la indulgencia estaba en boga. Margarita, fallecida el 22 de febrero de 1297, sobrevivió a su amiga.
Los hechos referidos indican que sólo en el último cuarto del siglo XIII (o si admitimos el testimonio de Fabriano, en el último tercio) la indulgencia de la Porciúncula empezó a ser conocida. Y, si nos fuera permitido aplicar nuestros criterios modernos a las circunstancias de aquellos tiempos, nos sentiríamos tentados a colocar el origen de la indulgencia en la fecha del quincuagésimo aniversario de la adquisición de la Porciúncula (1212-1262). En cualquier caso, lo cierto es que la indulgencia, desde el día en que salió a luz, encontró una viva oposición, y para probarlo bastan las atestaciones oficiales, ante de notario, de Benito de Arezzo, de Rainerio de Arezzo, de Coppoli y de Zalfani. Hasta la llegada del jefe de los franciscanos estrictos, Pedro Juan Olivi, todos se sentían obligados a tratar activamente la cuestión de la indulgencia. Olivi, en un opúsculo desgraciadamente de fecha incierta, se esfuerza por demostrar la autenticidad de la indulgencia recurriendo primeramente a argumentos dogmáticos, y después a motivos históricos. La mala fortuna ha querido que precisamente esta segunda parte de su escrito, que es la histórica, se haya perdido (Acta Minorum XIV).
El testigo principal de la autenticidad de la indulgencia es, pues, Fray Benito de Arezzo, a quien Tomás de Celano dedicó, con fecha posterior a 1230, su Leyenda de San Francisco (Legenda ad usum chori), que escribió expresamente para uso de los conventos. En muchos lugares de este opúsculo habla Celano de las gracias otorgadas por Gregorio IX a la basílica de Asís, pero ni la menor mención hace de la indulgencia de la Porciúncula, que no podía menos de registrarse en una biografía del Santo, por sucinta y compendiosa que se la suponga.
De Benito de Arezzo sabemos por Salimbene que fue enviado a Oriente por San Francisco en calidad de jefe de la misión oriental, y que él fue quien admitió en la Orden franciscana al Rey de Jerusalén Juan de Briena. La única biografía contemporánea que poseemos de Fray Benito, escrita en 1302 por Juan de Arezzo, coloca su muerte en 1242, mientras otros documentos prueban que en 1268 vivía aún (Golubovich), y de hecho en 1277 prestó su atestación de la autenticidad de la famosa indulgencia.
El trabajo de Juan de Arezzo nos pinta a Fray Benito como un carácter sumamente raro y antojadizo. Esta biografía está llena de aventuras que sólo el mismo Benito podía relatar. Así, durante su permanencia en Oriente, le acometió un dragón y, arrebatándole en el aire, le llevó a Babilonia para que visitase la tumba del profeta Daniel. Otra vez fue transportado en una nube al Paraíso, donde conversó con Enoch y Elías, recibió su bendición y les dio el ósculo de paz. ¿Quién no percibe el sabor oriental de estos relatos? No en balde pasó Benito en Oriente la mayor parte de su vida. Por eso cree Kirsch que la atestación de 1277 es toda fantástica. Y aunque no se llegue a compartir ese parecer, está claro que no se puede prestar mucha fe al testimonio de un hombre tan inclinado a la exageración, por no decir otra cosa.
El segundo testigo, Fr. Rainerio de Arezzo, entró en la Orden en 1258, y pudo muy bien, por consiguiente, haber conocido a Fray Maseo, que vivió hasta el año 1280. Pero nos creemos con derecho a preguntar: ¿por ventura todo lo que contó Fray Maseo debe tenerse por absolutamente verídico? Es indudable que sus recuerdos relativos a la vida de su maestro se han tenido que ir borrado y mezclando con ficciones a medida que avanzaba en años, como aconteció a otros franciscanos de las primeras generaciones, cuyos relatos nos cuesta a veces harto trabajo recibir si no es a beneficio de inventario, por ejemplo, las anécdotas sobre San Francisco que refiere Fray Conrado de Offida como aprendidas de boca de Fray León (Sabatier).
Si se quiere comprender cómo pudo nacer realmente la indulgencia de la Porciúncula hacia finales del siglo XIII, sólo una explicación nos parece posible. El capítulo primero del libro de Francisco Bartoli sobre esta indulgencia, escrito en 1335, contiene el siguiente relato, muy poco atendido hasta ahora y que reza así:
«Fray Hugo de Castello dijo haber oído contar a Fray Juan Morico de Asís que había un campesino que moraba muy cerca de Santa María de la Porciúncula, y que durante mucho tiempo había estado oyendo por la noche cantos de ángeles en la iglesia. Se lo hizo saber al capellán de la iglesia, que era de la familia de los Mazancolli de Asís, y al propio tiempo le dijo:
— ¿Por qué no vas a buscar a Francisco, que vive con algunos hermanos en Rivotorto, y lo traes aquí?
El sacerdote fue a buscar a Francisco. Y estando éste en la Porciúncula, tuvo una visión: por la noche, mientras dormía, vio a Cristo y a su Madre María, de pie, junto al lecho. Y Francisco les preguntó:
— ¿Quiénes sois?
Jesús respondió:
— Yo soy Cristo, y mi madre es la que está conmigo.
Francisco repuso:
–¿De dónde venís?
— De Tierra Santa.
— ¿Y a qué habéis venido aquí?
— A consagrar este lugar a mi Madre.
Dicho esto, desaparecieron. Pero Francisco se levantó lleno de gozo y dijo:
— No quiero irme más de aquí. Id a traer acá a los otros hermanos» (Sabatier).
Esta relación, que ciertamente no ha sido inventada por Bartoli, tiene para nosotros un sentido tan claro o más que cualquiera de las otras leyendas simbólicas del tiempo. Significa que, cuando la Tierra Santa podía considerarse ya como perdida (la última ciudadela de los cristianos, San Juan de Acre, cayó en 1291), la indulgencia de Tierra Santa, cuya concesión había sido confiada por el Papa a las franciscanos, se trasladó a la iglesia de la Porciúncula. La hipótesis puede parecer atrevida, pero, en verdad, no hay otra explicación posible. El hecho mismo de que Bartoli coloque el relato antes citado al principio de su libro sobre la indulgencia, prueba indirectamente que el origen de ésta fue en realidad una sustitución de Tierra Santa por la Porciúncula. Después que Nicolás IV, en 1289, concedió una indulgencia a la nueva iglesia donde estaba la tumba del Santo (lo que significaba necesariamente cierta depreciación de la Porciúncula en beneficio de esta iglesia), los franciscanos de la estricta observancia se creyeron obligados a hacer nuevos esfuerzos para mantener la primacía de la suya aun en el terreno de las indulgencias, ya que había sido la preferida de San Francisco. No obstante, me parece que Kirsch va demasiado lejos cuando pretende ver en esta oposición de los celantes al privilegio de la nueva basílica el único y entero origen de la indulgencia de la Porciúncula.
En todo caso, la indulgencia era universalmente admitida cuando en 1295 el general de los franciscanos, Raimundo Godofredo, publicó un reglamento para las peregrinaciones de los frailes que deseasen ir «a ganar la indulgencia» (Ehrle). La fecha elegida para tal objeto era el 2 de agosto, probablemente por ser el aniversario de la consagración de la iglesia. Esta elección por lo demás era muy conforme al espíritu franciscano, pues en ese día se celebra la fiesta de San Pedro ad Víncula, y es sabida la gran devoción de San Francisco al príncipe de los Apóstoles. En la colecta de la misa de ese día se lee: «Señor, tú que sacaste a Pedro incólume de la prisión, líbranos también a nosotros de las cadenas de nuestros pecados».
Así fue como la capilla de la Porciúncula vino a convertirse en una nueva Tierra Santa, donde los franciscanos siguieron distribuyendo, en virtud de la autorización que para ello tenían, la indulgencia de los Cruzados y librando a multitud de peregrinos penitentes de las cadenas del pecado y del castigo para devolverlos a la sagrada región de la inocencia.[47]
* * *
Tal era mi opinión respecto del origen de la indulgencia de la Porciúncula cuando apareció por primera vez mi libro sobre San Francisco de Asís. Pero desde entonces acá la cuestión ha entrado en una fase enteramente nueva. El sabio franciscano Dr. Heriberto Holzapfel publicó en Archivium Franciscanum Historicum (1908) un estudio asaz nutrido de documentos inéditos, el cual refuerza considerablemente la tesis de la autenticidad de la indulgencia.
El P. Holzapfel admite sin reparos que la indulgencia fue poco conocida del gran público y aun dentro de la Orden en vida de San Francisco y durante los primeros 50 años que siguieron a su muerte. Pero veamos de qué manera tan ingeniosa nos explica él dicha ignorancia singular, que tenía por fuerza que ocasionar graves dudas sobre la autenticidad de la tradición franciscana.
Principia por recordar cuán a disgusto Honorio III concedió al Poverello tan grande y desacostumbrado favor para la Porciúncula. Sobre este punto están acordes todas las leyendas. Igual resistencia opusieron a la concesión del privilegio los Cardenales y, nótese bien, los Obispos de Asís, Foliño, Perusa y Gubbio (Sabatier).
Ahora bien, argumenta el Dr. Holzapfel, estaba en la índole y en los principios religiosos de Francisco inclinarse sumiso y reverente ante una oposición como aquella. Sabida es la extraordinaria reverencia que él guardaba y recomendaba guardar a toda autoridad eclesiástica. Era, pues, naturalísimo que en este punto hiciera lo que en tantos otros, respetar y acatar a los Prelados.
Pero guardémonos de imaginar que él hiciera con alegría aquellos sacrificios. Este sacrificio, en particular, debió serle profundamente doloroso, y en las últimas pláticas con sus fieles amigos, debió siempre traerlo a la memoria con amarga pena, como lo hacía con otros incidentes en que él se había dado por vencido, pero no por convencido. De tal manera fue cómo la indulgencia, no obstante haberse obtenido de la Curia romana, vino a aumentar el que podemos llamar tesoro de los secretos de la Orden, y continuó siendo objeto de las conversaciones de los frailes en el retiro de sus eremitorios, mientras tardaba en lucir el día en que les fuera dado lanzarlos a la publicidad.
Los años corrían y, entre tanto, el grupo de los iniciados que habían oído hablar de la indulgencia se ampliaba, al mismo tiempo que se multiplicaban los enemigos del insigne privilegio, negando obstinada e implacablemente su autenticidad. Así se explica muy bien cómo los partidarios de la indulgencia se decidieron a última hora a aprovechar los testigos autorizados que aún quedaban y levantaron aquella información notarial para establecer la efectividad del privilegio. Tal es el tardío documento de 1277, que muchas veces me sentí inclinado a creer falso, y que ahora comprendo sin dificultad alguna.
Esta interesante hipótesis es más que suficiente para justificar el extraño silencio de los primeros biógrafos. Además, tiene el gran mérito de apoyar su argumentación en uno de los rasgos más sobresalientes e indiscutibles del carácter de Francisco: su obediencia a la autoridad, aun en los casos en que él creía tener razón contra ella.
Por lo que respecta al silencio del Espejo de Perfección y de los Actus, invocado por mí contra la autenticidad de la indulgencia, me veo forzado a confesar que no es convincente, pues en cualquier caso queda en pie el hecho indiscutible de que la indulgencia era oficialmente reconocida mucho antes de la fecha en que aparecieron aquellos dos escritos (1318-1322).
Por último, es evidente que la animosidad de los obispos locales contra la indulgencia de la Porciúncula dejó de existir, y por tanto de impedir su divulgación, desde la segunda mitad del siglo XIII, cuando las sillas episcopales, sobre todo la de Asís, empezaron a ser ocupadas por franciscanos.
Capítulo IV – Los Capítulos de Pentecostés
La fraternidad fundada por Francisco fue desde sus comienzos una orden de penitentes, a la vez que de apóstoles; cuando las gentes les preguntaban quiénes eran, los primeros hermanos respondían que eran «varones penitentes oriundos de la ciudad de Asís» (TC 37). Y Francisco en persona había sido siempre el jefe de esta orden. Él fue quien escribió la Regla, quien juró obediencia al Papa, quien obtuvo el derecho de predicar juntamente con la facultad de comunicarla a los demás. Es verdad que los seis primeros hermanos participaban con Francisco el privilegio de admitir en la Orden a los nuevos candidatos; pero éstos eran siempre llevados a la Porciúncula a recibir el hábito de penitencia de manos de Francisco (TC 41). Esta admisión entre los frailes equivalía a la conversión de los antiguos monjes, e implicaba la renuncia del mundo y todas sus obras, en prueba de lo cual el nuevo hermano distribuía todos sus bienes a los pobres. La Leyenda de los Tres Compañeros dice de uno de los antiguos hermanos que, «abandonando este mundo malvado con todas sus vanidades, entró en la Religión, en la que se consagró humilde y devotamente al servicio de Dios» (TC 56). Esta afirmación expresa de los Tres Compañeros contradice formalmente las teorías de W. Muller, Sabatier y Mandonet, quienes pretenden que la primera fraternidad franciscana era una asociación de todo en todo diferente de las órdenes religiosas, y que la Tercera Orden es un vestigio de este carácter inicial de la obra de Francisco.
Al principio quería Francisco retener consigo a los hermanos todo lo más que le era posible. Por eso cuando enviaba a algunos a misionar, siempre, al despedirlos, les prefijaba el tiempo, statuto término, el máximum de lo que debía durar el viaje, terminado el cual debían todos los misioneros hallarse de nuevo en la Porciúncula (TC 41). Más tarde se fijaron dos fechas del año para dicha vuelta: la fiesta de Pentecostés y la de San Miguel Arcángel (29 de septiembre). Jacobo de Vitry habla, es cierto, de un solo Capítulo anual; pero su error se explica fácilmente teniendo en cuenta que este canónigo conocía la Orden desde hacía poco tiempo y de un modo muy incompleto, y que el capitulo de Pentecostés excedía con mucho en importancia al de San Miguel.
De estas dos reuniones anuales o, como se las llamaba con palabra tomada de la antigua vida monástica, «capítulos», la de Pentecostés era la más importante. «En tal día se congregaban los hermanos y discutían la mejor manera de aplicar y practicar su Regla. Tomaban juntos y alegres su frugal alimento, y en seguida Francisco les predicaba». Es seguro que con motivo de estos Capítulos anuales pronunció el Santo sus admonitiones o avisos, de que luego hablaré. De ordinario, sus discursos versaban sobre un texto del Sermón de la Montaña, u otros pasajes evangélicos como éstos: «El que quiera salvar su vida, la perderá»; «No he venido a ser servido, sino a servir»; «El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo mío». Pero el más socorrido y favorito tema de Francisco en sus prédicas de Capítulo era «el respeto debido al Smo. Sacramento del altar y, en consecuencia, la veneración debida a los sacerdotes». A veces llegaba hasta exigir a sus frailes que besasen el casco de la cabalgadura en que hubiese montado un sacerdote. Todo el afán de Francisco era que los hermanos estuvieran tan enriquecidos de buenas obras, que el Señor fuera alabado por ellas; y así les decía: «Que la paz que anunciáis de palabra, la tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones. Que ninguno se vea provocado por vosotros a ira o escándalo, sino que por vuestra mansedumbre todos sean inducidos a la paz, a la benignidad y a la concordia. Pues para esto hemos sido llamados: para curar a los heridos, para vendar a los quebrados y para corregir a los equivocados» (TC 58). Por eso, cuando alguno de sus discípulos perdía la paz por obra de las tentaciones, recurría a él en el Capítulo y le abría su corazón; y ninguno se retiraba de él sin irse plenamente consolado.
En estos capítulos era también cuando Francisco elegía los predicadores que debía enviar a las diversas regiones o provincias, como entonces se decía. En esta elección se guiaba por las aptitudes de cada cual, y tan de grado enviaba legos como sacerdotes. Por fin, los bendecía con sentimientos de ternura paternal, y de dos en dos se dispersaban gozosos por el mundo «como peregrinos y advenedizos», sin más equipaje que los libros que habían menester para el rezo del oficio divino (TC 57-60).
La elocuencia coloreada y original de Francisco se tornaba a menudo, en estos capítulos, en una maravillosa poesía. Así se dice en una de sus Admoniciones (Adm 27), aludiendo al himno litúrgico del Jueves Santo: Ubi cháritas et amor, Deus ibi est, «donde hay caridad y amor, allí está Dios»:
«Donde hay caridad y sabiduría,
allí no hay temor ni ignorancia.
Donde hay paciencia y humildad,
allí no hay ira ni perturbación.
Donde hay pobreza con alegría,
allí no hay codicia ni avaricia.
Donde hay quietud y meditación,
allí no hay preocupación ni vagancia.
Donde está el temor de Dios para custodiar su atrio,
allí el enemigo no puede tener un lugar para entrar.
Donde hay misericordia y discreción,
allí no hay superfluidad ni endurecimiento del corazón».
Francisco gustaba de proponer como modelo para todos los cristianos a la Sma. Virgen y Madre María. Como buen trovador, consagró una de sus más bellas laudes a celebrar las virtudes que adornaron el alma de María, y que deben resplandecer también en todas las almas cristianas. Es su Saludo a las Virtudes (SalVir):
«¡Salve, reina Sabiduría!,
el Señor te salve con tu hermana la santa pura Sencillez.
¡Señora santa Pobreza!,
el Señor te salve con tu hermana la santa Humildad.
¡Señora santa Caridad!,
el Señor te salve con tu hermana la santa Obediencia.
¡Santísimas virtudes!,
a todas os salve el Señor, de quien venís y procedéis. (…)
La santa Sabiduría confunde a Satanás y todas sus malicias.
La pura santa Sencillez confunde a toda la sabiduría de este mundo y a la sabiduría del cuerpo.
La santa Pobreza confunde a la codicia y avaricia y cuidados de este siglo.
La santa Humildad confunde a la soberbia y a todos los hombres que hay en el mundo, e igualmente a todas las cosas que hay en el mundo.
La santa Caridad confunde a todas las tentaciones diabólicas y carnales y a todos los temores carnales.
La santa Obediencia confunde a todas las voluntades corporales y carnales, y tiene mortificado su cuerpo para obedecer al espíritu y para obedecer a su hermano, y está sujeto y sometido a todos los hombres que hay en el mundo, y no únicamente a solos los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, para que puedan hacer de él todo lo que quieran, en la medida en que les fuere dado desde arriba por el Señor».
Después de este ditirambo en loor de las virtudes, que trae en seguida a la memoria los frescos de las Alegorías de la Santa Obediencia, la Santa Castidad y la Santa Pobreza, que Giotto pintó en la Basílica Inferior de San Francisco, construida sobre la tumba del Santo, el poeta se remonta hasta el trono de la más pura de las vírgenes, a quien habla de esta manera en su Saludo a la Bienaventurada Virgen María (SalVM):
«Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha iglesia y elegida por el santísimo Padre del cielo, a la cual consagró Él con su santísimo amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien.
»Salve, palacio suyo; salve, tabernáculo suyo; salve, casa suya. Salve, vestidura suya; salve, esclava suya; salve, Madre suya y todas vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles hagáis fieles a Dios».
Después de entonar este cántico de alabanza a María, considerándola como el ideal de la vida cristiana, fue, sin duda, cuando San Francisco prorrumpió en las expresiones que pone en boca suya el Espejo de Perfección. En efecto, el Santo quería que, después de cantar los frailes por él enviados las alabanzas de Dios, el hermano predicador dijera al pueblo: «Nosotros somos juglares del Señor, y esperamos vuestra remuneración, es decir, que permanezcáis en verdadera penitencia». Y añadía el bienaventurado Francisco: «¿Pues qué son los siervos de Dios sino unos juglares que deben levantar y mover los corazones de los hombres hacia la alegría espiritual?» (EP 100). Elevar las almas al cielo con el canto y las imágenes, ir de puerta en puerta cantando la hermosura y el gozo que se encierra en el servicio del Señor, he ahí lo que Francisco mismo había hecho ya de joven en Asís, y he ahí también la tarea poética que encomendó a sus frailes. «¿No sabes tú, mi querido hermano -solía decir Fray Gil-, que son la santa Penitencia, la santa Humildad, la santa Caridad, la santa Piedad y la santa Alegría, las que hacen al alma perfectamente buena y feliz?» Innumerables eran en tiempo de Francisco los que ignoraban esto, y he ahí por qué los juglares de Dios, joculatores Dei, se derramaron por el mundo a cantar estas verdades esforzándose por inculcarlas en todos los corazones.
Desde un principio la reunión de los Capítulos tuvo también por objeto la edificación recíproca los hermanos. La Orden no tenía aún ninguna organización regular y, por lo demás, ¿qué habría tenido que organizar? «Estos pobres de Cristo -escribía Jacobo de Vitry en su Historia Oriental– no llevan ni bolsa para el camino, ni alforjas, ni pan, ni dinero en sus cintos; no poseen oro o plata ni llevan calzado en sus pies. A ningún hermano de esta Orden le está permitido poseer nada. No tienen monasterios ni iglesias; ni campos, ni viñas, ni ganado; ni casas, ni otras posesiones; ni dónde reclinar su cabeza. No usan pieles ni lienzos de lino, sino únicamente túnicas de lana con capucha; no tienen capas, ni palios, ni cogullas, ni ninguna otra clase de vestiduras. Si se les invita a la mesa, comen y beben de lo que se les pone. Si se les da por misericordia una limosna, no la andan reservando para más adelante… Después del Capítulo, su superior les vuelve a enviar, en grupos de dos o más, a las distintas regiones, provincias y ciudades. Por su predicación, y también por el ejemplo de su santa vida y de su irreprochable conducta, animan al desprecio del mundo a un gran número de hombres; no sólo a los de clases humildes, sino también a los hidalgos y nobles, los cuales abandonan sus palacios, sus villas, sus extensísimas posesiones; truecan así sus riquezas temporales, como en un afortunado comercio, por las riquezas espirituales y toman el hábito de los hermanos menores: una túnica de ínfima calidad para cubrirse y una cuerda para ceñirse».
Los hombres que vivían así, ¿qué necesidad tenían de leyes ni reglamentos? ¿Qué más necesitan las alondras que un sorbo de agua de la fuente, y un frugal alimento que ellas mismas recogen en los campos, para entonar gozosas las divinas alabanzas, con que encantan y maravillan a los hombres? A todas las avecillas amaba Francisco, pero de un modo particular a la alondra moñuda, de la cual solía decir: «La hermana alondra tiene capucho como los religiosos y es humilde, pues va contenta por los caminos buscando granos que comer. Y, aunque los encuentre en el estiércol, los saca y los come. Cuando vuela, alaba a Dios con dulce canto, como los buenos religiosos, que desprecian todo lo de la tierra y tienen su corazón puesto en el cielo, y su mira constante en la alabanza del Señor. El vestido, es decir, su plumaje, es de color de tierra, y da ejemplo a los religiosos para que no se vistan de telas elegantes y de colores, sino viles por el valor y el color, así como la tierra es más vil que otros elementos» (EP 113).
Por desgracia, esta vida feliz y libre de alondras que vivían los hermanos no podía prolongarse indefinidamente. El número de ellos se aumentaba prodigiosamente de día en día. Y no venían a Francisco sólo hombres y jóvenes, sino mujeres casadas y solteras, y hombres casados también. A las doncellas era siempre fácil colocarlas, se las orientaba a conventos que estaban bajo la dirección y vigilancia de los hermanos. Pero llegaban también hombres provectos y aun ancianos diciendo al Santo que tenían mujer y no podían separarse de ella. El Anónimo de Perusa narra así estas situaciones: «Muchas mujeres, doncellas y viudas, conmovido el corazón por la predicación de los hermanos, acudían a preguntarles a los hermanos: «¿Y nosotras, qué hemos de hacer, ya que no podemos seguiros? Decidnos cómo podemos alcanzar la salvación de nuestras almas». Para darles satisfacción, en cada ciudad donde les fue factible, los hermanos fundaron monasterios cerrados para en ellos hacer penitencia. Y se nombró a uno de los hermanos para que los visitase y corrigiese. También hombres casados les decían: «Tenemos esposas que no nos permiten dejarlas. Enseñadnos, pues, un camino que podamos tomar para llegar a la salvación»» (AP 41). También de estos tenía que ocuparse Francisco, también a ellos tenía que darles una respuesta, pero ¿cómo?
El movimiento iniciado por Francisco estaba a punto de desbordarse. Y no todo era del agrado del Santo. No le gustaba, en particular, que sus frailes se encargaran de visitar y asistir a las monjas, por lo que decía: «Mucho me temo que, habiendo nosotros renunciado a las mujeres por amor de Dios, el diablo nos haya dado hermanas» (cf. 2 R 11). Por otra parte, a menudo se repetía el caso de Cannara en que el Santo mismo se vio obligado a moderar el fervor de sus oyentes, los cuales todos, hombres y mujeres, casados y solteros, la población en masa quería seguirle; entonces él tuvo que decirles: «No tengáis prisa, no os vayáis de aquí; ya os indicaré lo que debéis hacer para la salvación de vuestras almas» (Flor 16).
Los progresos del movimiento franciscano provocaban cada día serias dificultades. Ciertamente Francisco podía, por una parte, estar contento con la abundancia de la cosecha; pero, por otra, los graneros venían estrechos para contenerla. Las redes se le rompían, como en otro tiempo sucediera a los Apóstoles con la pesca milagrosa.
La regla que había escrito Francisco, «en pocas y sencillas palabras» como dice él mismo, podía bastar para evangelistas y juglares errantes, pero en manera alguna era conveniente para las monjas, y mucho menos para los casados. Gobernar y guiar una bandada de alondras era para Francisco empresa hacedera: los pájaros de la selva le obedecían siempre con toda prontitud. Pero ahora se le presentaban hombres que ocupaban puestos importantes, personas casadas, muchachas jóvenes, y ¿cómo iba a poder él, simple e iletrado, dar una regla de vida y un sistema de leyes a estas avecillas amansadas, de una especie que él no había previsto en absoluto?
Como por instinto buscaba Francisco a su alrededor una mano amiga que pudiera ayudarle. Y esta mano la tenía más cerca de lo que él se imaginaba. Era una mano blanca, delicada, elegante, ornada de amatista, pero robusta y enérgica: la mano del cardenal Hugolino, ministro y consejero de Inocencio III, obispo de Ostia y de Velletri.
Capítulo V – El cardenal Hugolino
Hugo o Hugolino, conde de Anagni, nacido hacia 1170, era, cuando Francisco trabó con él relaciones, un hombre maduro, de figura por extremo simpática y venerable. Educado en Bolonia y en París, atesoraba la más alta ilustración que era posible adquirir en su tiempo; sin embargo, aún más que sabio, era piadoso con piedad sincera y profunda. Dos cosas eran objeto constante de sus preocupaciones: la libertad de la Iglesia y el desarrollo de la vida monacal. En 1199 había puesto en peligro su vida al defender los derechos de la Iglesia contra el usurpador Markwald. Cultivaba profundas y constantes relaciones con los camaldulense, los monjes de Cluny y la congregación de Santa Flora (para la que había hecho edificar dos nuevos conventos), así como las tuvo después con franciscanos y dominicos. En Anagni, su patria, acababa de fundar un hospital con iglesia anexa, que confió en octubre de 1216 a los hermanos hospitalarios de Altopascio, en Toscana. En 1198 fue nombrado capellán pontificio y creado Cardenal del título de San Eustaquio. Finalmente, en mayo de 1206 fue nombrado obispo de Ostia y Velletri, que era entonces el más alto puesto eclesiástico después del papado. Poco espíritu de profecía se necesitaba, pues, para predecir, como se cuenta que lo hizo Francisco (1 Cel 100), que aquel hombre iba a ascender un día a la silla de San Pedro. De Papa continuó siendo el mismo fiel amigo de las Ordenes religiosas, y señaladamente de los franciscanos, para quienes construyó, con sus propias rentas, un convento en Viterbo, y otro en Roma para las clarisas (el monasterio de San Cosme). Muchos de los conventos de Lombardía y Toscana son también obra suya. A este hombre, pues, tocó en suerte, según leemos en su biografía, la tarea de «sacar a la Orden de los frailes menores de la inseguridad y falta de organización y de darle forma definitiva» (Vita Greg. IX).
Dicho queda que Francisco conoció a Hugolino por primera vez en 1216, hallándose en Perusa la Corte pontificia; pero este conocimiento tardó todavía en tornarse amistad estrecha, lo que no vino a acontecer sino dos años más tarde.
En 1217, Francisco se sintió especialmente triste e inquieto cuando, el 14 de mayo, asistió al Capítulo de Pentecostés en la Porciúncula. Camino del Capítulo Francisco había abierto su corazón a un amigo: «Suponte que los hermanos, una vez reunidos, me instan a que les anuncie la palabra de Dios y les predique. Yo, poniéndome en pie, les dirijo la palabra según me inspire el Espíritu Santo. Luego, acabada la predicación, supongamos que todos gritan contra mí: «No queremos que tengas mando sobre nosotros, pues no tienes la elocuencia conveniente; eres, en cambio, demasiado simple e ignorante, y nos avergonzamos de tener por prelado a un hombre tan simple y despreciable. Así que no te llames en adelante prelado nuestro». Y, con esto, me echan entre vituperios y denuestos» (EP 64). El pobre Francisco estaba todo asustado por el gran número de hombres inteligentes y sabios que, poco a poco, habían ido ingresando en la Orden. Sin embargo, cuando llegó la hora del sermón, predicó con su acostumbrada manera, sencilla y sin artificio; pero, en vez de recibir los reproches y vilipendios que esperaba, vio que todos sus oyentes quedaban satisfechos y sumamente edificados, por lo cual cobró ánimo y les expuso el gran proyecto que, desde tiempo atrás, andaba meditando: que sus frailes, ya que se habían hecho tan numerosos, saliesen de Italia en sus excursiones misioneras, yendo a predicar a Alemania, Hungría, Francia, España y aun a Tierra Santa. La propuesta fue acogida con alborozo, y todos al punto se dispusieron a partir a donde se les enviara; el mundo entero quedó dividido en distritos o provincias de misiones franciscanas. La Tierra Santa quedó constituida en provincia aparte, y la misión que a ella se envió fue encargada a Fray Elías Bombarone, en quien Francisco tenía plena confianza. El Santo pidió para sí la misión de Francia, alegando «que la gente es allí católica y, sobre todo, tiene una gran reverencia al santísimo cuerpo de Cristo». Antes de separarse, pronunció Francisco una de sus ordinarias admoniciones, en que exhortó a sus frailes a ir por el mundo silenciosos y recogidos en continua oración, ni más ni menos que si cada cual estuviera en su eremitorio o en su celda, añadiendo: «Porque, dondequiera que estemos o caminemos, tenemos la celda con nosotros, ya que el hermano cuerpo es nuestra celda y el alma es el ermitaño que vive dentro de ella para orar al Señor y meditar en Él» (EP 65).
En las Florecillas (Flor 13) se habla de este viaje como si realmente se hubiese efectuado, relatándolo con lujo de detalles milagrosos. Pero lo único de que tenemos pruebas seguras es que Francisco, en la segunda mitad de mayo de 1217, fue a Florencia a hablar con el cardenal Hugolino.
Tomás de Celano tiene sin duda razón cuando dice que las relaciones entre Francisco y Hugolino no eran todavía muy íntimas por aquel tiempo. Ambos habían oído hablar elogiosamente el uno del otro, cada uno de ellos conocía la piedad del otro y su temor de Dios, y estaban, por consiguiente, en aptitud para estrechar amistad tan pronto como se hablaran. Hugolino había sido enviado a Toscana por Honorio III en calidad de delegado pontificio, con el doble encargo de poner paz entre las repúblicas etruscas, siempre en guerra unas contra otras, y de predicar una nueva cruzada. Tan pronto como Francisco llegó a Florencia y supo que el Cardenal estaba allí, fue a verle, fiel a su costumbre de alojarse siempre en casa de eclesiásticos más bien que de seglares. La acogida fue muy afectuosa, y en la conversación que tuvieron abrió Francisco su atribulado corazón con la misma confianza con que en otro tiempo lo hiciera ante el obispo Guido de Asís. Por fin, se echó a los pies del venerable prelado, suplicándole con instancias se dignase proteger su causa y la de sus hermanos, a lo que Hugolino accedió gustoso. Desde aquel momento nunca dejó el Santo de considerarle como su padre espiritual, rindiéndole siempre veneración profunda y filial obediencia.
El primer resultado de esta nueva amistad fue que Francisco renunciara a ir (o a tornar) a Francia, porque le dijo el Cardenal: «Hermano, no quiero que vayas a provincias ultramontanas, porque hay prelados que impedirán el bien de tu Religión en la curia romana. Yo y otros cardenales conmigo, que la amamos, de buen grado la protegeremos y le prestaremos nuestra ayuda si os quedáis en los contornos de esta provincia». El antiguo amigo de Francisco en el Sacro Colegio, el cardenal Juan de San Pablo, había muerto el año anterior; pero el Santo tenía ahora otros nuevos valedores, entre los cuales sobresalía, al lado de Hugolino, León Brancaleone, Card. presbítero, del título de Santa Cruz de Jerusalén; después, en 1219, fue creado cardenal Nicolás Chiaramonti, de quien ya hemos hecho mención, y que vino a aumentar el número de los amigos de Francisco en la Curia romana. Pues bien, Francisco quiso insistir ante Hugolino, alegando no ser justo despachar a sus frailes a misionar en regiones lejanas y sembradas de peligros, quedándose él muy tranquilo y seguro en su casa. Pero el Cardenal se mantuvo firme en su exigencia, y Francisco se vio obligado a enviar a Francia en su lugar al antiguo «rey de los versos», Fray Pacifico, con varios otros hermanos (EP 65).
Lo primero que atrajo la atención de Hugolino y ocupó su genio organizador, fue el movimiento provocado por la predicación de los frailes menores entre las mujeres. En cuanto a Clara y sus hermanas, Francisco mismo había provisto, fundándoles el convento de San Damián y prometiéndoles cuidar de ellas, mientras viviese, tanto en lo corporal como en lo espiritual. Pero, ¿cómo hacer extensiva esta promesa a las demás mujeres que en tan crecido número seguían acudiendo a los frailes en demanda de asilo para atender a su salvación?
La forma vivendi, o «regla de vida», que Francisco había dado a Clara y a sus monjas les obligaba sencillamente «a vivir conforme al Evangelio», es decir, en pobreza, trabajo y oración. Habiendo distribuido sus bienes a los pobres, las hermanas de San Damián no tenían derecho a aceptar ninguna propiedad, ni por sí ni por interpuesta persona, excepción hecha tan sólo del convento mismo, con un pedazo de terreno circundante, condición indispensable para el aislamiento del mundo. Ese terreno debía destinarse sólo a huerta para el uso particular de las hermanas (RCl 6). Este fue el «privilegio de la pobreza» que Inocencio III confirmó a Clara en 1215 sin duda por empeño de San Francisco.
A esto se reducía, pues, todo lo que había como regla para Clara y sus hermanas, y nótese que esta regla no valía sino para San Damián, puesto que Francisco no había pensado en la posibilidad de que se establecieran otros conventos de la misma clase. Por consiguiente, libres tenía las manos Hugolino ahora que se trataba de regular la situación de las numerosas doncellas que, de todas las ciudades de la región, recurrían a los frailes pidiendo ser admitidas a la vida religiosa. Esto va directamente contra las afirmaciones de Lempp en su estudio sobre los orígenes de la Orden de las Clarisas. Hablar, como hace este autor, de procedimientos violentos de parte de Hugolino contra las disposiciones tomadas por San Francisco, es desnaturalizar de un modo extraño la verdad histórica. San Damián y las hermanas de Santa Clara se hallaban, respecto de Francisco, en situación excepcional, y nada tenían que ver con los nuevos conventos de cuya fundación se trataba ahora. Es evidente que los cuidados del Santo se limitaban a las hermanas de San Damián. En su Regla, Santa Clara recuerda estas palabras de San Francisco: «Quiero y prometo tener siempre, por mí mismo y por mis hermanos, un cuidado amoroso y una solicitud especial de vosotras como de ellos» (RCl 6). De manera semejante Waddingo nos dice que Francisco «no se encargó de cuidar más que del convento de Santa Clara» (Ann. 1219, n. 44).
Por eso vemos a Hugolino ocupado por los años de 1217 a 1219, en fundar y organizar la Orden que, andando el tiempo, iba a llamarse de las Clarisas y que en los documentos de aquel tiempo se llama con otros nombres, los más diversos. Documento muy importante para la historia del desarrollo de esta Orden es un Breve dirigido con fecha 27 de agosto de 1218 por Honorio III al Cardenal Hugolino, en contestación a una carta en que éste hablaba a aquél del gran número de doncellas y otras mujeres que anhelaban huir del mundo y construirse moradas dentro de las cuales poder vivir sin poseer otra cosa que las moradas mismas, con la iglesia o capilla contigua. Añade Hugolino que, con este objeto, se le habían ofrecido varios terrenos, y pide autorización para aceptarlos en nombre de la Iglesia Romana, de manera que los conventos que en ellos se edifiquen se sustraigan a la autoridad de los Obispos locales y dependan directamente de Roma. Por dicho breve le otorga Honorio esta autorización, estableciendo que ninguna otra autoridad, ni espiritual ni temporal, fuera de la suya, podrá nada sobre los mencionados conventos, y que este privilegio de excepción les durará mientras las hermanas que los habiten permanezcan fieles a su voto de pobreza (Bull. Fran. I, p. 1).
Antes que Hugolino recibiese este breve ya el obispo Juan de Perusa había dado su consentimiento, el 31 de julio de 1218, para la construcción de un claustro de monjas de la misma a Orden, exigiendo como única compensación del privilegio de eximirse de su autoridad, el que las monjas le hiciesen anualmente, el día 15 de agosto, el regalo de una libra de cera. Hacia el mismo tiempo hallamos a Hugolino haciendo gestiones para el establecimiento de otros tres conventos de la misma naturaleza que los anteriores: uno en Sena, ante la puerta Camollia, otro en Lucca (Sta. María de Cattajola) y el tercero en Monticelli, cerca de Florencia.
El fundamento único de la vida religiosa en estos monasterios era siempre la pobreza, la ausencia de toda posesión. Como eran la predicación franciscana y la vida franciscana las que habían sacado del mundo y encerrado en el claustro a todas aquellas mujeres.
Al querer Hugolino redactar una verdadera regla para estos nuevos monasterios, tropezó desde luego con la decisión del Concilio de Letrán de 1215, que prohibía la redacción de nuevas reglas para órdenes religiosas. Dio ocasión a este decreto la multitud de órdenes que, hacia los comienzos del siglo XIII, se habían fundado, originando una gran confusión en el gobierno de la Iglesia. El Concilio establecía que, en adelante, no se diera autorización para fundar nuevas órdenes, y que, si alguien pretendía fundar una orden o construir un convento, fuese obligado a optar por alguna de las reglas ya aprobadas por la Santa Sede.
Uno de los primeros fundadores a quien afectó este decreto fue Santo Domingo. Según Jordán de Sajonia, el Concilio de Letrán aprobó ambas Ordenes, dominicana y franciscana, pero ninguna de las dos obtuvo por entonces la confirmación pontificia de su regla. A Domingo se le exhortó expresamente a que se volviese a deliberar con sus frailes sobre aquella de las reglas ya existentes que le conviniese adoptar. Es sabido que Domingo escogió la de los premonstratenses, y Honorio confirmó esta elección, proclamando de la manera más explícita que los dominicos eran «una Orden de Canónigos según la Regla de San Agustín».
Así pues, el Cardenal se vio constreñido a entrar por el mismo camino que Domingo, y escogió para sus monjas franciscanas la más antigua y venerada de todas las legislaciones de Occidente: la Regla benedictina. Con esto, Hugolino se conformó estrictamente al principio esencial de la pobreza evangélica, proclamado por Francisco. El suelo mismo en que se edificaban los conventos, lejos de ser propiedad de las hermanas, pertenecía a Hugolino a nombre de la Iglesia romana: era exactamente la forma en que Francisco había aceptado la Porciúncula, rehusando su propiedad y conviniendo con los monjes en que éstos seguirían siendo los dueños del santuario, en prenda de lo cual sus frailes les pagarían arriendo cada año (EP 55). Dicho queda que Francisco no quería que sus frailes habitasen sino en lugares sujetos a dominio ajeno, subtus dominio aliquorum. En un documento del año 1244 se menciona todavía la Porciúncula como perteneciente a la abadía del monte Subasio. Ni fue Hugolino, como cree Lempp, sino el propio Francisco quien estableció la distinción entre el derecho de propiedad (domnium) y el de uso (usus). Lempp parece atribuir una significación particular al hecho de que Hugolino adjudicase también a las monjas de Cottajola cierto bosque, y cree ver en este acto una infracción del voto de pobreza de las hermanas. Pero de la bula respectiva resulta claramente que el único motivo de mencionarse en ella el bosque era que éste ocupaba todo el terreno donde se iba a construir el convento, de modo que para hacer la construcción hubo que desmontar el pedazo necesario. De hecho, Honorio III escribe en su bula: «El Obispo de Ostia ha recibido de un ciudadano de Lucca, en nombre nuestro, un bosque que este ciudadano poseía en el lugar llamado Cottajola, y ahí se ha edificado el monasterio» (Sbaralea I, p. 10). Las clarisas se vieron obligadas a tener convento y capilla, pero sin perjuicio alguno de su voto de pobreza, pues el terreno pertenecía legalmente a otro que a ellas (en el caso presente a la Santa Sede). Todo esto estaba en perfecta armonía con el espíritu de San Francisco, y Lempp se engaña lastimosamente al pretender que esta disposición era contraria a la voluntad de Francisco y de Clara. Y Lempp se equivoca también cuando, para probar que los conventos de clarisas fundados bajo la dirección de Hugolino eran realmente propietarios, interpreta en un sentido del todo antifranciscano las siguientes palabras de una bula dirigida por Honorio el 8 de diciembre de 1219 a las clarisas de Monticelli: «Por tanto os confirmamos vuestro lugar (locum) y todo lo que poseéis justa y canónicamente en su circuito y os declaramos exentas del diezmo de vuestra clausura y de los frutos de vuestro huerto» (Sbar., I, p. 4). Expresiones análogas se encuentran en las bulas dirigidas a las monjas de Lucca y de Monteluce. Importa observar aquí dos cosas en que Lempp parece no haber parado mientes: 1.ª que la palabra locus (lugar) en la antigua terminología franciscana tiene siempre el significado de «convento», y así las palabras «todo lo que se encierra en su circuito», en manera alguna significan los terrenos, sino más bien los edificios pertenecientes al convento; 2.ª que en cada una de sus tres bulas el Papa emplea la expresión juste et cononice. Ahora bien, «justa y canónicamente» las clarisas no podían poseer otra cosa que su domicilia et oratoria (domicilios y oratorios). Finalmente, en cuanto a la exención del diezmo de los frutos del huerto, en que Lempp cree descubrir señales de posesión territorial, recuérdese que la plantación de huertos para las necesidades del monasterio era lo único que Clara permitía en los terrenos concedidos a las hermanas, como estableció en su Regla: «No reciban o tengan posesión o propiedad por sí mismas ni por interpuesta persona, ni tampoco nada que pueda razonablemente llamarse propiedad, a no ser aquel tanto de tierra que necesariamente se requiere para el decoro y el aislamiento del monasterio; y esa tierra no se cultive sino como huerto para las necesidades de las mismas hermanas» (RCl 6).
Pero volvamos a nuestra historia. Las monjas quedaron, pues, sometidas a la Regla de San Benito, aunque reforzada en cuanto a la pobreza. No estaban, sin embargo, obligadas a la letra de esta Regla, según lo declaró más tarde formalmente Inocencio IV; estaban solamente obligadas, de manera general, a llevar, enclaustradas, una vida de obediencia, pobreza y castidad. A eso se añadían normas de una clausura muy rigurosa. Ningún extraño podía penetrar en el claustro, y las hermanas debían renunciar en adelante al oficio de cuidar enfermos, tarea que Jacobo de Vitry afirma que desempeñaban en un principio. Y no hay duda de que fue Francisco mismo quien eligió esta clausura estricta para impedir toda relación entre sus frailes y las monjas. Cuéntase que Hugolino lloró de pura compasión cuando redactaba en compañía de Francisco tan severos artículos. El hecho es que, después de la muerte del Santo, Hugolino trató de mitigar algunas de las prescripciones más duras de su reglamento.
Desde el año 1219 vivieron las clarisas bajo la Regla benedictina, pero con el aditamento de lo que se llamaba «observancias de San Damián». Estas últimas son evidentemente la antigua forma de vida que Francisco había dado a Clara y que ahora pasaba a un segundo plano, aunque sin perder nada de su vigor. Tal es el sentido de un pasaje de la carta escrita por Gregorio IX el 11 de mayo de 1238, en que declara a la priora Inés de Bohemia que la Formula vitae de San Francisco «pasó a segundo rango» (post posita) cuando las clarisas recibieron la Regla benedictina (Sbar., p. 243). Por lo demás, Francisco no redactó de una sola vez esta regla, sino que, como atestigua la misma Santa Clara, «nos dio otros muchos escritos». No hace falta decir que la esencia de esas observancias es siempre el privilegio de pobreza, cuya confirmación pidió Clara después, acomodándose al uso del tiempo, a todos y cada uno de los Pontífices que iban ocupando la silla de San Pedro.
La Regla de 1219 permaneció en todo su vigor mientras vivió San Francisco, no sólo para San Damián, sino para todas las demás clarisas. Sólo después de la muerte del Santo, procuró Gregorio IX, como queda dicho, introducir mitigaciones en dicha Regla, señaladamente en el capítulo de la pobreza. Creía el Papa que, «considerada la penuria de los tiempos», era bueno que las hermanas poseyesen su poco de tierra que asegurase al monasterio alguna renta fija, y no hacer depender la subsistencia de las religiosas sólo de la mendicidad. Había comunicado éste su parecer a Clara, con negativo resultado, según queda referido. El 17 de septiembre de 1228 solicitó Clara de Gregorio, como lo había hecho con sus predecesores, la confirmación del privilegio de pobreza (el original de esta confirmación de Gregorio IX se conserva todavía en Asís). Otro tanto hicieron las clarisas de Perusa el 16 de junio de 1229, y la hermana de Clara, Inés, lo obtuvo igualmente para su monasterio de Monticelli, cerca de Florencia, como afirma en la carta que escribió hacia 1232 a Clara y a sus monjas: «Sabed, pues, que el señor Papa ha accedido en todo y por todo a lo que yo había expuesto y querido, según la intención vuestra y mía, en el asunto que ya sabéis, es decir, en la cuestión de las propiedades» (BAC p. 371).
Otros conventos, por el contrario, se mostraron menos estrictos. Varios de ellos recibieron, por aquel mismo tiempo, importantes propiedades, no sólo en uso, sino en verdadera posesión, con derecho de dominio. Estas infracciones del espíritu franciscano angustiaban sobremanera el corazón de Clara, la cual se consolaba pensando que, al menos, mientras ella viviera San Damián seguiría siendo «la torre de la altísima pobreza». Pero ¿qué pasaría cuando ella ya no estuviera?
Se comprende ahora el ardiente anhelo de la Santa por reemplazar la Regla benedictina, incluso el privilegio de pobreza, con otra regla nueva, que ciertamente había concebido y redactado ella misma, y es la que confirmó Inocencio IV dos días antes de la muerte de la Santa, como queda referido (cf. más arriba, cap. V).
Esta Regla nueva de las clarisas está inspirada, en cuanto era posible, en la de los franciscanos: al igual de ésta, consta de doce capítulos que en su mayor parte reproducen los de la regla dictada por Hugolino y Francisco en 1219; pero a simple vista se nota que el único punto que preocupa el corazón de Clara es la obligación de la pobreza; y en efecto, apenas empieza ella a tratar de su querido privilegio, abandona el tono impersonal del legislador y habla en primera persona con toda el alma:
«Después que el altísimo Padre celestial se dignó iluminar con su gracia mi corazón para que, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de nuestro muy bienaventurado padre san Francisco, yo hiciera penitencia, poco después de su conversión, junto con mis hermanas le prometí voluntariamente obediencia» (RCl 6).
Y pensando en aquellos tiempos felices, ya tan lejanos, en que ella había vuelto al mundo las espaldas, se agolpan en su memoria mil otros dulces recuerdos. Recuerda las inflamadas sentencias que oyó de labios de su amado maestro y director en honor de su Dama, la noble dama Pobreza, y se apresura a ponerlas por escrito. Y con pulso firme escribe el párrafo en que se encuentra expuesto, en todo su inexorable rigor, el ideal mandamiento: «Las hermanas nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinas y forasteras en este siglo, sirvan al Señor en pobreza y humildad» (RCl 8). Debajo de estas palabras fue donde el papa Inocencio IV, la antevíspera de la muerte de Clara, puso solemnemente el sello de Roma. Debo añadir que no todos los monasterios de clarisas, ni mucho menos, adoptaron la Regla del 9 de agosto de 1253. La mayoría continuaron viviendo según la Regla de Hugolino, confirmada y algo modificada por Inocencio IV.
Capítulo VI – Las misiones extranjeras
Mientras Francisco y Hugolino entendían en la organización interna de la Orden, proseguían su obra los misioneros enviados a las diversas regiones por el capítulo de 1217, aunque, a decir verdad, con poco halagüeños resultados. A los misioneros enviados a Francia les preguntaron si eran albigenses, y como los frailes, sin acabar de entender la pregunta, dieron una respuesta que parecía más bien afirmativa, los trataron como herejes. No les fue mejor a los de la misión alemana, compuesta de sesenta hermanos bajo la dirección de Fray Juan de Penna. Ignoraban por completo la lengua del país y no llegaron a aprender más palabras que Ja, «sí», que les fue fatal, porque habiendo notado que, cuando al ser interpelados, la decían, obtenían pan y alojamiento, dieron en repetirla a todo propósito; pero no tardaron en ser interrogados sobre si eran herejes, y respondiendo ellos con su aprendido Ja, fueron al punto reducidos a prisión, puestos en picota y maltratados bárbaramente. La misma suerte corrieron los enviados a Hungría. Los campesinos les azuzaron los perros, y los pastores los pinchaban con sus bastones largos y puntiagudos. Admirados se preguntaban los pobres misioneros «por qué motivos los tratarían así aquellas gentes». A uno de ellos se le ocurrió que tal vez querrían los húngaros apoderarse de sus mantos, y se los dieron, pero sin mejorar de situación gran cosa. Entonces se acordaron del consejo evangélico, y pasaron a darles también los hábitos; lo que tampoco amansó a los salvajes campesinos. Añadieron después los pacientes misioneros sus paños menores, quedándose completamente desnudos. Jordán de Giano cuenta en su Crónica que uno de ellos tuvo que repetir hasta seis veces esta operación por ver si así lograba desenojar a aquellos descomedidos rústicos. Por fin, hubieron de recurrir, para librar sus ropas, al expediente extremo de embadurnarlas con estiércol de vaca, y eso apagó la codicia de los campesinos.
Todos estos fracasos tuvieron por fuerza que sumir el alma de Francisco en cierta mezcla de tristeza y desasosiego, y, sin duda alguna, por ese mismo tiempo fue cuando, según cuentan sus biógrafos, tuvo un extraño sueño en que vio una gallina chica y negra rodeada de muchedumbre de polluelos que pugnaban por cobijarse bajo sus alas, pero inútilmente, porque éstas no bastaban a cubrirlos a todos. «Yo soy esa gallina -dijo para sí al despertar-: pequeño de estatura y moreno… Pero el Señor, por su gran misericordia, me ha dado y me dará muchos hijos, a quienes por mis solas fuerzas no podré proteger» (TC 63). Y tuvo más que nunca el sentimiento de que su deber era transmitir a la Iglesia la tarea de velar sobre su Orden. Lo cual sirvió a Hugolino para conseguir de él que le acompañase a Roma a hablar con el Soberano Pontífice. Este viaje debió verificarse durante el invierno de 1217-1218, pues sabemos que el Cardenal permaneció en Roma desde el 5 de diciembre de 1217 hasta el 7 de abril del año siguiente. Comparando las fuentes, resulta que ésta fue la primera audiencia que Francisco obtuvo de Honorio III. Celano hace constar que Hugolino, durante la predicación de Francisco ante Honorio y los Cardenales, estaba «sobrecogido de temor y oraba al Señor de todo corazón a fin de que la simplicidad del bienaventurado varón no fuese menospreciada» (1 Cel 73).
Hugolino iba temiendo que Francisco se cortase, por la emoción y el respeto, en presencia del nuevo Papa y su Corte, y así le aconsejó que preparase y aprendiese de memoria el discurso que iba a pronunciar. Obedeció Francisco, pero una vez delante del Pontífice, le sucedió lo que había previsto el Cardenal: turbóse todo y se le olvidó por completo el discurso preparado. Estos olvidos eran en él frecuentes; pero salía del paso confesando el hecho lisa y llanamente e improvisando otro discurso que, por punto general, le resultaba mejor que el que había preparado, aunque tampoco faltaba vez en que la inspiración le fallaba del todo, y entonces se limitaba a bendecir a su auditorio, despachándolo sin predicar palabra (1 Cel 73; LM 12,7).
En nuestro caso la situación era grave por demás; pero Francisco, pasada la primera emoción, pidiendo a Honorio la bendición hincado de rodillas, empezó a hablar, y lo hizo de manera que poco a poco fue cobrando bríos y entusiasmo tales, que los oyentes le vieron agitar los pies con movimiento rítmico, como David delante del arca, según frase de Celano. Lejos de reírse de él, el Papa y los Cardenales quedaron profundamente conmovidos con sus palabras, y cuando el orador acabó por pedir que el Cardenal Hugolino fuese nombrado protector particular de su Orden, la gracia le fue otorgada en el acto.
En esta estancia en Roma fue también cuando Francisco se encontró con Santo Domingo, mediante el propio Hugolino, que los puso en relaciones. Fue tal la admiración que el gran fundador español sintió en su ánimo por el pobrecillo de Asís, que llegó hasta proponerle la fusión de ambas Ordenes en una sola, y como Francisco rechazase la propuesta, Domingo le pidió que le diese como recuerdo el cordón que llevaba ceñido a la cintura. Poco tiempo después se volvieron a ver, tal vez en la Porciúncula, y por tercera vez en Roma un año antes de la muerte de Domingo, es decir, en el invierno de 1220-1221. Cuéntase que en esta ocasión, meditando Hugolino una reforma general del clero, propuso a Domingo y Francisco escoger en ambas Ordenes los sujetos que debían ocupar las más altas dignidades eclesiásticas; pero uno y otro rechazaron la oferta con igual humildad. Francisco dijo que sus frailes eran menores, y no era bien que se tornasen mayores.[48] Él fue, sin duda, quien influyó en el ánimo de Domingo para que, en su Capítulo de Pentecostés celebrado en Bolonia en 1220, hiciese votar la prohibición de que sus frailes poseyesen cosa alguna, mientras el mismo Domingo había solicitado dos años antes confirmación pontificia para las posesiones donadas a la Orden; además, se sabe que en su lecho de muerte pronunció Domingo solemne maldición contra los que trataran de apartar a sus frailes de la pobreza evangélica. Domingo murió el 6 de agosto de 1221.
En 1218 tuvo lugar el primer Capítulo franciscano de Pentecostés a que asistió Hugolino en calidad de protector de la Orden. Los frailes le salieron a recibir en solemne procesión. Apeóse Hugolino de su caballo, despojóse de sus ricas vestiduras y siguió a la Porciúncula a pie descalzo y vestido de franciscano; cantó la misa, en que Francisco ofició de diácono y de lector, terminada la cual, Hugolino ayudó a los frailes en la tarea de lavar los pies a algunos pobres, tarea que era para los frailes algo más que una simple formalidad, pues en ella le aconteció a Hugolino tan extraño caso como el siguiente: el mendigo a quien le tocó lavar los pies, viendo su impericia en el arte y tomándolo por fraile franciscano, se irritó contra él y lo despidió con toda brusquedad, añadiendo: «Mira, mejor será que te vayas a tus quehaceres y cedas el puesto a otros que lo harán mejor que tú».
Como queda dicho, en este Capítulo se volvió a encontrar Francisco con Domingo que había venido en la comitiva del Cardenal. Lo que el fundador de los predicadores vio en la Porciúncula no pudo menos que dejarle una impresión imborrable. En medio de aquella innumerable multitud de hombres no se oía ni una palabra inútil o de pura charla; dondequiera que había un grupo de frailes, allí se oraba, o se rezaba el oficio, o se lloraban los pecados propios y ajenos… Su cama era la desnuda tierra y, a lo más, algunas pajas, con una piedra o un haz de leña por toda almohada. Francisco dijo a sus frailes: «Os mando, por el mérito de la santa obediencia, a todos vosotros aquí reunidos, que ninguno de vosotros se preocupe ni ande afanoso sobre lo que ha de comer o beber, ni de cosa alguna necesaria al cuerpo, sino atended solamente a orar y alabar a Dios; y dejadle a Él el cuidado de vuestro cuerpo, ya que Él cuida de vosotros de manera especial». Asombrado quedó Domingo, que estaba presente, al escuchar tal mandato de Francisco, y pensó que era una imprudencia soberana prohibir a tan grande asamblea preocuparse de las cosas necesarias a la vida del cuerpo. «Pero el Pastor supremo, Cristo bendito, para demostrar que él tiene cuidado de sus ovejas y rodea de amor singular a sus pobres, movió al punto a los habitantes de Perusa, de Espoleto, de Foligno, de Spello, de Asís y de toda la comarca a llevar de beber y de comer a aquella santa asamblea. Y se vio de pronto venir de aquellas poblaciones gente con jumentos, caballos y carros cargados de pan y de vino, de habas y de otros alimentos, a la medida de la necesidad de los pobres de Cristo. Además de esto, traían servilletas, jarras, vasos y demás utensilios necesarios para tal muchedumbre. Y se consideraba feliz el que podía llevar más cosas o servirles con mayor diligencia, hasta el punto que aun los caballeros, barones y otros gentileshombres, que habían venido por curiosidad, se ponían a servirles con grande humildad y devoción» (Flor 18).
En suma, la generosidad de los habitantes de todas las ciudades vecinas para con los frailes fue extraordinaria. Jordán de Giano cuenta que él mismo asistió a otro Capítulo cuyos miembros tuvieron que quedarse en la Porciúncula dos días más de los prefijados, a fin de consumir todas las provisiones que se les había traído (Crónica).
En el Capítulo de Pentecostés del año siguiente se tomó la resolución de reparar el fracaso de las misiones. Dos años había pasado el Cardenal preparando el camino a los nuevos misioneros, enviando cartas de recomendación a los diversos países adonde debían ir, interesando a los Obispos en favor de los frailes, de cuyas excelentes dotes y aptitud para la predicación, así como del favor que les dispensaba la Curia romana salía él garante (TC 66).
Además, justo en el momento más oportuno, el 11 de junio de 1219, tuvo la dicha de obtener para los frailes un escrito oficial de la suprema autoridad eclesiástica: un breve de Honorio III recomendando los frailes a todos Arzobispos, Obispos, Abades, Deanes, Arcedianos y demás prelados de los lugares adonde fueren. Este mismo breve declara que los frailes son católicos, que se ocupan de esparcir la simiente evangélica según la norma de los Apóstoles y que su tenor de vida cuenta con la aprobación de la Silla Apostólica.[49] Y así, provistos de ejemplares de este precioso documento y habiendo obtenido de San Francisco la facultad de recibir nuevos candidatos a la Orden, los jefes de misión, llamados desde entonces «ministros provinciales», se pusieron en camino al frente de sus respectivos grupos de hermanos. Esta vez no se envió ninguna nueva misión a Alemania, por lo mucho que aún amedrentaba a los frailes el recuerdo de las cárceles y picotas de los teutones. Los hermanos Gil y Electo fueron enviados a Túnez, el hermano Benito de Arezzo a Grecia, Fray Pacífico tornó a Francia, y un pequeño grupo, cuidadosamente elegido, recibió el encargo de realizar el antiguo proyecto de San Francisco, ir a tratar de convertir al Miramamolín de Marruecos.
La misión de Túnez se malogró casi de inmediato a causa de los cristianos mismos de aquella región, quienes, temiendo que la presencia de los misioneros les acarreara dificultades con los musulmanes, tomaron por la fuerza a Gil y a sus compañeros, los metieron en un bajel y los despacharon para Italia. Sólo el hermano Electo, que se había separado del resto de la expedición, quedó en Túnez, donde poco después padeció el martirio, recibiendo la muerte de rodillas, las manos juntas y entre ellas la Regla de su Orden, y confesando públicamente todas las faltas que hubiese podido cometer durante su vida religiosa (EP 77; 2 Cel 208).
Con muestras de particular afecto y ternura abrazó Francisco a los misioneros de Marruecos, que fueron Vidal, Berardo, Pedro, Adyuto, Acursio y Otón. Al despedirlos, dice una antigua relación que les habló de esta manera:
— «Hijitos míos: Dios me ha mandado que os envíe a tierra de sarracenos a predicar y confesar su fe, y a combatir la ley de Mahoma. También yo iré a tierra de infieles en otra dirección y enviaré a otros hermanos hacia las cuatro partes del mundo. Preparaos, hijos, a cumplir la voluntad del Señor.
Los seis inclinaron reverentes la cabeza y respondieron:
— Estamos dispuestos a obedecerte en todo.
A Francisco le invadió el júbilo, al comprobar una sumisión tan pronta, y, con el tono más dulce de su voz, les añadió:
— Hijos muy amados, para que podáis mejor cumplir la orden de Dios, cuidad de permanecer siempre unidos en santa e indestructible paz y caridad fraterna; guardaos de la envidia, que es la madre del pecado original; sed pacientes en los casos adversos y humildes en los prósperos; imitad a Cristo en la pobreza, obediencia y castidad. Porque nuestro Señor Jesucristo nació pobre, vivió pobre, enseñó pobreza y en pobreza murió. Para demostrar cuánto amaba la castidad, quiso nacer de una madre virgen, vivió en estado virginal, murió rodeado de vírgenes y en todo enseñó y recomendó la santa virginidad. Obediente lo fue desde su nacimiento hasta su muerte de cruz. Esperad sólo en Dios, que es quien os guía y socorre. Llevad siempre con vosotros la Regla y el breviario y no dejéis nunca de rezar el oficio del día. Obedeced en todo al hermano Vidal, como a vuestro hermano mayor. Hijos míos: me gozo en vuestra buena voluntad, y el amor que os tengo me hace amarga la separación. Pero hemos de preferir el mandato de Dios a nuestra voluntad propia. Os suplico que tengáis siempre ante los ojos la Pasión del Señor, y ella os fortalecerá y animará a sufrir vigorosamente por Él.
Contestaron los hermanos:
— Padre, envíanos a donde quieras que estamos prontos a ejecutar tu voluntad; pero ayúdanos tú con tus oraciones a cumplir tus mandatos, porque somos aún jóvenes y nunca hemos salido de nuestra patria. Ese pueblo adonde vamos nos es desconocido, y es enemigo jurado del hombre cristiano, y nosotros somos ignorantes y no sabemos su lengua. Cuando nos vean tan pobremente vestidos, ceñidos de tosca cuerda, nos despreciarán como a insensatos, se burlarán de nosotros y rehusarán escucharnos; por eso, ya ves cuánta necesidad tenemos de tus oraciones. ¡Oh padre bondadoso!, ¿es preciso que nos separemos de ti? ¿Y cómo podremos, sin ti, cumplir la voluntad de Dios?
Estas palabras de los misioneros conmovieron profundamente el corazón de Francisco, que les dijo con gran vehemencia:
— Poneos en las manos de Dios, hijos míos; Él, que os envía, os dará fuerzas y será vuestra ayuda en tiempo oportuno.
Entonces los seis cayeron de rodillas, besando las manos y pidiendo la bendición de su padre. Francisco clavó en el cielo los ojos arrasados en lágrimas y los bendijo, exclamando:
— Que la bendición del Eterno Padre descienda a vosotros, como descendió a los Apóstoles. Que Dios os fortalezca, guíe y consuele en las pruebas y tribulaciones. No temáis, que yo os prometo que el Señor siempre estará y combatirá con vosotros».[50]
Esta relación puede ser más o menos histórica en los detalles; pero en el conjunto es perfectamente verdadera, y nos da una idea tierna por extremo de las relaciones del Santo con sus hermanos.
Marcháronse los misioneros sin llevar, conforme al Evangelio, ni bastón, ni alforjas, ni calzados, ni oro, ni plata en el cinto. Pasaron por los reinos de Aragón, donde cayó enfermo Vidal y tuvieron que dejarle, Castilla y Portugal. A esta última región habían venido ya otros hermanos dos años antes, y la piadosa hermana del rey Alfonso II, doña Sancha, los había recibido muy afectuosamente, dándoles la capilla de Alenquer y una casa habitación. Poco después, la reina doña Urraca les dio también a los franciscanos un convento cerca de Coimbra.
De Portugal los cinco misioneros se encaminaron a Sevilla, sometida entonces a la dominación mahometana, y en llegando, se pusieron a predicar en la mezquita principal de la ciudad. Al punto los infieles los aprehendieron y llevaron ante las autoridades, las cuales resolvieron remitirlos al Miramamolín para que éste decidiera el tratamiento que había que darles.
Este Miramamolín, que tenía en Marruecos su residencia, era Abu-Jacoub. Después de la derrota sufrida en las Navas de Tolosa en 1212 por su padre Mohamed-el-Nazir, y perdida toda esperanza de batir a los cristianos, había resuelto halagarlos, poniendo a uno de ellos a la cabeza de su ejército, que fue el infante don Pedro de Portugal, quien, por agravios con su hermano el rey, se había ido a servir a los mahometanos. Abu-Jacoub parece haber sido un príncipe de índole mansa, cuando su mayor placer consistía en hacer de pastor, apacentando en persona sus propias ovejas. Por eso, cuando le fueron presentados los cinco prisioneros franciscanos, su primer pensamiento fue darles libertad; pero, no pudiendo hacerlo de manera oficial, hubo de limitarse a perdonarles la cárcel, entregándolos en manos del infante don Pedro, su correligionario.
Pero los frailes se aprovecharon de la libertad para comenzar de nuevo sus predicaciones por calles y plazas, pues en el camino habían logrado aprender un poco de árabe, especialmente Berardo, que era el jefe de la expedición desde la enfermedad de Vidal. Cierto día tornaba el Miramamolín de una peregrinación a la tumba de sus padres y acertó a pasar por el sitio donde Berardo estaba predicando las verdades cristianas montado sobre una carreta. Al momento ordenó que los cinco hermanos fuesen llevados a tierra de cristianos, pero sin infligirles castigo alguno. El encargado de cumplir esta orden fue don Pedro, quien embarcó a los misioneros para Ceuta, recomendándoles que de allí se fueran a Italia; mas ellos, en vez de resignarse a semejante vuelta, apenas se vieron libres, volvieron a Marruecos y se pusieron otra vez a predicar. Entonces el Miramamolín los redujo a prisión, de la que pronto los mandó sacar y conducir de nuevo a Ceuta. Escapados de allá por segunda vez y vueltos a Marruecos, se apoderó de ellos el infante don Pedro y los hizo llevar al interior del país bajo custodia, porque tanto él como los demás cristianos que moraban en la capital temían que la conducta de los hermanos fuese a suscitar alguna persecución contra ellos por parte de los musulmanes. Una vez de vuelta, encargó don Pedro a sus hombres que velasen sobre los misioneros y no les permitiesen hacer ninguna demostración demasiado pública.
Pero un viernes, que es para los mahometanos el equivalente de lo que es el domingo para nosotros, lograron evadir la vigilancia de sus guardias y empezaron a predicar en una plaza por donde sabían que tenía que pasar el Miramamolín. Esta vez la medida se colmó y no hubo manera de salvar a los intrépidos predicadores: fueron sometidos primero a horrendas torturas, una de las cuales fue hacerlos rodar toda una noche sobre una cama de pedazos de vidrio, después a un interrogatorio, en que dieron respuestas idénticas a las que daban los primitivos mártires en presencia de los jueces romanos, con las cuales lograron por fin concitar la rabia de Abu-Jacoub, que se arrojó ciego sobre ellos y los decapitó a todos con su propia cimitarra. Don Pedro hizo que los cuerpos de los gloriosos mártires fuesen recogidos y llevados a Coimbra, donde la reina doña Urraca salió a recibirlos seguida de inmensa multitud, que acompañó las santas reliquias hasta la iglesia de la Santa Cruz, donde fueron solemnemente depositadas (AF III, 583ss). [En aquellos momentos era monje agustino del monasterio de Santa Cruz de Coimbra el que luego sería conocido como Antonio de Padua, quien ya conoció a los misioneros franciscanos cuando pasaron por Coimbra camino de Marruecos. En la vocación franciscana de San Antonio tuvo gran importancia el ejemplo de nuestros frailes].
La relación de la muerte de los cinco mártires, acaecida el 16 de enero de 1220, fue leída en el Capítulo de Pentecostés del año siguiente, y cuéntase que Francisco exclamó terminada la lectura: «¡Ahora puedo decir que tengo cinco verdaderos frailes menores!» (AF III, p. 21). Palabras que nada tienen de inverosímil, dada la veneración en que Francisco tuvo siempre la corona del martirio, como recuerda Celano: «Consideraba máxima obediencia, y en la que nada tendrían la carne y la sangre, aquella en la que por divina inspiración se va entre los infieles, sea para ganar al prójimo, sea por deseo de martirio. Estimaba muy acepto a Dios pedir esta obediencia» (2 Cel 152). Otros, por el contrario, refieren que el Santo no permitió que la lectura de la relación se terminara, diciendo: «Cada uno gloríese de su propio martirio, y no del ajeno». Porque todos los frailes estaban orgullosos de tener ya cinco hermanos mártires, y Jordán de Giano refiere que él era uno de los que se gloriaban de las pruebas sufridas por otros (Crónica n. 8). En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que Francisco enseña en una de sus Admoniciones: «Es una gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras, y nosotros, recitándolas, queremos recibir gloria y honor» (Adm 6).
Además, es cierto que por este mismo tiempo se preparó Francisco para ir a conquistar por sí mismo la palma del martirio. Ya en 1218 había enviado a Tierra Santa una misión a cargo de Fray Elías, quien había admitido allí en la Orden al primer alemán, Cesáreo de Espira, gran sabio e infatigable viajador. En el verano de 1219, el ejército de los cruzados cristianos había intentado, por iniciativa de Honorio III, un ataque contra Egipto, y Francisco resolvió agregarse a esta guerra santa, pero de una manera muy otra. Después de encargar a Fray Mateo de Narni que fuera su vicario en la Porciúncula, para permanecer allí y para vestir el hábito de la Orden a los nuevos hermanos, y después de confiar a Fray Gregorio de Nápoles la tarea de suplirle en la dirección de la Orden en el resto de Italia, el Santo se puso en camino hacia Egipto y Palestina en compañía de su antiguo amigo Fray Pedro Cattani.
Capítulo VII – La Cruzada de San Francisco
«Los hermanos que van entre sarracenos y otros infieles -dice Francisco en su Regla no bulada-, pueden conducirse espiritualmente entre ellos de dos modos. Un modo consiste en que no entablen litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios, y confiesen que son cristianos. El otro modo consiste en que, cuando vean que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios, para que crean en Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas, y en el Hijo, redentor y salvador, y para que se bauticen y hagan cristianos, porque el que no vuelva a nacer del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios… Y todos los hermanos, dondequiera que estén, recuerden que ellos se dieron y que cedieron sus cuerpos al Señor Jesucristo. Y por su amor deben exponerse a los enemigos, tanto visibles como invisibles; porque dice el Señor: El que pierda su alma por mi causa, la salvará para la vida eterna» (1 R 16).
Animados sin duda de tales sentimientos, Francisco y su compañero Pedro Cattani dejaron, el día de San Juan Bautista de 1219 (24-VI), el puerto de Ancona embarcándose en la flota de los cruzados. La travesía hasta Tierra Santa duraba entonces un mes entero, de modo que nuestros misioneros llegaron a fines de julio a San Juan de Acre, donde fueron recibidos por Fray Elías. Tal vez Francisco llevó entonces consigo otros hermanos más, como parece indicarlo un relato sobre Fray Bárbaro, cuya acción se sitúa en Chipre (2 Cel 155). O bien se le juntaron en San Juan de Acre los hermanos que ya estaban en Palestina con Fray Elías. Lo cierto es que Francisco se encaminó de allí, con una partida de hermanos, al campamento de los cruzados, que habían puesto sitio a la ciudad egipcia de Damieta.
Dicho sitio duraba ya desde mayo de 1218, y no llevaba trazas de concluir, no obstante que cada día se empeñaban nuevos combates. Algunos días antes de la llegada de Francisco había habido una gran batalla en la que habían muerto más de dos mil sarracenos (20 de julio). El día 31 del propio mes los cruzados intentaron un ataque general a Damieta, pero fueron rechazados por los musulmanes dirigidos por dos expertos y valientes jefes, el sultán de Egipto Mélek-el-Kamel y su hermano el sultán de Damasco, Mélek-el-Moadden, llamado Conradino por los cristianos.
Mientras Francisco aguardaba el tiempo de poder continuar su misión entre los paganos, tuvo bastante que hacer en el campo de los cruzados, cuyo ejército se hallaba en el estado más deplorable desde el punto de vista moral. Sin embargo, después de la nueva gran derrota que sufrieron el 19 de agosto, en la que quedaron en el campo de batalla unos cinco mil cristianos, los corazones de los supervivientes se hallaron mejor dispuestos para escuchar las palabras de conversión que les predicaba el Santo. Sobre los resultados de esta predicación, véase cómo se expresa Jacobo de Vitry en carta fechada en Damieta en 1219 ó 1220 y dirigida a sus amigos de Francia:
«El señor Rainero, prior de San Miguel (iglesia de San Juan de Acre), ha ingresado en la Religión de los hermanos menores. Esta Religión se está multiplicando mucho por todo el mundo, porque busca expresamente imitar la forma de la primitiva Iglesia y llevar en todo la vida de los apóstoles… En esta misma Orden ha ingresado también Colino, el inglés, clérigo nuestro, y además otros dos de nuestros compañeros: el maestro Miguel y el señor Mateo, al que había encomendado la iglesia de Santa Cruz (en San Juan de Acre); y me veo en aprietos para retener junto a mí al chantre Juan de Cambrai, a Enrique y a otros más».
Pero el objeto del viaje de Francisco era sobre todo procurarse la ocasión de realizar su viejo sueño: predicar la palabra divina a los infieles. Después de la mencionada derrota, que Francisco había anunciado a los cruzados intentando disuadirles de la batalla (2 Cel 30), entraron ambas partes beligerantes en los preliminares para ajustar la paz, y tal vez Francisco se valió de este pretexto para presentarse a Mélek-el-Kamel juntamente con otro hermano que, según San Buenaventura, fue Fray Iluminado. Al llegar a las avanzadas de los sarracenos, fueron ambos aprehendidos y tratados duramente; pero Francisco se puso a clamar: «¡Sultán! ¡Sultán!», con lo que, por fin, obtuvo ser llevado a la presencia del jefe de los Creyentes. Éste parece que no se enojó por su predicación, sino que se limitó a despedir con benignidad al intrépido evangelista, encomendándose a sus oraciones. Jacobo de Vitry relata así los acontecimientos en su Historia Oriental: «Hemos sido testigos de cómo el primer fundador y maestro de esta Orden, al que todos obedecen como a su principal prior, varón sencillo e iletrado, amado de Dios y de los hombres, llamado hermano Francisco, se hallaba tan penetrado de embriagueces y fervores de espíritu, que, cuando vino al ejército de los cristianos, que se hallaba ante los muros de Damieta, en Egipto, se dirigió intrépidamente a los campamentos del sultán de Egipto, defendido únicamente con el escudo de la fe. Cuando le arrestaron los sarracenos en el camino, les dijo: «Soy cristiano; llevadme a vuestro señor». Y, una vez puesto en presencia del sultán, al verlo aquella bestia cruel, se volvió todo mansedumbre ante el varón de Dios, y durante varios días él y los suyos le escucharon con mucha atención la predicación de la fe de Cristo. Pero, finalmente, el sultán, temeroso de que algunos de su ejército se convirtiesen al Señor por la eficacia de las palabras del santo varón y se pasasen al ejército de los cristianos, mandó que lo devolviesen a nuestros campamentos con muestras de honor y garantías de seguridad, y al despedirse le dijo: «Ruega por mí, para que Dios se digne revelarme la ley y la fe que más le agrada»». Según las Florecillas, el Sultán «concedió a Francisco y a sus compañeros que pudiesen predicar libremente donde quisieran. Y les dio una contraseña a fin de que no fuesen molestados de nadie».[51]
No sabemos cuánto tiempo permaneció Francisco en el campamento de los cruzados. El 5 de noviembre Damieta cayó en poder de éstos, que la entraron a saco de un modo tan desenfrenado y feroz, que no pudo menos que horrorizar al compasivo y dulce misionero. Bien podemos imaginar que, ante tales escenas, Francisco se sintió obligado a sacudir el polvo de sus sandalias y, dejando la compañía de aquellas bestias salvajes, marcharse a Tierra Santa, que estaba allí vecina y hacia la cual se sentía irresistiblemente arrastrado. Nada impide suponer que celebró la Natividad de 1219 en Belén, la Anunciación de 1220 en Nazaret, la Semana Santa y la Resurrección en el huerto de Getsemaní y en el Calvario. Sus biógrafos, a la verdad, guardan alto silencio sobre este período de su vida; pero al verle organizar y celebrar tan a lo vivo la fiesta de Navidad en Greccio, no podemos menos de pensar que reproducía alguna otra celebración que había antes presenciado en Belén; y el gran milagro de la impresión de las llagas en el monte Alverna, ¿no podemos, acaso, considerarlo como una simple manifestación externa de íntimos sentimientos experimentados cuatro años antes, el viernes santo, en el sitio mismo de la crucifixión del Salvador?
Durante esta peregrinación Francisco recibió de Italia desconsoladoras noticias que le llevó un hermano lego llamado Esteban, quien, sin que nadie se lo mandara, partió para Tierra Santa a comunicar a Francisco lo que pasaba en su patria durante su ausencia. Y la verdad es que las noticias que llevaba eran por demás inquietantes y bastantes, por sí solas, a demostrar una vez más a Francisco lo difícil que era gobernar una comunidad tan numerosa, en la que, como observa con razón Jacobo de Vitry en su carta de 1219-1220, «se enviaban a través del mundo de dos en dos, no solamente a los religiosos ya formados, sino también a los jóvenes todavía imperfectamente formados, quienes más bien debieran ser probados y sometidos durante algún tiempo a la disciplina conventual».
En primer lugar, los dos vicarios de Francisco, Gregorio de Nápoles y Mateo de Narni, habían aprobado y decretado, probablemente en el Capítulo de San Miguel de 1219, con el apoyo de otros frailes más antiguos (fratres seniores), un nuevo reglamento sobre los ayunos, que hacía significativamente más estrictas las prescripciones de la regla primitiva sobre este punto. La regla no ordenaba más ayunos, fuera de los prescriptos para la Iglesia universal, que el del miércoles y viernes, pudiendo, sin embargo, los frailes, si lo deseaban, añadir el del lunes y sábado, con tal que Francisco se lo permitiera (Jordán de Giano, Crónica n. 11). Además, Fray Felipe, en su calidad de visitador de clarisas, había ido a Roma a recabar un decreto de excomunión contra todos aquellos que osasen molestar a sus protegidas. Por último, Juan de Capella, seguido de un grupo de disidentes, había intentado separarse de la Orden y fundar otra nueva con nueva regla, cuya aprobación había ya solicitado de la Sede Apostólica.
Francisco se hallaba sentado a la mesa con Pedro Cattani cuando llegó Esteban con las malas noticias, y precisamente se preparaban a comer carne, y era uno de los días en que, según disposición de sus vicarios, los frailes no podían comer tal vianda. Entonces, echando una mirada al plato que tenía delante, dijo a su compañero:
— «¿Señor Pedro, qué hacemos?
Y él respondió:
— ¡Ah, señor Francisco!, lo que os parezca, ya que vos tenéis la autoridad.
Por fin, concluyó el bienaventurado Francisco:
— Comamos, pues, como dice el Evangelio, la comida que nos han preparado».
Jordán de Giano, en su Crónica, narra estas escenas con más detalles.[52]
Las nuevas disposiciones sobre el ayuno desagradaban a Francisco, no sólo por contrarias al espíritu evangélico y duras de observar en una Orden de predicadores errantes, sino porque, para hacerlas valederas, habían recurrido dos de sus discípulos a la Silla Apostólica en demanda de privilegios, y era, acaso, lo que más hondamente le disgustaba; más tarde estableció en su Testamento: «Mando firmemente por obediencia a todos los hermanos que, dondequiera que estén, no se atrevan a pedir documento alguno en la Curia romana, ni por sí mismos ni por interpuesta persona». Por otra parte, Francisco, que obligaba a sus frailes a evacuar los conventos que habitaban tan pronto como alguien les disputara la posesión de ellos: «Guárdense los hermanos -había escrito en la Regla primera-, dondequiera que estén, en eremitorios o en otros lugares, de apropiarse ningún lugar ni de defenderlo contra nadie» (1 R 7), se veía ahora en trance de tener que admitir que las clarisas estuvieran protegidas con bulas de excomunión contra quienes las molestaran. A Francisco debió de disgustarle también la noticia de que un fraile suyo, Fray Felipe, había sido constituido visitador de las clarisas. Es cierto que antes el mismo Francisco se había encargado de velar sobre las hermanas de San Damián; pero esto era un caso excepcional. Para visitador de los nuevos conventos de clarisas, Francisco había pedido a Hugolino que se eligiera al monje cisterciense llamado Ambrosio. Éste falleció durante la ausencia de Francisco, y Fray Felipe lo sustituyó a instancias del mismo Cardenal. Por ello el fraile recibió del Santo una severa reprimenda. Y más severo castigo se llevó un cierto Fray Esteban que, con licencia de Felipe, había entrado en un monasterio de clarisas (cf. 2 Cel 206). Después de la muerte de S Francisco, Gregorio IX volvió a entregar el gobierno de las clarisas al general de los franciscanos, e Inocencio IV introdujo esta disposición en la Regla de Hugolino cuando la confirmó en 1247. La Regla propia de Santa Clara, de 1253, establece en su cap. XII: «Nuestro visitador sea siempre de la Orden de los Hermanos Menores según la voluntad y el mandato de nuestro cardenal», extendiendo así a todas las clarisas la práctica exclusiva de San Damián.
Pero volvamos a nuestra historia. Enterado, pues, por Fray Esteban, de todos estos abusos, resolvió Francisco poner pronto y eficaz remedio, y, en consecuencia, emprendió la vuelta a Italia sin pérdida de tiempo, acompañado de Pedro Cattani, Elías de Cortona, Cesáreo de Espira y algunos otros hermanos.
4) Los escritos de Jacobo de Vitry pueden verse en el volumen de la BAC que contiene los escritos y biografías de San Francisco.- Flor 24; 2 Cel 57; LM 9,8.- De este hecho y de otros análogos concluye el orientalista Riant que Francisco debió de obtener para sí y sus frailes algún salvoconducto por el estilo de los firmanes que después se concedieron a los franciscanos; el primero fue concedido por Zahler Bibars I (1260-1277). Así se explica también la preferencia de los Papas en escoger siempre entre los frailes menores su legado cerca de los jefes mahometanos como también, por la inversa, el que fuese un franciscano el encargado por el sultán de Egipto, en 1244, de una misión cerca del Pontífice Inocencio IV.
Capítulo VIII – Los primeros disgustos. Capítulo de las esteras
Francisco llegó a Italia probablemente a fines del verano, y al momento se fue a ver con el Cardenal Hugolino, a cuya mediación se había debido el que la Santa Sede desoyese las peticiones de Felipe y Juan Capella. Acto seguido convocó Capítulo general en la Porciúncula para la fiesta de Pentecostés de 1221.
Ya no le cabía a Francisco la menor duda sobre la necesidad de reorganizar a fundamentis la Orden entera, y no hace falta advertir que en esta reorganización tenía que tomar parte muy principal Hugolino, como de hecho la tomó, y lo consigna expresamente Bernardo de Bessa cuando escribe: «En la composición de las reglas de la Orden, el Papa Gregorio, unido a Francisco por vínculos de íntima amistad, suplía con gran celo y solicitud lo que, en punto a ciencia de legislación, faltaba al Santo» (AF III, p. 686). «Nos hemos asistido a Francisco en la composición de dicha regla», diría textualmente después Hugolino, siendo ya Papa, en la bula Quo elongati de 28 de septiembre de 1230.
La primera piedra, o más bien dicho, la piedra fundamental de esta reconstrucción fue, sin duda, la bula de Honorio III de 22 de septiembre de 1220, la cual prescribe que todo el que desee ingresar en la Orden de los frailes menores debe pasar primero un año entero de probación (Sbar. I, 6). La bula está dirigida a los priores o custodios de los hermanos menores, y es la primera vez que la palabra franciscana custodio figura en un documento oficial. Semejante medida cerraba las puertas a todos aquellos espíritus frívolos y ligeros que Francisco acostumbraba llamar «frailes moscas» (2 Cel 75), como también a todos los vagabundos, clase entonces muy numerosa, que no aspiraban más que a comer y dormir bien, y que, enemigos de la oración y del trabajo, apenas pasaban corto espacio en compañía de los frailes, se iban a otra parte con su apetito y su pereza. Además, ninguna persona ya recibida en la Orden tenía derecho para salirse sin formal autorización; y agregaba la bula que se iban a tomar medidas de severo castigo contra las numerosas personas que, vestidas de hábito franciscano, vivían a su antojo, sin relación alguna verdadera con la Orden (extra obedientiam).[53] Porque la libertad otorgada en un principio a Gil y a Rufino, no era ya posible concederla a los nuevos frailes, siendo éstos tan numerosos. Se han conservado unas palabras de Francisco que manifiestan la tremenda inquietud que le causaba la vista de aquel inmenso rebaño de que él era pastor: «Jefe de un ejército tan numeroso y tan vario, pastor de un rebaño tan amplio y extendido…» (EP). Amén de eso, la estancia en Oriente le había ocasionado una grave enfermedad de la vista. Todos estos motivos le indujeron a tomar, el año siguiente al de su llegada, una determinación de capital importancia: en el Capítulo de San Miguel de 1220 dimitió del cargo de jefe y director de la Orden, nombrando en su lugar a Pedro Cattani, y luego, por muerte de éste (10 de marzo de 1221), a su otro confidente Fray Elías Bombarone.[54]
Pensaba evidentemente que tal dimisión le permitiría dedicarse con más libertad a la tarea de reorganización que se había impuesto. Porque, en verdad, si bien era cierto que ya no sería más el director de la Orden, no por eso dejaba de ser su legislador y, a los ojos de la Curia romana, también su verdadero jefe, como lo prueba el hecho de que la Regla aprobada por Roma en 1223 diga en su capítulo primero: «El hermano Francisco [y no el hermano Elías] promete obediencia y reverencia al señor papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia Romana. Y los otros hermanos estén obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores».
En compañía del sabio hermano Cesáreo de Espira, que parece haberse ganado su confianza con la colaboración que le prestó en Oriente, puso Francisco manos a la obra que, en su concepto, era de capital importancia, es a saber, reemplazar la breve y sencilla Regla de Rivotorto aprobada por Inocencio III, por otra regla nueva y más detallada, que en seguida tendría que someterse a la aprobación solemne y definitivamente la Curia romana. La colaboración de Francisco y Cesáreo la menciona Jordán de Giano en su Crónica.
Pero antes de dar comienzo a este trabajo, Francisco tuvo el gozo de ver reunidos en torno suyo a sus frailes en número más crecido que nunca. Durante su ausencia se habían esparcido acerca de él en Italia los rumores más siniestros: unos decían que había sido tomado preso por los musulmanes; otros, que había muerto ahogado; otros, que padecido martirio. Pero tan pronto como se supo que vivía y que estaba en Italia y de vuelta, corría todo el mundo hacia él, sacerdotes y legos, frailes antiguos y novicios recién entrados; todos ansiosos de ver al maestro, de oírle, de recibir su bendición. Deseos que se cumplieron en el Capítulo celebrado en la Porciúncula y en la fiesta de Pentecostés de 1221. Este Capítulo se conoce en la historia de la Orden con el nombre de Capítulo de las Esteras, a causa de que, no habiendo cabido los tres mil (o tal vez cinco mil) frailes que a él asistieron en la casa que la ciudad de Asís les había preparado cerca de la Porciúncula, se vieron forzados a alojarse esparcidos por la campiña que rodea la ciudad, en casuchas improvisadas de ramaje o de paja tejida (stuoie, esteras), o bien al aire libre, sin más techo que la bóveda del cielo. Pentecostés cayó aquel año el 30 de mayo, de modo que a los capitulares les fue muy fácil el alojamiento al aire libre.
Hugolino estaba a la sazón ocupado en el desempeño de una nueva legación en la Alta Italia, donde el Papa le había encargado de predicar una cruzada. En los días del Capítulo se encontraba en Brescia y no pudo, por consiguiente, asistir a él, pero envió en representación suya a otro Cardenal, Rainerio Cappoccio de Viterbo, con otros varios altos dignatarios eclesiásticos. Un obispo cantó la misa solemne de Pentecostés, con su maravillosa secuencia: Veni, Creator Spiritus. Francisco leyó el evangelio y otro fraile la epístola. Después de la misa el Santo predicó, dirigiéndose primero a sus hermanos, sobre estas palabras: «Bendito el Señor, mi Dios, que prepara mis manos para la lucha» (Sal 18,35). Y en seguida se dirigió a todo el pueblo. Las Florecillas nos relatan así el suceso: «San Francisco, a impulsos del ardor del espíritu, expuso la palabra de Dios y les predicó en alta voz lo que el Espíritu Santo le hacía decir. Escogió por tema de la plática estas palabras: «Hijos míos, grandes cosas hemos prometido, pero mucho mayores son las que Dios nos ha prometido a nosotros; mantengamos lo que nosotros hemos prometido y esperemos con certeza lo que nos ha sido prometido. Breve es el deleite del mundo, pero la pena que le sigue después es perpetua. Pequeño es el padecer de esta vida, pero la gloria de la otra vida es infinita». Y, glosando devotísimamente estas palabras, alentaba y animaba a los hermanos a la obediencia y reverencia de la santa madre Iglesia, a la caridad fraterna, a orar por todo el pueblo de Dios, a tener paciencia en las contrariedades y templanza en la prosperidad, a mantener pureza y castidad angélicas, a permanecer en paz y concordia con Dios, y con los hombres, y con la propia conciencia; a amar y a observar la santísima pobreza. Y al llegar aquí dijo: «Os mando, por el mérito de la santa obediencia, a todos vosotros aquí reunidos, que ninguno de vosotros se preocupe ni ande afanoso sobre lo que ha de comer o beber, ni de cosa alguna necesaria al cuerpo, sino atended solamente a orar y alabar a Dios; y dejadle a Él el cuidado de vuestro cuerpo, ya que Él cuida de vosotros de manera especial»» (Flor 18).
Fue aquello para Francisco una verdadera fiesta de encuentro no sólo con sus frailes, sino con el pueblo cristiano. Terminado el Capítulo, que duró ocho días, los frailes fueron obligados a demorar otros dos en la Porciúncula a fin de consumir las provisiones con que se les había obsequiado.
Jordán de Giano, que estuvo presente, recuerda en su Crónica estos hechos: «Cuando estaba a punto de terminar el Capítulo, le vino a la memoria al bienaventurado Francisco que la Orden no había conseguido todavía implantarse en Alemania; encontrándose entonces Francisco delicado de salud, todo lo que tenía que comunicar al Capítulo lo decía por medio de fray Elías. El bienaventurado Francisco, sentado a los pies de éste, tiró de su hábito, quien, inclinándose hasta él y escuchando lo que quería, se irguió y dijo: «Hermanos, el Hermano -entendiendo por tal al bienaventurado Francisco, que entre ellos era llamado el hermano por excelencia- dice que existe un país, Alemania, donde viven hombres cristianos y devotos; como bien sabéis, éstos pasan muchas veces por nuestra tierra con sus largos bastones y grandes botas, cantando alabanzas a Dios y a sus santos, y aguantando, sudorosos, los ardientes rayos del sol, y visitan los sepulcros de los santos. Pero como los hermanos que fueron antes entre ellos volvieron maltratados, el Hermano no obliga a nadie a que vaya. Pero si algunos, inspirados por el celo de Dios y de las almas, quieren ir, les dará la misma obediencia, o mandato, e incluso más amplia que la que daría a cuantos van a ultramar. Y si hay algunos que tienen intención de ir, que se levanten y se pongan en un grupo aparte». Inflamados por el deseo, se levantaron cerca de 90 hermanos, dispuestos a ofrecerse a la muerte» (Crónica, 17).
A la cabeza de esta misión Francisco puso, como era natural, al hermano alemán Cesáreo de Espira, dándole por compañeros, entre otros, a Fray Juan de Pian Carpino, que sabía predicar en latín y en lombardo, a Fray Bernabé, que conocía a la vez el lombardo y el alemán, a su futuro biógrafo Tomás de Celano, y a Jordán de Giano, que en su Crónica cuenta, de manera harto divertida, cómo él se encontró enrolado en esta misión, que era como ir a enfrentarse a la muerte, en castigo de su vanagloria por conocer a quienes iban a ser importantes por su martirio. A Fray Cesáreo se le concedió la facultad de escogerse de entre los 90 a los que quisiese. En total la misión comprendió doce sacerdotes y trece hermanos laicos. Fácil es imaginar la tierna solicitud con que Francisco bendijo, tanto cuanto podía, a los misioneros y a todos aquellos que su predicación iba a ganar para la Orden. Hay que recordar que los escritos de Francisco abundan en expresiones de exquisita ternura, que el Santo solía usar para con sus hermanos.
Los nuevos misioneros esperaron el verano para partir, y no tardaron en convencerse de que no les aguardaba ningún género de martirio. Tal vez no haya en toda la historia del movimiento franciscano páginas más encantadoras que las de Jordán de Giano cuando en su Crónica nos refiere su viaje y el de sus compañeros desde Trento a Bolzano, de Bolzano a Brixen, de Brixen a Stertzing, de Stertzing a Mittenwald. A esta última ciudad llegaron entrada ya la noche; desde la mañana hasta esa hora habían caminado siete millas sin comer nada, y para no dormir con el estómago completamente vacío, resolvieron llenarlo con agua, pues pasaba por allí un arroyo; al día siguiente continuaron su viaje; pero a las pocas horas varios de ellos se sintieron tan débiles y extenuados que no podían dar un paso más; afortunadamente, hallaron luego unas manzanas silvestres, que comieron; y como era el tiempo de la cosecha del nabo, lograron alimentarse mendigando esta legumbre.
En general, los misioneros obtuvieron excelente acogida, y pronto se les vio establecerse en Estrasburgo, Espira, Worms, Maguncia, Colonia, Wurtzburgo, Ratisbona y Salzburgo. Conformándose con la antigua costumbre franciscana, se alojaban donde les tocaba, ya con los leprosos, ya en alguna covacha o iglesia abandonada. En Erfurt unos burgueses le preguntaron a Jordán, que acababa de llegar allí con otros compañeros, si querían que se les edificase un convento en forma de claustro; a lo que él, que no había visto nunca conventos en su Orden, respondió: «No sé lo que es un claustro. Construidnos simplemente una casa cerca del río para que podamos bajar a lavarnos los pies»; y así se hizo. Característico es también lo que pasó con los frailes de Salzburgo, a quienes Cesáreo escribió invitándolos a concurrir a un Capítulo que se iba a celebrar en Espira, pero advirtiéndoles al mismo tiempo que, si no les parecía conveniente, no asistiesen; no queriendo ellos hacer cosa alguna por propia iniciativa, fueron a Espira a preguntar a Cesáreo por qué les había enviado una orden tan ambigua.
Pero volvamos a la Porciúncula. Disuelto el Capítulo de las Esteras y diseminados los frailes, unos por las provincias de Italia, otros por las misiones extranjeras, quedó uno a quien nadie conocía y de quien nadie parecía preocuparse. Había ido al Capítulo con los frailes de Mesina, quienes tampoco sabían de él más, sino que estaba recién entrado en la Orden, que se llamaba Antonio, que había nacido en Portugal y que, volviendo de Marruecos para su patria, había sido arrojado a Sicilia por la fuerza de una tempestad. El desconocido se acercó al superior de la provincia de Romaña, Fray Graciano, y le pidió que le permitiese ir en su compañía. Preguntóle Graciano si era sacerdote, y respondiéndole él que sí lo era, solicitó de Fray Elías el permiso necesario y se lo llevó consigo, porque los sacerdotes, en ese tiempo, eran todavía muy escasos en la Orden.
Antonio se fue, pues, con su nuevo superior a la Romaña, donde poco después se retiró al eremitorio de Monte Paolo, cerca de Forlí. Pasado cierto tiempo, interrumpió su vida solitaria de oraciones y penitencias para convertirse en el gran orador popular que la Iglesia tiene en sus altares con el nombre de San Antonio de Padua. Este fraile menor, acaso el más famoso de los discípulos de San Francisco en los tiempos modernos, había nacido en Lisboa en 1195. A los quince años de edad, ingresó en el convento de agustinos de San Vicente de Fora, en su ciudad natal, de donde pronto fue trasladado al célebre monasterio de Santa Cruz en la universitaria Coimbra. Estudió allí y recibió las órdenes sagradas. En 1220, probablemente a causa de lo que vio y oyó contar de los cinco mártires de Marruecos de que ya hemos hablado, se llenó de entusiasmo por la Orden franciscana. Se pasó a ella con licencia de sus superiores y fue recibido en el convento de San Antonio de Olivares de Coimbra. Partió para Marruecos, ansioso del martirio, martirio que no pudo alcanzar, pues Abu-Jacoub parece que había vuelto a recobrar su natural indiferencia. Antonio cayó enfermo. Quiso volver a su patria, pero en lugar de eso se encontró en Sicilia, de donde fue al Capítulo de Pentecostés de 1221. De su significación en la Orden trataremos más adelante.
Capítulo IX – Las admoniciones y las Reglas
Cesáreo de Espira no partió inmediatamente con sus compañeros para su misión de Alemania, porque Francisco lo retuvo consigo algún tiempo para que le ayudase en la redacción de la nueva regla. Cesáreo, por su parte, se quedó de buen grado por gozar un poco más de la compañía de su maestro, a quien temía no volver a ver en la tierra. Esta permanencia fue de unos tres meses, que Cesáreo pasó todavía en el valle de Espoleto, parte en la Porciúncula, parte en la soledad del convento de las Cárceles. Así lo afirma Jordán de Giano en dos pasajes de su Crónica: «Y viendo el bienaventurado Francisco que fray Cesáreo era docto en Sagrada Escritura, le confió el trabajo de adornar con palabras del Evangelio la Regla redactada por él con palabras sencillas. Y él lo hizo». También: «Después que hubo escogido a los hermanos para la misión de Alemania, fray Cesáreo, que era un hombre piadoso y abandonaba de mala gana al bienaventurado Francisco y a los otros santos hermanos, con la autorización del bienaventurado Francisco distribuyó a los compañeros asignados por las distintas casas de Lombardía para que esperasen allí sus instrucciones. Él mismo se entretuvo durante tres meses en el valle de Espoleto» (Crónica, 15 y 19). Estos pasajes no nos permiten aceptar la afirmación de Lempp y otros, según la cual Francisco habría leído en el Capítulo de Pentecostés de 1221 la redacción primitiva de su regla, tal como acababa de elaborarla con la ayuda de Cesáreo de Espira. Si las cosas hubieran ocurrido así, Jordán, sin duda, habría dejado constancia de ello; en cambio, es evidente que la colaboración entre Francisco y Cesáreo no comenzó hasta después del mencionado Capítulo.
La primera regla que Francisco había escrito en Rivotorto era muy breve y sencilla, según él mismo lo dice en su Testamento y lo confirman todos los biógrafos: «Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me la confirmó». En su mayor parte esta regla primitiva se componía de pasajes sacados de la Biblia, principalmente del Evangelio de San Mateo (10,9-10; 19,21; 16,24) y de San Lucas (9,3). Por eso solía llamarla Francisco forma sancti Evangelii, «forma de vida evangélica». En suma, lo que él quería era indicar a los hermanos la mejor manera de «seguir el Evangelio».
No poseemos hoy esta primera regla franciscana, y todos los esfuerzos que se han hecho para reconstituirla, aunque sutiles y numerosos, han resultado fallidos. Sin embargo, hay que convenir en que todas esas tentativas han partido de un principio verdadero, es a saber, que eso que se designa con el nombre de Regula Prima, Regla de 1221 o Regla no bulada, nos presenta incontestablemente la regla primitiva de la Orden, desfigurada, eso sí, con una muchedumbre de adiciones, modificaciones y ampliaciones posteriores.
La descripción que hace Jacobo de Vitry de los Capítulos franciscanos, nos deja entrever el modo cómo se operó el desarrollo de la regla. Cuenta el prelado francés en una carta suya de 1216: «Los hombres de esta Religión, una vez al año, y por cierto para gran provecho suyo, se reúnen en un lugar determinado para alegrarse en el Señor y comer juntos, y con el consejo de santos varones redactan y promulgan algunas santas constituciones, que son confirmadas por el señor papa». Estos «santos varones» que asistían a los frailes son, sin duda alguna, los Cardenales protectores de la Orden, pues cuando Francisco hizo amistad con ellos, que fue en el verano de 1212, Jacobo de Vitry moraba en la corte pontificia. Por lo demás, la relación de éste concuerda perfectamente con lo que sabemos por otras fuentes, por ejemplo, la Leyenda de los Tres Compañeros que dice: «En Pentecostés se reunían todos los hermanos en Santa María y trataban de cómo observar con mayor perfección la Regla» (TC 57). El mismo Francisco, en su carta a un ministro, dice: «De todos los capítulos de la Regla que hablan de los pecados mortales, con la ayuda del Señor, en el capítulo de Pentecostés, con el consejo de los hermanos, haremos un capítulo de este tenor…» (CtaM); sigue en la carta lo que Francisco quería proponer al Capítulo y que es, en sustancia, lo que encontramos en el capítulo VII de la Regla aprobada por el Papa en 1223.
Como era natural, la autoridad de Francisco preponderaba en estas deliberaciones. «San Francisco -sigue diciendo la Leyenda de los Tres Compañeros- amonestaba, reprendía y daba órdenes» (TC 57), o como dicen más precisamente las palabras latinas: faciebat admonitiones, reprehensiones et praecepta. Y en efecto, entre los escritos de San Francisco hay toda una colección que lleva por título Admonitiones, «Admoniciones», entre las cuales se hallan las primeras adiciones a la regla primitiva, como lo indica la inscripción misma puesta al principio de la serie en muchos códices: «En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Éstas son las palabras de santa admonición de nuestro venerable padre san Francisco a todos los frailes».
Ahora bien, estas admoniciones contienen exactamente lo que refiere Tomás de Celano, después de hablar de la redacción de la regla: «Añadió, con todo, algunas pocas cosas más, absolutamente necesarias para poder vivir santamente» (1 Cel 32). Hélas aquí con indicación del título y resumen de su contenido:
Cap. I: Del cuerpo del Señor.- La primera cosa que Francisco deseaba enseñar a sus discípulos y grabarles en lo más hondo del corazón, era una gran veneración y un grande amor al Dios revelado a los ojos de la fe en la santa Hostia.
Cap. II: Del mal de la propia voluntad.- La propia voluntad fue la que produjo el pecado original.
Cap. III: De la perfecta obediencia.- El que no renuncia a todo, principiando por su propia voluntad, no puede ser discípulo de Jesús.
Cap. IV: Que nadie se apropie la prelacía.- Porque es cosa mucho más útil para la salud del hombre lavar los pies a los hermanos, que no mandar.
Cap. V: Que nadie se ensoberbezca, sino que se gloríe en la cruz del Señor.- Esta idea está largamente desarrollada en ocho célebres capítulos de las Florecillas.
Cap. VI: De la imitación del Señor.- «Consideremos todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y la persecución, en la vergüenza y el hambre, en la enfermedad y la tentación, y en las demás cosas; y por esto recibieron del Señor la vida sempiterna. De donde es una gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros, recitándolas, queremos recibir gloria y honor».
Cap. VII: Que el buen obrar siga a la ciencia.- No hay ciencia verdadera y digna de ser investigada, sino aquella que conduce directamente a buenas acciones: sobre esta idea Francisco insistía de continuo.
Cap. VIII: Del pecado de envidia, que se ha de evitar.- Sobre todo no hay que envidiar el bien que Dios realiza en los demás.
Cap. IX: Del amor.- Solo ama a sus enemigos aquel que, cuando padece alguna injusticia, piensa ante todo y únicamente en el daño que el injusto se infiere a sí mismo al cometer la injusticia.
Cap. X: Del castigo del cuerpo.- Hay un enemigo al que no estamos en absoluto obligados a amar, y es nuestro cuerpo. Si le combatimos enérgicamente y sin tregua, ningún otro enemigo, visible o invisible, nos podrá dañar en lo más mínimo.
Cap. XI: Que nadie se altere por el pecado de otro.- De cualquier modo que una persona peque, si por esto el siervo de Dios se turba y se encoleriza, y no por caridad, atesora para sí una culpa, carga sobre sí el daño del pecado ajeno.
Cap. XII: De cómo conocer el espíritu del Señor.- Cuanto mejor se vuelve uno, tanto peor se considera a sí mismo.
Cap. XIII: De la paciencia.- Los puntos de paciencia que uno calza se conocen cuando llega la ocasión de impacientarse.
Cap. XIV: De la pobreza de espíritu.- La pobreza de espíritu prescrita en el Evangelio no consiste en grandes ayunos y mortificaciones, sino en que, cuando uno reciba una bofetada en la mejilla derecha, ofrezca también la izquierda.
Cap. XV: De la paz.- Bienaventurados los pacíficos.
Cap. XVI: De la limpieza del corazón.- Limpios de corazón son los que desprecian las cosas terrenas, buscan las del cielo y tienen siempre a Dios ante los ojos.
Cap. XVII: Del humilde siervo de Dios.- El siervo de Dios no se exalta más del bien que el Señor dice y obra por medio de él, que del que dice y obra por medio de otro, y no exige de su prójimo más de lo que él mismo está dispuesto a dar al Señor.
Cap. XVIII: De la compasión del prójimo.- Bienaventurado el hombre que soporta con tanta indulgencia y compasión las fragilidades de su prójimo como querría que los demás soportaran las suyas.
Cap. XIX: Del humilde siervo de Dios.- Bienaventurado el que no se tiene por mejor cuando es engrandecido y exaltado por los hombres, que cuando es tenido por vil, simple y despreciado, porque cuanto es el hombre delante de Dios, tanto es y no más.
Cap. XX: Del religioso bueno y del religioso vano.- Bienaventurado el religioso que no encuentra placer y alegría sino en las santísimas palabras y obras del Señor, y con ellas conduce a los hombres al amor de Dios con gozo y alegría. ¡Ay del religioso que se deleita en las palabras ociosas y vanas y con ellas conduce a los hombres a la risa!
Cap. XXI: Del religioso frívolo y locuaz.- Bienaventurado el que, cuando habla, no manifiesta todas sus cosas con miras a la recompensa, y no es ligero para hablar, sino que prevé sabiamente lo que debe hablar y responder.
Cap. XXII: De la corrección.- Bienaventurado el que soporta tan pacientemente la advertencia, acusación y reprensión que procede de otro, como si procediera de sí mismo, y no es ligero para excusarse, sino que humildemente soporta la vergüenza y la reprensión de un pecado, aun cuando no incurrió en culpa.
Cap. XXIII: De la humildad.- Bienaventurado el hermano a quien se encuentra tan humilde entre sus súbditos, como si estuviera entre sus señores.
Cap. XXIV: Del verdadero amor.- Bienaventurado el siervo de Dios que ama tanto a su hermano cuando está enfermo, que no puede recompensarle, como cuando está sano, que puede recompensarle.
Cap. XXV: De nuevo sobre lo mismo.- Bienaventurado el siervo de Dios que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está con él, y no dice nada detrás de él, que no pueda decir con caridad delante de él.
Cap. XXVI: Que los siervos de Dios honren a los sacerdotes.- Bienaventurado el siervo de Dios que tiene fe en los sacerdotes que viven rectamente según la forma de la Iglesia Romana. Y ¡ay de aquellos que los desprecian! Pues, aunque sean pecadores, nadie, sin embargo, debe juzgarlos, porque solo el Señor en persona se reserva el juzgarlos, pues sólo ellos tienen el maravilloso privilegio de disponer del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Cap. XXVII: De la virtud que ahuyenta al vicio.- Esta admonición es la laude en honor de todas las virtudes, que hemos reproducido más arriba en el cap. IV.
Cap. XXVIII: Hay que esconder el bien para que no se pierda.- Dios ve en las tinieblas. Para Él solo debemos obrar, y así atesoramos en el cielo.
Haec sunt documenta pii Patris, «éstas son las enseñanzas del piadoso Padre, con las que formaba a los nuevos hijos», podemos decir con palabras de Tomás de Celano, después de haber examinado esos veintiocho textos breves (1 Cel 41; LM 4,3). Ciertamente, Francisco era un maravilloso «maestro de novicios», para usar la frase consagrada en los claustros. Pero también es cierto que estos aforismos, de tan profunda psicología religiosa, no pueden considerarse como regla de una Orden.
Por la inversa, en un pequeño fragmento de reglamentación que se nos ha conservado y que incontestablemente es obra de Francisco, descubrimos bien el verdadero estilo que él usaba cuando escribía reglas: «En los comienzos de la fundación de la Orden, cuando aún eran pocos los hermanos y no habían sido establecidos los conventos» (Flor 4), los frailes gastaban la mayor parte del tiempo en viajes de misiones, y se alojaban donde y como les tocaba y podían. Pero de cuando en cuando gustaban de retirarse a la soledad y a la oración y fortificar sus almas para nuevas empresas apostólicas, a ejemplo de su maestro, quien cuando predicaba a los otros la conversión de costumbres y de corazones, lo hacía con firmeza y resolución «ya que antes se había convencido a sí mismo viviendo lo que recomendaba con las palabras» (1 Cel 36). Tal fue el origen de los primeros conventos franciscanos, si es que tal nombre merecían, porque el de la Porciúncula no era más que un grupo de cabañas, rodeadas de un seto o cerca; el de las Cárceles se reducía a unas cuantas grutas formadas en la roca; dígase otro tanto de los de Fonte Colombo y el Alverna. En las Florecillas se encuentran a cada paso alusiones a estos pequeños conventos, donde los frailes dormían en el suelo o sobre lechos de hojas o pajas. Tampoco se empleaba la palabra claustrum para designar estas residencias franciscanas, y ya hemos visto cómo el pobre hermano Jordán de Giano quedó estupefacto cuando en Erfurt se les ofreció edificarles «un convento con claustro». Para tales residencias no había más palabras que las de locus, «lugar», eremo, eremitorium, «eremitorio», o también «retiro». Y precisamente para los frailes que deseaban refugiarse en estos eremitorios escribió Francisco la regla, o más bien dicho, reglamento que leeremos a continuación, tanto más precioso para nosotros cuanto que sabemos a ciencia cierta que fue escrito sólo por el Santo, sin el auxilio de ningún colaborador, ni de Hugolino, ni de Cesáreo. He aquí el texto completo, al que con mucha frecuencia se le ha dado el título «De religiosa habitatione in eremo»:
Regla para los eremitorios
«Aquellos que quieren vivir como religiosos en los eremitorios, sean tres hermanos o cuatro a lo más; dos de ellos sean madres, y tengan dos hijos o uno por lo menos. Los dos que son madres lleven la vida de Marta, y los dos hijos lleven la vida de María; y tengan un cercado en el que cada uno tenga su celdilla, en la cual ore y duerma. Y digan siempre las completas del día inmediatamente después de la puesta del sol; y esfuércense por mantener el silencio; y digan sus horas; y levántense a maitines y busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y digan prima a la hora que conviene, y después de tercia se concluye el silencio; y pueden hablar e ir a sus madres. Y cuando les plazca, pueden pedirles limosna a ellas como pobres pequeñuelos por amor del Señor Dios. Y después digan sexta y nona; y digan vísperas a la hora que conviene.
»Y en el cercado donde moran, no permitan entrar a persona alguna, ni coman allí. Los hermanos que son madres esfuércense por permanecer lejos de toda persona; y por obediencia a su ministro guarden a sus hijos de toda persona, para que nadie pueda hablar con ellos. Y los hijos no hablen con persona alguna, sino con sus madres y con su ministro y su custodio, cuando a éstos les plazca visitarlos con la bendición del Señor Dios. Y los hijos asuman de vez en cuando el oficio de madres, alternativamente, por el tiempo que les hubiera parecido conveniente establecer, para que solícita y esforzadamente se esfuercen en guardar todo lo sobredicho».
He aquí una regla tal cual Francisco era capaz de escribirla. ¡Y qué cosa más encantadora que este ideal de vida de cuatro ermitaños retirados allá en la cima soledosa y montaraz de Fonte Colombo o de las Cárceles, dos de los cuales, como la Marta del Evangelio, cuidan de las cosas temporales, mientras los otros dos, como María, permanecen sentados a los pies del Salvador! Y después, a la hora del mediodía, van donde los otros dos, y humilde y tímidamente les piden de comer, como los niños buenos a su buena madre. Son los sentimientos y el lenguaje de Francisco: «Te digo, hijo mío, como una madre…», escribía a su discípulo favorito, Fray León, en cuya compañía había permanecido muchas veces en los eremitorios. De manera parecida, Celano dice que Francisco había escogido para sí como madre a Fray Elías (1 Cel 98); y también que Fray Pacífico dijo al Santo: «Bendícenos, madre amadísima» (2 Cel 137). Con todo, el mismo Celano, más adelante tiene que lamentar que «son muchos los que convierten el lugar de contemplación en lugar de ocio» (2 Cel 179).
Al lado de la breve regla primitiva de 1210 y de este reglamento para los eremitorios hay que citar otra regla hecha exclusivamente para la Porciúncula, y que se nos ha conservado en el número 55 del Espejo de Perfección. Esta regla se parece mucho al reglamento de los eremitorios: también ella prohíbe que los extraños penetren en los loci o lugares de los frailes. Ninguna conversación de cosas temporales, ninguna palabra superflua debe oírse en la Porciúncula; los frailes que han de habitar en este «lugar» se escogerán entre los mejores y más piadosos de toda la Orden, y deberán edificar a los demás en la manera de rezar el oficio divino. «Quiero que en este lugar -decía Francisco- nada en absoluto se diga ni se haga inútilmente, sino que el lugar todo entero sea mantenido puro y santo en himnos y alabanzas al Señor» (EP 55). El número 82 del mismo Espejo recoge el celo con que Francisco cuidó la santidad de vida en la Porciúncula y las normas que estableció contra las conversaciones ociosas en aquel lugar.
Como se ve por lo que antecede, la obra legislativa de Francisco está compuesta toda ella de trabajos de circunstancias. Por ejemplo, se le decía en un Capítulo que había muchos frailes que se mortificaban el cuerpo con cilicios y cintos de hierro sobre la desnuda carne, y hacían otras penitencias por el estilo; y al punto el Santo promulgaba una norma que prohibía a los frailes el uso de estos medios ascéticos. En otro Capítulo general hizo escribir, para enseñanza de todos, esta amonestación: «Guárdense los hermanos de mostrarse ceñudos exteriormente e hipócritamente tristes; muéstrense, más bien, gozosos en el Señor, alegres y jocundos y debidamente agradables» (2 Cel 128). Este pasaje se transcribió luego en el capítulo VII de la Regla primera (1 R 7,16). Otra exhortación, que se conserva en el n. 96 del Espejo de Perfección, es exactamente una de las admoniciones que conocemos (Adm 20). El capítulo XXII de la Regla primera lleva esta inscripción: De la amonestación de los hermanos.
Así como la regla de Rivotorto nos da los fundamentos de todo el edificio de la regla futura, así también las prescripciones circunstanciales y las admoniciones emitidas en los diferentes Capítulos pueden ser consideradas como el primer piso de ese mismo edificio. Sobre el piso así formado, la construcción prosigue bajo la influencia de los tiempos y los acontecimientos. En 1217 se inauguran las grandes misiones franciscanas, y ciertamente en vista de ellas se escribieron los capítulos XIV y XVI de la Regla Primera, que llevan por título «Cómo han de ir los hermanos por el mundo» y «De los que van entre sarracenos y otros infieles». Los biógrafos de San Francisco nos han conservado varios ejemplos de las exhortaciones de despedida, y así en el Espejo de Perfección puede verse en particular el discurso dirigido por Francisco a los hermanos que se van: «En el nombre del Señor, id de dos en dos por el camino con humildad y dignidad, y, sobre todo, en riguroso silencio desde la mañana hasta pasada la hora de tercia, orando al Señor en vuestros corazones y sin que salgan de vuestra boca palabras ociosas e inútiles. Aunque vayáis de viaje, sea vuestro hablar tan humilde y mirado como si estuvieseis en el eremitorio o en la celda…» (EP 65). Asimismo, son varios los pasajes de la Regla primera en que el discurso empieza con las palabras In nomine Domini, «En el nombre del Señor», fórmula con que se acostumbraba entonces encabezar todos los documentos oficiales (1 R 4 y 24).
Por lo demás, podemos admitir sin temor de errar que estas admoniciones, que se iban esparciendo a medida del desarrollo de la Orden, fueron luego puestas por escrito. Su objeto era eminentemente práctico, es a saber, indicar la manera como quería Francisco que se portasen sus frailes, y los preceptos que deseaba que pusiesen en práctica. Sus cartas posteriores demuestran asimismo cuánto deseaba el Santo que los frailes copiasen dichas reglas y que llevasen siempre consigo un ejemplar de ellas, a fin de que mejor pudiesen observar sus prescripciones.
Para precisar, pues, en qué consistió la colaboración de Francisco y Cesáreo en el verano de 1221 para la redacción de la regla nueva, hay que convenir primero en que ambos redactores tuvieron presente, no sólo la regla primitiva de 1210, sino también toda la serie de admoniciones y prescripciones de los años posteriores, y que de todos estos materiales echaron mano para su nueva redacción. Esto nos viene confirmado por una visión que Francisco tuvo por aquel mismo tiempo: vio que todos sus frailes se reunían en torno suyo acosados por el hambre, pidiéndole de comer; Francisco no tenía más que unas migajas de pan que se le caían por entre los dedos; pero luego oyó una voz que le dijo: «Francisco, con todas las migajas haz una hostia y da de comer a los que quieran». Al día siguiente comprendió el Santo que las migajas eran las Verba evangélica, y que la hostia significaba la regla que debía formar con las palabras del Evangelio (LM 4,11; 2 Cel 209). El hecho es que los dos redactores, Francisco y Cesáreo, se contentaron con poner íntegro, a menudo sin orden alguno, lo antiguo y lo nuevo, y así fue como resultó esa colección o reunión de preceptos que los historiadores antiguos llamaban Regla primera, y los modernos Regla de 1221 o Regla no bulada, pero que, en realidad, nunca llegó a ser la verdadera Regla de la Orden.
Sin pretender nosotros distinguir detalladamente, como hacen Karl Muller y Boehmer, lo que en esta gran colección de materiales proviene de la regla primitiva y lo que son añadiduras posteriores, podemos, sin embargo, formarnos una idea general suficientemente clara de la distinción entre ambos orígenes. Así, a la regla de Rivotorto se remontan incontestablemente, además de la introducción en que Francisco promete obediencia al Papa Inocencio, los capítulos: I, sobre los tres votos de pobreza, obediencia y castidad; II, sobre la admisión y vestido de los hermanos; III, sobre el rezo del oficio divino y los ayunos; VII, sobre la obligación de servir y trabajar; IX, sobre la facultad para mendigar en caso de necesidad y la prohibición de recibir dinero; XII, sobre la obligación de evitar el consorcio con mujeres; XIV, sobre la obligación de no llevar nada para el camino, y de no oponer resistencia a los malos; XIX, sobre el respeto debido a los sacerdotes. Tal vez estos capítulos no pasaron de la regla primitiva a la nueva al pie de la letra; pero es seguro que pasaron en cuanto a la sustancia y al sentido. Sólo la obligación del ayuno parece haber sido más rigurosa en la regla antigua que en la nueva: la Regla primera (1 R 3) no prescribe sino un día de ayuno en la semana, el viernes, mientras que la de 1210 prescribía también, según Jordán de Giano, el miércoles.
Por otra parte, podemos considerar con certeza como adición a la regla primitiva el capítulo IV, con el encabezamiento típico de los documentos públicos: In nomine Domini!, «¡En el nombre del Señor!» Este capítulo trata de las relaciones entre los ministros franciscanos y los otros hermanos, y por tanto debió redactarse en la asamblea franciscana en que fueron instituidos los primeros ministros. Otros capítulos de la Regla concuerdan casi literalmente con admoniciones que han llegado hasta nosotros; así, por ejemplo, puede compararse el capítulo V de la Regla con las admoniciones 4 y 11, o el capítulo XXII con las admoniciones 9 y 10. Tomás de Celano menciona otra admonición (2 Cel 68) que no se encuentra en la colección de las que han llegado hasta nosotros, pero que se recogió en la Regla primera y forma parte de su capítulo VIII. Compárese 2 Cel 128 con 1 R 7. De igual manera, el n. 42 del Espejo de Perfección trae una admonición a los enfermos que aparece también en el cap. X de la Regla primera.
En fin, la Regla primera contiene un tercer elemento, formado por lo que podríamos llamar la poesía religiosa de San Francisco. En esta categoría debe colocarse en primer lugar la Laude de que queda hecha mención más arriba y que constituye el capítulo XXI de la Regla. Francisco ordena a sus hermanos que, como buenos juglares de Dios, vayan proclamando este canto de alabanza por las ciudades por donde pasan, y en el mismo aparecen ya algunas imágenes y acentos que hacen pensar en el famoso Cántico del Hermano Sol: «¡Ay de aquellos que no mueren en penitencia, porque serán hijos del diablo, cuyas obras hacen, e irán al fuego eterno!», dice la Regla, y el Cántico: «¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal! Bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal». El gran objeto de la obra de Francisco era, en efecto, inspirar a los hombres el entusiasmo por Dios. Y así, después de un nuevo capítulo, el XXII, que es una última Amonestación de los hermanos, y nótese que Francisco y Cesáreo han transcrito incluso el viejo título De admonitione fratrum, he aquí que el escrito común de ambos legisladores se trueca en un himno magnífico y triunfal de alabanza, que va por grados elevándose y derramándose como la voz de un órgano maravilloso, hasta llegar a un punto en que toda voz humana se apaga, en que todo pensamiento humano desfallece, y sólo se escucha el eterno Santo, Santo, Santo de los ángeles, el infinito Aleluya de los bienaventurados. Este último capítulo de la Regla primera, el XXIII, aunque muy difícil de traducir, debe transcribirse íntegro:
Oración, canto de alabanza y acción de gracias
«Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Señor rey del cielo y de la tierra, por ti mismo te damos gracias, porque, por tu santa voluntad y por tu único Hijo con el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales, y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos pusiste en el paraíso. Y nosotros caímos por nuestra culpa. Y te damos gracias porque, así como por tu Hijo nos creaste, así, por tu santo amor con el que nos amaste, hiciste que él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen la beatísima santa María, y quisiste que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte. Y te damos gracias porque ese mismo Hijo tuyo vendrá en la gloria de su majestad a enviar al fuego eterno a los malditos, que no hicieron penitencia y no te conocieron, y a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en penitencia: Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que os está preparado desde el origen del mundo (Mt 25,34).
»Y porque todos nosotros, miserables y pecadores, no somos dignos de nombrarte, imploramos suplicantes que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en quien bien te complaciste, junto con el Espíritu Santo Paráclito, te dé gracias por todos como a ti y a él os place, él que te basta siempre para todo y por quien tantas cosas nos hiciste. Aleluya.
»Y a la gloriosa madre, la beatísima María siempre Virgen, a los bienaventurados Miguel, Gabriel y Rafael, y a todos los coros de los bienaventurados serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, ángeles, arcángeles, a los bienaventurados Juan Bautista, Juan Evangelista, Pedro, Pablo, y a los bienaventurados patriarcas, profetas, Inocentes, apóstoles, evangelistas, discípulos, mártires, confesores, vírgenes, a los bienaventurados Elías y Enoc, y a todos los santos que fueron y que serán y que son, humildemente les suplicamos por tu amor que te den gracias por estas cosas como te place, a ti, sumo y verdadero Dios, eterno y vivo, con tu Hijo carísimo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
»Y a todos los que quieren servir al Señor Dios dentro de la santa Iglesia católica y apostólica, y a todos los órdenes siguientes: sacerdotes, diáconos, subdiáconos, acólitos, exorcistas, lectores, ostiarios y todos los clérigos, todos los religiosos y religiosas, todos los donados y postulantes, pobres y necesitados, reyes y príncipes, trabajadores y agricultores, siervos y señores, todas las vírgenes y continentes y casadas, laicos, varones y mujeres, todos los niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, todos los pequeños y grandes, y todos los pueblos, gentes, tribus y lenguas, y todas las naciones y todos los hombres en cualquier lugar de la tierra, que son y que serán, humildemente les rogamos y suplicamos todos nosotros, los hermanos menores, siervos inútiles, que todos perseveremos en la verdadera fe y penitencia, porque de otra manera ninguno puede salvarse.
»Amemos todos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y fortaleza, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, con todo el esfuerzo, con todo el afecto, con todas las entrañas, con todos los deseos y voluntades al Señor Dios, que nos dio y nos da a todos nosotros todo el cuerpo, toda el alma y toda la vida, que nos creó, nos redimió y por sola su misericordia nos salvará, que a nosotros, miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos, nos hizo y nos hace todo bien.
»Por consiguiente, ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador, el solo verdadero Dios, que es pleno bien, todo bien, total bien, verdadero y sumo bien, que es el solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce, que es el solo santo, justo, verdadero, santo y recto, que es el solo benigno, inocente, puro, de quien y por quien y en quien es todo el perdón, toda la gracia, toda la gloria de todos los penitentes y de todos justos, de todos los bienaventurados que gozan juntos en los cielos. Por consiguiente, que nada impida, que nada separe, que nada se interponga. En todas partes, en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diariamente y de continuo, todos nosotros creamos verdadera y humildemente, y tengamos en el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y ensalcemos sobremanera, magnifiquemos y demos gracias al altísimo y sumo Dios eterno, Trinidad y Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas y salvador de todos los que creen y esperan en él y lo aman a él, que es sin principio y sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable, bendito, laudable, glorioso, ensalzado sobremanera, sublime, excelso, suave, amable, deleitable y todo entero sobre todas las cosas deseable por los siglos. Amén».
Capítulo X – La lucha por el espíritu de pobreza
Dos años pasaron todavía antes que la Orden tuviera su regla definitiva. En septiembre de 1221 partió Cesáreo para Alemania con sus compañeros de misión, y la bula Solet annuere, en que Honorio III confirmó la regla, es del 29 de noviembre de 1223. En este intervalo de dos años pasó toda una serie de negociaciones de que, desgraciadamente, no se nos ha conservado ningún testimonio, aunque, por otra parte, sabemos de cierto que se desarrolló la más viva oposición entre Francisco de un lado, y Elías Bombarone y sus parciales, por el otro. En esta oposición, que llegó a asumir las proporciones de un verdadero conflicto, el Cardenal Hugolino tuvo que desempeñar el difícil papel de mediador y tratar de satisfacer a ambas partes, en cuanto era posible.
Para dar con el punto capital de dicha diferencia es preciso no perder de vista el desenvolvimiento de la nueva Orden en los años anteriores.
Como hemos visto, Francisco, al dimitir de su cargo, conservó cierta situación preponderante; así, por ejemplo, él fue quien en el Capítulo de 1221 eligió y envió a los misioneros de Alemania; sin mencionar otros hechos que prueban que el Santo nunca dejó de tener en la Orden y de ejercer a tenor de las circunstancias una considerable autoridad. «Vos tenéis la autoridad», potestatem habetis vos, le dijo su vicario Pedro Cattani, estando en Tierra Santa (Jordán de Giano, Crónica, n. 12). Y el mismo Fray Jordán tiene más adelante, en su misma Crónica, otras expresiones que indican la autoridad efectiva que siempre tuvo Francisco.
Desde un principio manifestó Francisco que no le gustaban en absoluto las medidas violentas. Jordán de Giano atestigua que de siempre Francisco «prefería superar todos los conflictos con la humildad más que con la potestad judicial» (Crónica, 13), y que, cuando no lograba hacer valer su voluntad, se abstenía de mandar a guisa de los poderes del mundo. Si no obtenía que sus hermanos cumpliesen sus deberes, se desquitaba redoblando la solicitud por cumplir él los suyos propios. Un carácter semejante era natural que diera ocasión para que otras voluntades más enérgicas se soliviantaran y camparan por sus respetos. Sobresalía entre éstos un hombre de voluntad por todo extremo dominante, Fray Elías Bombarone, más conocido después y famoso con el nombre de Elías de Cortona. Le seguían otros, prestándole apoyo en su oposición contra Francisco. De uno solo de estos secuaces sabemos el nombre: Fray Pedro de Staccia, de Bolonia. A los demás los designan los biógrafos con el nombre colectivo de «ministros», apelativo que se aplicaba especialmente a los frailes que presidían las provincias italianas de la Orden, para indicar con este nombre, ministri, que eran «siervos» o «servidores» de los frailes a quienes gobernaban, pues en latín minister significa en primer lugar, criado, siervo, fámulo.
Aunque sea de pasada, hay que recordar que en 1223 se dividió en provincias el inmenso campo de actividad de la Orden, y el superior de cada provincia se llamó «siervo o servidor de la provincia», minister provincialis (cf. Mt 20,26), a causa de la repugnancia con que Francisco miraba el nombre de «prior». Cada provincia se subdividía en cierto número de distritos (custodias), gobernado cada cual por un «custodio» o «guardián». Este mismo nombre de guardián se daba también al superior de cada «lugar» o convento. La Orden toda estaba a cargo del «ministro general», título que después se abrevió, quedando reducido al de «general» solamente, lo mismo que el «ministro provincial» al de «ministro». Por último, hay que tener en cuenta que tanto el nombre de «hermanos menores», fratres minores, como el de «ministros» lo tomó Francisco del Evangelio (cf. LM 6,5; LP 101).
Bolonia venía a ser en realidad como el centro del movimiento opositor iniciado por Fray Elías dentro de la Orden. Relaciones estrechas ligaban, desde hacía tiempo, a los franciscanos con la célebre ciudad universitaria: en 1211 predicó en ella Bernardo de Quintaval; en 1213 se establecieron allí los frailes menores, en una casa denominada «le Pugliole», sita a corta distancia de la puerta Galliera. En Bolonia habían estudiado muchos de los miembros más respetables de la nueva Orden, como los dos vicarios de Francisco, Pedro Cattani y Elías, y también la mayor parte de los futuros generales: Juan Parente, Haymón de Faversham, Crescencio de Jesi, Juan de Parma. Referido queda que uno de los juristas más famosos de Bolonia, Nicolás Pepoli, se constituyó desde un principio en defensor de la Orden, y después acabó por ingresar en ella. Más o menos por el mismo tiempo, el más célebre de todos los juristas de Bolonia, Acurcio, apellidado «el Grande», entregó a los hermanos menores su casa de la Ricardina, en las afueras de la ciudad, porque el susodicho primer convento se había hecho luego demasiado pequeño. Finalmente, Pedro de Staccia inauguró en esta ciudad una casa de estudios para los franciscanos, por el estilo de la escuela de teología fundada allí mismo en 1219 por los dominicos.
La noticia de esta inauguración indignó profundamente a Francisco, que durante toda su vida había gustado de llamarse y de ser un idiota, es decir, un hombre sencillo e iletrado. Hablando en general, Francisco no era enemigo de los estudios, diga lo que quiera Sabatier, que le atribuye cierta mal disimulada ojeriza contra toda ciencia. Al contrario, véase lo que una vez escribió en forma de admonición: «A todos los teólogos y a los que nos administran las palabras divinas debemos honrar y tener en veneración, como a quienes nos administran espíritu y vida», palabras estas que repitió literalmente en su Testamento (Test 13). Pero entendía que los estudios debían tener un objeto práctico y servir al fin de la proclamación de la palabra de Dios. Por eso creía que no había para qué tener muchos libros; que era en la oración donde mejor se aprendía a tocar y mover los corazones. Él mismo, según lo manifiestan sus escritos, leía mucho las Santas Escrituras; sin embargo, a medida que avanzaba en edad, se iba persuadiendo de que las había leído hasta demasiado y de que lo mejor era dedicarse a meditar y poner en práctica las cosas que había leído. A un hermano que le recomendaba que le leyeran un pasaje de la Escritura para su consuelo, le dijo Francisco, que estaba muy enfermo: «Es bueno recurrir a los testimonios de la Escritura, es bueno buscar en ellas al Señor Dios nuestro; pero estoy ya tan penetrado de las Escrituras, que me basta, y con mucho, para meditar y contemplar. No necesito de muchas cosas, hijo; sé a Cristo pobre y crucificado» (2 Cel 105). Un pensamiento le perseguía siempre: la mejor predicación consiste en el buen ejemplo personal.
En su Regla Francisco distingue tres clases de miembros de la Orden: predicatores, oratores, laboratores, «predicadores, orantes, trabajadores», y llegaba incluso a poner a los predicadores por encima de los que oran y los que trabajan. «Sin embargo -añadía-, todos los hermanos prediquen con las obras» (1 R 17). Luego, los ponía en guardia contra la sabiduría de este mundo, contra aquellos para quienes las palabras son todo y las obras nada o poca cosa, contra los que sólo aspiraban a brillar por la ciencia y no a ser perfectos. En cuanto a él mismo decía, como acabamos de ver: «No necesito de muchas cosas, hijo; sé a Cristo pobre y crucificado».
El Espejo de Perfección (EP 4) nos ha conservado un relato que se refiere precisamente a esta misma época de la vida del Santo y que explica perfectamente el sentir de Francisco acerca de una ciencia libresca, «no sólo inútil, sino perjudicial»:
En cierta otra ocasión, un novicio que malamente sabía leer el salterio, obtuvo licencia de Fray Elías para tener uno. Mas, como oía decir a los hermanos que el bienaventurado Francisco no quería a sus hijos ansiosos ni de ciencia ni de libros, no estaba tranquilo, y quería obtener su consentimiento. Como pasara Francisco por el lugar donde estaba el novicio, éste le dijo:
— Padre, me serviría de gran consuelo tener mi salterio. Tengo ya el permiso del ministro general, pero quisiera también tu consentimiento.
El bienaventurado Francisco le respondió:
— El emperador Carlos, Rolando y Oliverio y todos los capitanes y esforzados caballeros que lucharon de firme contra los infieles, sin perdonarse fatigas y grandes trabajos, hasta exponerse a la muerte, consiguieron resonantes victorias, dignas de perpetuarse para siempre. Igualmente, los santos mártires dieron su vida luchando por la fe de Cristo. En cambio, ahora hay muchos que pretenden honra y gloria con sólo contar las hazañas que aquellos hicieron. Así, también entre nosotros hay muchos que sólo por contar y pregonar las maravillas que hicieron los santos quieren recibir honra y gloria (cf. Adm 6).
Que es como si dijera: No hay por qué desvivirse por adquirir libros y ciencia, sino por hacer obras virtuosas, porque la ciencia hincha y la caridad edifica (1 Cor 8,1).
Pocos días después, estando el bienaventurado Francisco sentado al amor de la lumbre, volvió el novicio a hablarle del salterio. Francisco le dio por respuesta:
— Después que tengas el salterio, ansiarás tener y querrás el breviario; y, cuando tengas el breviario, te sentarás en el sillón como gran prelado, y mandarás a tu hermano, diciendo: ¡Tráeme el breviario!
Mientras esto decía con gran fervor de espíritu, el bienaventurado Francisco, en vista de lo que tales novedades presagiaban para la Orden, tomó ceniza, y, esparciéndola sobre su propia cabeza, movía la mano en circulo como quien se lava la cabeza, y decía:
— ¡Yo el breviario! ¡Yo el breviario!
Y lo repitió muchas veces girando la mano sobre su cabeza. El novicio quedó estupefacto y avergonzado. Luego, el bienaventurado Francisco, vuelto a la calma, le dijo:
— Hermano, también yo he tenido tentaciones de tener libros; mas para conocer la voluntad de Dios acerca de esto tomé el libro de los evangelios del Señor y le rogué que, al abrirlo por primera vez, me manifestara su voluntad. Hecha mi súplica y abierto el libro, me salió este pasaje del santo Evangelio: A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios; a los demás sólo en parábolas (Lc 8,9-10).
Dicho esto, calló Francisco un breve rato; después añadió:
— Hay muchos que se afanan de buen grado por adquirir ciencia, pero feliz el que se hace estéril por amor del Señor Dios (EP 69; 2 Cel 195).
Meses después, Francisco, de rodillas ante el novicio, le dijo:
— Hermano, has de saber que cualquiera que desea ser hermano menor, no debe tener más que la túnica, el cordón y los calzones, según en la Regla se concede; y, en caso de verdadera necesidad, calzado.
En adelante, a cuantos hermanos le venían a consultar sobre esto, les daba la misma respuesta. Y repetía muchas veces: «Tanto sabe el hombre cuanto obra, y en tanto el religioso ora bien en cuanto practica, pues sólo por el fruto se conoce al árbol» (cf. Mt 12,13).
No menos significativa es otra página del mismo Espejo de Perfección:
«Le dolía mucho al bienaventurado Francisco que, pospuesta la virtud, se buscase la ciencia que hincha, máxime si cada cual no permanecía en la vocación en que había sido llamado desde el principio. Y decía: «Los hermanos que se dejan arrastrar por la curiosidad del saber, se encontrarán con las manos vacías en tiempo de tribulaciones. Por eso, los quiero muy fuertes en la virtud, para que, cuando venga el día de la tribulación, tengan al Señor durante la prueba. Porque la tribulación ha de venir, y entonces los libros para nada servirán, y los tirarán a las ventanas y a rincones ocultos». No hablaba así porque le desagradara el estudio de la Sagrada Escritura, sino por apartar a todos del superfluo afán de saber. Quería que fueran virtuosos por la caridad, más bien que sabios por la curiosidad de la ciencia» (EP 69).
Tenía razón Francisco al pensar que su siglo estaba ansioso de ciencia acaso más que todos los anteriores. Hacia la mitad del siglo XIII se habían fundado diecisiete universidades, ocho de las cuales eran italianas, a saber: Reggio, Vicenza, Padua, Nápoles, Vercellis, Roma, Plasencia y Arezzo. Al mismo tiempo las tres grandes escuelas de más antigua fundación, París, Bolonia y Oxford, tomaban un desarrollo extraordinario; por todas partes se notaba el esfuerzo científico que iba a ser la característica del último período de la Edad Media. En este movimiento tomaron parte muy notable desde un principio los dominicos, por prescripción de sus estatutos mismos, heredados de los canónigos de San Agustín. También los frailes menores se vieron envueltos en esta ola siempre creciente, lo que ocasionó la oposición resuelta de Francisco, a quien vio Fray León, en una visión que tuvo, con las alas extendidas para defender y proteger a sus hijos (AF III, 75).
Al principio toda su cólera se desató contra Fray Pedro de Stacia y su casa de estudio de Bolonia. Es cosa cierta que Fray Pedro no procedió a dicha fundación sin previa consulta con el Cardenal Hugolino, que en 1220 se encontraba en Bolonia y se hizo inscribir como dueño del edificio donde iba a funcionar la nueva institución. Pero Francisco corrió a Bolonia e impuso a los frailes precepto de obediencia de evacuar inmediatamente la casa. Uno de los frailes estaba enfermo en cama y así y todo tuvo que seguir a los demás en el éxodo (EP 6). Francisco se alojó en el convento de los dominicos, y allá fueron los frailes a pedirle perdón, prometiéndole corregirse y enmendarse, todos menos Pedro de Staccia; y se afirma que Francisco, siempre tan dulce y compasivo, maldijo a Pedro en vista de su contumacia.
Pero es que Fray Pedro, a los ojos de Francisco, había faltado no sólo a la sencillez evangélica, sino (y esto era lo que volvía al Santo inexorable) contra la pobreza evangélica, porque, ¿cómo podían continuar siendo frailes menores los que en aquella casa tendrían que reunir y mantener gruesos libros costosos y proporcionarse grandes comodidades a fin de atender al estudio? ¿No estaba escrito en el Evangelio y, por consiguiente, también en la regla, que el verdadero discípulo de Cristo no debía llevar nada para el camino? Por eso añadía Francisco, como hemos visto, «que cualquiera que desea ser hermano menor, no debe tener más que la túnica, el cordón y los calzones, según en la Regla se concede; y, en caso de verdadera necesidad, calzado». «Por eso, un ministro que deseaba con ansia -y con su permiso- tener algunos libros de lujo y muy costosos, tuvo que oír que le decía: «No quiero perder, por tus libros, el libro del Evangelio que he prometido observar. Sí, tú harás lo que quieras; pero no te pondré un lazo con mi permiso»» (2 Cel 62). Cuando Francisco señaló las condiciones necesarias en el ministro general, incluyó ésta: «No sea amontonador de libros ni muy dado a la lectura, no sea que robe al oficio lo que consagra al estudio» (EP 80); o como refiere Celano: «No sea coleccionista de libros ni muy dado a la lectura, a fin de no sustraer al cargo lo que da de más al estudio» (2 Cel 185).
Desgraciadamente, para salir airoso de semejante lucha se necesitaba una voluntad más enérgica que la de Francisco. Los otros, que no se resignaban a honrar la ciencia desde lejos, sino que querían también cultivarla, eran más fuertes que él y reportaron la victoria. Si nos atenemos a lo que refiere Fray León, llevaron Elías y sus secuaces su audacia hasta pretender abolir la regla de San Francisco y reemplazarla por la de los dominicos, que daba lugar preferente al estudio de la ciencia, y en un Capítulo, probablemente el de 1222 ó 1223, atrajeron a su partido al Cardenal Hugolino, quien se esforzó con hábiles y discretas razones, por hacer ceder a Francisco; pero éste, después de haberle escuchado con toda reverencia, tomó por la mano al Cardenal, y llevándole al medio de la asamblea, se puso a decir en voz alta: «Hermanos míos, hermanos míos: Dios me ha llamado por el camino de sencillez y de humildad y me ha manifestado que éste es el verdadero camino para mí y para cuantos quieren creer en mi palabra e imitarme. Por eso, no quiero que me mentéis regla alguna, ni de San Benito, ni de San Agustín, ni de San Bernardo, ni otro camino o forma de vida fuera de aquella que el Señor misericordiosamente me mostró y me dio. Y me dijo el Señor que quería que fuera yo un nuevo loco en este mundo; y no quiso conducirnos por otro camino que el de esta ciencia. Mas, por vuestra ciencia y sabiduría, Dios os confundirá. Y yo espero que el Señor, por medio de sus verdugos, os dará su castigo, y entonces, queráis o no, retornaréis con afrenta a vuestro estado» (EP 68).
¿Tenía razón Francisco al abrigar esos temores? Verdad es que, como dice el Apóstol, la ciencia hincha y la caridad edifica (1 Cor 8,1). Pero también es verdad que estas palabras han servido muchas veces para encubrir cosas que nada tienen que ver con la virtud y la santidad. Buscar la verdad pura y entera es también servir a Dios; el amor desinteresado y sincero a la verdad ejerce sobre toda la vida moral del individuo un influjo depurador y saludable; todo corazón amigo del bien lo es también de la verdad. El mismo Apóstol habla en otro pasaje de la «santidad de la verdad» y es que la santidad de la voluntad no es más que un fruto espontáneo de la santidad del pensamiento, y que para amar eficazmente el bien es menester amar primero con igual eficacia la verdad.
Pero es evidente que lo que de modo tan amargo desazonaba a Francisco no era el amor a la verdad, sino el orgullo de la inteligencia, el egoísmo que se vale de la ciencia sólo para satisfacer la propia vanidad. El Santo quería evitar a toda costa que sus hijos fuesen ávidos de fama y gloria mundanas. Bien sabía él que más vale, infinitamente más, postrarse en oración delante de Dios, en la soledad de una gruta o de una ermita, allá arriba en la montaña, que no subir a una cátedra con el alma llena de vanidad ante la idea de la fama de sí mismo.
Acostumbrado desde su juventud a usar el lenguaje caballeresco, solía decir Francisco: «Estos son mis hermanos, caballeros de la Tabla Redonda, que viven ocultos en los desiertos y en lugares apartados con el fin de dedicarse con más ahínco a la oración y meditación, que lloran los pecados propios y ajenos, que viven con humildad y sencillez; cuya santidad Dios conoce, pero es a veces ignorada por los hermanos y por los hombres. Cuando sus almas sean presentadas por los ángeles ante el Señor, entonces les mostrará el Señor el fruto y recompensa de sus trabajos, es decir, multitud de almas que se han salvado por sus ejemplos, oraciones y lágrimas, y merecerán escuchar: «Mirad, amados hijos míos, que tantas y tales almas se han salvado por vuestras oraciones, lágrimas y ejemplos; y porque habéis sido fieles en lo poco, os constituiré sobre lo mucho. Otros han trabajado y predicado con discursos de su propia sabiduría y ciencia, y yo, por vuestros merecimientos, he producido el fruto de la salvación. Recibid, pues, la recompensa del trabajo de ellos y el fruto de vuestros méritos, el reino de los cielos que habéis conquistado con la violencia de vuestra humildad y sencillez, de vuestras oraciones y lágrimas». Así, éstos, llevando sus gavillas, esto es, el fruto y los méritos de su santa humildad y sencillez, entrarán en el gozo del Señor con alegría y regocijo. Pero los otros que no se han afanado sino por adquirir conocimientos y mostrar a los demás el camino de la salvación, sin obrar nada para sí, se presentarán ante el tribunal de Cristo desnudos y con las manos vacías, sin llevar otras gavillas que las de su propia confusión, vergüenza y amargura» (EP 72).
A Francisco le gustaba repetir estas consideraciones en los Capítulos generales, y a menudo añadía la siguiente sentencia del primer libro de Samuel: «Parió la estéril siete hijos y se marchitó la que muchos tenía» (1 Sam 2,5)
La oración y, de una manera más general, la vida, y no la palabra ni la teoría, eran, pues, para Francisco, lo esencial, lo más importante para él y para sus hermanos. Los otros podían seguir el camino que les pareciera mejor: Francisco no los juzgaba ni los condenaba, como tampoco juzgaba ni condenaba a los que vestían y vivían con lujo, y en su Regla dejó esta exhortación a sus frailes: «Amonesto y exhorto a todos mis hermanos que no desprecien ni juzguen a los hombres que ven vestidos de telas suaves y de colores, usar manjares y bebidas delicadas, sino más bien que cada uno se juzgue y desprecie a sí mismo» (2 R 2). A él sólo le importaba la razón por la que él y sus hermanos habían sido llamados de este mundo. Y así Francisco acabó por conceder a San Antonio de Padua (cuya formación universitaria acababa de descubrirse, y parecía obligado utilizarla) el permiso para enseñar teología a los frailes de Bolonia, pero en los términos que constan en la carta que le dirigió: «A fray Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que, en el estudio de la misma, no apagues el espíritu de oración y devoción, como se contiene en la Regla» (CtaAnt).
La Regla a que alude aquí Francisco es la definitiva o bulada, la de 1223, en cuyo capítulo quinto se halla, en efecto, la condición que aquí se pone: «Los hermanos a quienes el Señor ha dado la gracia de trabajar, trabajen fiel y devotamente, de tal suerte que, desechando la ociosidad, enemiga del alma, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, al cual las demás cosas temporales deben servir» (2 R 5). Esto prueba que dicho capítulo estaba ya elaborado a la sazón, pero no que la regla toda estuviese ya admitida y confirmada, y de hecho no lo estuvo hasta el 29 de noviembre de 1223. Ahora bien, Antonio se trasladó de Bolonia a Montpellier en 1224; por consiguiente, sus lecciones comenzaron antes de noviembre de 1223, a menos de suponer que no duraron sino muy pocos meses. En verdad, hay motivos para concluir que el permiso de Francisco fue concedido durante el verano de 1222, ya que sabemos que Francisco se encontraba entonces en Bolonia. Antonio, por su parte, se encontraba a la sazón en Forlí, es decir, en la Romaña, de la que también formaba parte de sabia ciudad universitaria.
Por lo demás, Francisco continuaba, a despecho de las divisiones intestinas de su Orden, gozando del mismo entusiasta aprecio popular que antes, aun en Bolonia, donde sus predicaciones sencillas y ajenas a todo aparato de ciencia y arte, eran escuchadas siempre con suma devoción y labraban hondamente en todo linaje de auditorios. Y es un testigo ocular quien nos lo asegura. En efecto, Tomás de Spalato, en su Historia Pontificum Salonitanorum, escrita antes de 1268, nos dice lo siguiente: «Este mismo año [el de 1222] residía yo en la casa de estudios de Bolonia, y el día de la Asunción de la Madre de Dios vi a San Francisco cuando predicaba en la plaza, delante del palacio público; habían acudido allí casi todos los habitantes de la ciudad. El exordio del sermón versó sobre «los ángeles, los hombres y los demonios». Y habló tan bien y con tanta discreción sobre estas tres clases de espíritus racionales, que muchas personas cultas que estaban presentes quedaron muy admiradas del sermón que predicaba un hombre iletrado, y que por cierto no se atenía a los recursos de la oratoria, sino que predicaba en forma de exhortación. Todo el contenido de sus palabras iba encaminado a extinguir las enemistades entre los ciudadanos y a restablecer entre ellos los convenios de paz. Desaliñado en el vestido, su presencia personal era irrelevante, y su rostro nada atrayente. Pero con todo, por la mucha eficacia que, sin duda, otorgó Dios a sus palabras, muchas familias de la nobleza, que desde antiguo se habían tenido entre sí un odio tan feroz que les había llevado muchas veces a mancillarse con el derramamiento de sangre, hicieron entonces las paces. Era tal la reverencia y la devoción hacia el Santo, que hombres y mujeres se le precipitaban en tropel, tratando de tocar, al menos, el borde de su hábito o de arrebatarle algún trocito de su pobre indumentaria» (BAC, Escritos, p. 970). Cuentan las Florecillas, en su capítulo 27, que durante esta estancia en Bolonia, Francisco convirtió a dos estudiantes de la Marca de Ancona llamados el uno Peregrino y el otro Ricerio, y que uno y otro se hicieron frailes menores. El primero era gran canonista y, sin embargo, prefirió el estado de lego, cosa muy en armonía con el espíritu franciscano.
No es posible leer sin profunda emoción el pasaje transcrito de Tomás de Spalato, como obra que es de quien oyó personalmente lo que relata. Probablemente Francisco quiso principiar por captarse la benevolencia de la parte ilustrada de su auditorio; por eso escogió un tema algo académico, a saber, la distinción de las tres categorías de seres inteligentes: los ángeles, los hombres y los demonios. Pero luego abandonó el tono de la especulación, y apareció el Francisco natural, espontáneo, sencillo y popular; y entonces fue el mover e inflamar y ganarse los corazones, reproduciendo las antiguas escenas de Asís, de Arezzo y de Gubbio; allí fue el olvidarse los antiguos atroces agravios, y también los recientes, el reconciliarse los enemigos más encarnizados, el echarse mutuamente los brazos al cuello, jurándose cristiana amistad y paz indestructible. Francisco está ya vecino al término de su carrera, pero es el mismo que era cuando la comenzó, cuando desde las gradas de una escalera de la plaza mayor de Asís predicaba e imponía la paz a sus amotinados compatriotas; siempre es el «heraldo del gran Rey», y continúa trasmitiendo a los súbditos de este Rey el mismo mensaje que desde hace quince años: Dominus det tibi pacem!, «El Señor te dé la paz».
Capítulo XI – La Tercera Orden
Entre tanto, las nuevas ideas, a las que Francisco había opuesto tan tenaz resistencia, continuaban su curso: los frailes menores se trocaban en Orden estudiosa y sabia, ni más ni menos que la de los predicadores.
Después del Capítulo de Pentecostés de 1219, Fray Pacífico y sus compañeros volvieron a Francia premunidos de una carta de recomendación pontificia, fechada el 11 de junio de aquel mismo año. Su intento era ahora establecerse en París, adonde, sin duda, no pudieron llegar en su viaje de 1217. Parece ser que el clero francés no se dio por satisfecho con la carta comendaticia que le presentaron los hermanos, y resolvió pedir nuevos informes a Roma; a esta consulta respondió el Papa con una nueva recomendación datada el 29 de mayo de 1220 (Pro dilectis filiis, en Sbaralea, I, 5), merced a la cual obtuvieron los frailes licencia para habitar en una casa del barrio de San Dionisio, en las afueras de París. Al principio no tuvieron capilla, sino que hacían sus oficios divinos en la iglesia de la vecina parroquia; pero, en cambio, a los pocos años se les hizo donación de un gran convento, especialmente destinado a su uso en San Germán del Prado, donde luego se fundó un colegio universitario con capacidad para 214 estudiantes, número que pronto se llenó de tal manera que los nuevos candidatos se veían constreñidos a contentarse con quedar matriculados, esperando las vacantes por años enteros.
Los franciscanos de las primeras generaciones miraban esta nueva tendencia con muy malos ojos. Fray Gil, en particular, la combatió con tesón, infatigable, mofándose a la continua, con sarcasmos por extremo picantes, de aquellos frailes menores sabios, que le parecían hijos falsos del padre San Francisco. «Hay gran diferencia -solía decir- entre la oveja que bala y la que pace: la misma que entre el que predica y el que obra. La una, balando, no sirve a nadie; la otra, con pacer, se beneficia a sí mismo por lo menos. Igual diferencia media entre un fraile menor que predica y otro que ora y trabaja. Mil y mil veces más vale instruirse uno a sí mismo en el ejercicio de una vida santa, que no pretender ilustrar al mundo entero».
Y en otra ocasión: «¿Quién es más rico, el que posee pequeño huerto que cultiva y hace fructificar, u otro que, poseyendo la tierra toda, ningún provecho saca de ella? La mucha ciencia de nada sirve para la salvación; el que desee ser verdaderamente sabio debe trabajar mucho y traer la cabeza profundamente gacha».
Un fraile predicador vino donde el Beato Gil a pedirle su bendición para ir a pronunciar un gran discurso en plena plaza de Perusa, y Gil le contestó: «Sí, te doy mi bendición, pero con tal que digas: ¡Bo, bo, multo dico e poco fo!», mucho digo y poco hago.
Otro día estaba Gil en el huerto del eremitorio de Monte Rípido, cerca de Perusa, donde habitó más de treinta años después de la muerte de San Francisco. De repente oyó una extraña bulla en la parte baja del monte: era un viñero que airado reñía a sus trabajadores, porque, en vez de trabajar, se llevaban charlando alegremente, y les gritaba: ¡Fate, fate, e non parlate! De perlas pareció a Fray Gil la sentencia del viñero, y al momento se propuso aprovecharla y, saliendo de su celda, se puso a gritar a los demás frailes: «Escuchad el consejo que nos da este hombre: ¡Haced, haced, y no charléis!».
Otra vez oyó Gil a una tortolilla gemir en uno de los árboles de su huerto, y la apostrofó de esta manera: «¡Hermana tortolilla, tú me enseñas a servir al Señor, pues me repites siempre ¡qua, qua! y no ¡la, la!, es decir, que es aquí en la tierra donde nos hemos de emplear en su servicio, no en el cielo. ¡Oh, hermana tortolilla, qué bien que arrullas! ¡Y que los hombres se hagan sordos a la sabiduría de tus lecciones!». Y el santo fraile se ponía a imaginar que habían vuelto aquellos tiempos felices en que él y Francisco erraban por los caminos, como juglares de Dios, entonando férvidos cantares a la reina Pobreza y a su noble hermana la dama Castidad; y arrobado con semejantes dulces memorias se paseaba por los floridos senderos frotando dos varillas y cantando, como quien se acompaña de una viola (AF III, 86 y 101).
Pero pronto volvía de su éxtasis, desaparecían los recuerdos, y venía la triste realidad a advertirle que aquellos hermosos tiempos eran irremisiblemente pasados, que Francisco había muerto y que él no era ya más que un pobre viejo de cuya opinión y autoridad nadie se curaba. Y entonces le parecía que el sol perdía sus resplandores, que las flores no tenían ya fragancia y que las tortolillas del bosque se quedaban mudas; y lanzaba profundos y largos suspiros, exclamando: «¡Nuestro bajel hace agua; vamos al naufragio; sálvese quien pueda! ¡París, París, tú arruinas la Orden de San Francisco!». Tan lastimeras quejas hallaron eco más tarde en los versos inflamados del poeta Jacopone de Todi, uno de los más genuinos hijos del santo: «¡Maldito París, que has destruido Asís!».
Una vez, siendo ya muy anciano, fue el hermano Gil donde se hallaba Fray Buenaventura, entonces Ministro General de la Orden, y le dijo:
— Padre mío: a ti, el Señor te ha enriquecido con muchos dones y gracias. Pero nosotros, ignorantes y sin letras, ¿qué podemos hacer para salvarnos?
El hermano Buenaventura le contestó:
— Aunque Dios le diera al hombre una sola gracia, la de poder amarle, con eso le bastaría.
Gil, con un poco de atrevimiento en su agudeza natural, volvió a preguntarle:
— ¿Puede un analfabeto amar a Dios tanto como un letrado?
Y el perspicaz Buenaventura enhebró el mismo hilo del lenguaje figurado:
— Una viejecita puede amarle más que un maestro en teología.
Entonces el hermano Gil, inconteniblemente jubiloso, salió a la huerta conventual, que era como un balcón sobre la ciudad, y, de cara a ella, se puso a gritar:
— ¡Tú, vieja pobrecilla, simple y analfabeta, ama a Dios, y podrás ser mayor que el hermano Buenaventura! (AF III, 101).
San Buenaventura menciona a Fray Gil muchas veces en sus obras, citándole al par de San Agustín y de Ricardo de San Víctor, y parece haber conservado siempre fresco el recuerdo de esta aventura, pues leemos en sus Collationes: «Una pobre viejecita que no posee sino un pequeño huerto recoge de él más pingüe fruto que no recoge del suyo el dueño de un huerto muy extenso; aquella, cierto, no cultiva sino un solo árbol, pero este árbol es la caridad; el otro conoce todos los misterios y esencias de las cosas, pero ese conocimiento por sí solo poco o nada aprovecha» (Opera omnia, V, 418).
Poco tiempo después, el 22 de abril de 1262, este verdadero y fiel discípulo de Francisco de Asís fue a juntarse en el cielo con su maestro y sus demás compañeros muertos antes que él. Era la víspera del día de San Jorge, aniversario de aquel día memorable en que, hacía más de medio siglo, sentado a la lumbre del hogar paterno en compañía de su familia, oyendo contar a sus padres las maravillas que obraba Francisco, concibió el propósito de seguir sus huellas y abrazar su mismo género de vida. Desde aquel día hasta el último de su carrera conservó en su corazón intacto e inmaculado el amor primero de su inocente juventud.
Pero volvamos al desarrollo científico de la Orden, el cual dio un paso extraordinario cuando en septiembre de 1224 se establecieron los frailes en Inglaterra, viniendo de Francia bajo las órdenes de Fray Agnello, que había sido custodio en París. Al principio fijaron su residencia en Cantorbery; pero el 1 de noviembre de aquel mismo año se establecieron ya en Oxford, donde no tardaron en ir a juntárseles gran número de estudiantes y candidatos de la célebre universidad. En parte alguna del mundo hubo jamás tan vivo entusiasmo por el estudio como en esta colonia de frailes ingleses. Refiere Eccleston que los frailes atravesaban considerables distancias, hollando nieve y escarchas y desafiando furiosas tempestades, por acudir a las lecciones de Oxford. Sin embargo, aquellos frailes tan apasionados por el estudio eran los más celosos guardadores de la pobreza franciscana; y no brillaba menos en ellos la alegría franciscana, que siempre que se encontraban se saludaban con demostraciones de intenso júbilo, y en las iglesias los embargaba el gozo de tal suerte, que se arrobaban en éxtasis y no podían seguir el canto de los oficios divinos (AF I, 217-218 y 226-230).
Así pues, el estudio no impidió a los frailes ingleses el permanecer fieles al espíritu franciscano, y uno de ellos, Adán de Marsh, vino a ser el martillo más implacable de las infracciones de la Regla cometidas durante el generalato de Fray Elías de Cortona. Aunque, por otra parte, un general inglés, Haymón de Faversham, fue quien decretó que sólo los frailes ilustrados pudiesen desempeñar los cargos altos y de superioridad en la Orden (AF I, 251).
¡Ay!, el tipo de frailes como Gil y Junípero habían irremisiblemente pasado a la historia, y no era dable resucitarlo. ¿Cómo podía esperar Francisco que los tres mil y tantos discípulos reunidos en el Capitulo de las Esteras en 1221 fuesen todos de la misma cepa que sus doce primeros «caballeros de la Tabla Redonda»? Jordán de Giano refiere ingenuamente las perplejidades porque tuvo que pasar él mismo antes de decidirse a formar parte de la misión de Alemania. En frailes así no veía ya Francisco a sus alondras, señoras del espacio, sino tímidos polluelos, perpetuamente necesitados del abrigo de las maternas alas. Y tenía razón el Santo.
Igual tendencia que en la primera Orden empezó luego a dominar en la tercera Orden fundada por Francisco, en la cual se admitía a hombres y mujeres casados.
Tomás de Celano refiere que, después de su predicación a los pájaros en Bevagna, se trasladó Francisco, acompañado de Maseo, a la ciudad de Alviano, sita entre Orte y Orvieto, no lejos de Todi, y en llegando se fue derecho a la plaza principal con ánimo de predicar al pueblo. Ya atardecía, y una banda de golondrinas, salidas en tropel de los tejados y torres de Alviano, empezaron a revolotear piando sin descanso por la plaza y cruzando el aire en todas direcciones. Francisco y Maseo entonaron su acostumbrado canto de alabanza: Timete et honorate (1 R 21), que la multitud escuchó todo entero con religioso silencio. No así las golondrinas, que, en bandadas cada vez más numerosas, seguían hendiendo los aires con ruidosos gorjeos hasta hacer punto menos que imposible entender lo que decía el santo predicador. Entonces éste se volvió a ellas y, con acento grave y cariñoso a la vez, les dijo: «Hermanas mías golondrinas: ha llegado la hora de que hable yo; vosotras ya habéis hablado lo suficiente hasta ahora. Oíd la palabra de Dios y guardad silencio y estad quietecitas mientras predico la palabra de Dios». Al instante los pajarillos se quedaron quietos y en silencio profundo, y así se estuvieron todo el tiempo que duró la predicación de Francisco.
«A la vista de semejante prodigio y de las inflamadas palabras que el Santo había pronunciado, todos los habitantes del pueblo, hombres y mujeres, querían irse tras él movidos de devoción, abandonando el pueblo. Pero San Francisco no se lo consintió, sino que les dijo:
— No tengáis prisa, no os vayáis de aquí; ya os indicaré lo que debéis hacer para la salvación de vuestras almas».
Y añaden las Florecillas: «Entonces le vino la idea de fundar la Orden Tercera para la salvación universal de todos».[55]
No era ésta, sin embargo, la primera vez que el Santo había tenido que dar respuesta semejante. En otra ocasión se le acercó después de oírle un sacerdote, pidiéndole que le admitiese a llevar su mismo género de vida, pero sin abandonar el empleo que tenía en la parroquia. Condescendió Francisco, exigiéndole solamente que todos los años, al cobrar los diezmos, repartiese a los pobres lo que le hubiera sobrado del año anterior.[56] Fue esto una como transacción del espíritu franciscano con las exigencias de las circunstancias.
Otra vez, estando Francisco en su retiro de las Celle, cerca de Cortona, vino a él, desde lugar lejano, una mujer que tenía un marido cruel a consultarle sobre puntos de vida espiritual. Preguntóle el Santo si era casada, y respondiendo ella que sí lo era, le ordenó que volviese a juntarse con su marido, el cual se convirtió luego y ambos acordaron vivir en continencia (2 Cel 38).
En uno de sus viajes por la Toscana encontró Francisco en la ciudad de Poggibonsi, entre Florencia y Siena, un mercader llamado Luquesio, a quien había conocido en su primera juventud y que, al igual del senense Juan Colombini, de duro y avaricioso habíase trocado de repente en bueno y compasivo para con los pobres, peregrinos, viudas y huérfanos, a quienes no sólo socorría cuando se le presentaban, sino que los iba buscando con gran diligencia para hacerlos partícipes de sus bienes de fortuna. Francisco no tuvo, pues, parte en la conversión de este hombre, verificada ya antes del encuentro de ambos en Poggibonsi; pero le dio a él y a su mujer un vestido de penitencia, y desde ese día se consagró Luquesio con más fervor que antes al ejercicio de las obras de misericordia, sirviendo a los enfermos en los hospitales y llevando verdaderos cargamentos de medicinas a muchos lugares infestados de la fiebre. En estas obras empleó toda su hacienda, reservándose tan sólo un pequeño lote de terreno, que cultivaba con sus propias manos, y cuando el producto de éste no alcanzaba para su manutención, salía a pedir limosna de puerta en puerta. Parece que su consorte, como la de Juan Colombini, fue por mucho tiempo contraria a semejante prodigalidad y le reñía por ello continuamente; pero Dios la convirtió también, por medio de un milagro con que quiso premiar la caridad de su marido, y desde entonces marcharon en perfecto acuerdo. Murieron ambos en un mismo día y con intervalo de breves momentos, el 28 de abril de 1260.
Alrededor de Luquesio se formó en Poggibonsi un círculo de hombres animados de sus mismas ideas y sentimientos, y otros grupos más se fueron formando poco a poco por todas las ciudades de Italia, grupos que Gregorio IX llamó más tarde paenitentium collegia, «Comunidades de penitentes».[57] Todo induce a admitir que fue Francisco mismo quien dio a estas comunidades su norma de vida, pues acostumbraba siempre dictar reglas y preceptos a cuantos acudían a él en demanda de dirección espiritual. Desgraciadamente, ninguna de estas reglas locales se nos ha conservado, y tenemos que contentarnos con rastrear su contenido esencial al través de reglas posteriores.[58]
Por lo general, el rasgo característico de la vida de estos hermanos penitentes, pues la expresión «miembros de la Tercera Orden» no se empleó sino más tarde, consistía en esforzarse, cada cual dentro de las condiciones especiales de su existencia ordinaria, por llevar el mismo tipo de vida que llevaban Francisco y sus compañeros. Debían vivir en el mundo, pero sin pertenecer al mundo. Desde su entrada en la hermandad se comprometían a restituir todo bien injustamente adquirido (lo que equivalía en muchos casos a la renuncia completa de todos los bienes), a pagar puntualmente los diezmos a la Iglesia, a hacer su testamento sin aguardar la hora de la muerte, para quitar todo motivo de división entre los herederos, a abstenerse de todo juramento, si no era en circunstancias excepcionales, a no llevar armas, a no aceptar ningún empleo público. Usaban un traje especial, pobre y sencillo, y distribuían su tiempo entre la oración y las obras de caridad. Los más vivían con su familia; pero los había también que preferían retirarse a la soledad, ni más ni menos que los frailes menores.
Instituidas del modo dicho en los diversos lugares, estas comunidades no tardaron en verse envueltas en serios conflictos con las autoridades civiles a causa de los principios de su regla. Tal aconteció particularmente, y por manera asaz digna de notarse, en 1221 en la ciudad de Faenza, cerca de Rímini, donde un gran número de ciudadanos se había afiliado en la hermandad. Un día quiso el Podestá obligarlos a comprometerse con juramento a llevar armas cada vez y cuando él se lo exigiese; se negaron los hermanos, en vista de que su regla les prohibía ambas cosas: el juramento y las armas. Insistió el Podestá, recurriendo a toda clase de medios para doblar la resistencia de los penitentes, hasta que, por fin, éstos, por zafarse del enojoso embarazo, recurrieron al grande amigo de todos los franciscanos, el Cardenal Hugolino, por donde venimos nosotros a explicarnos un Breve dirigido por Honorio III al Obispo de Rímini, en que le encarga que tome bajo su protección a los «hermanos penitentes» de Faenza.[59]
Pero esta lucha entre los penitentes y las autoridades temporales no se circunscribió a determinados lugares, sino que se extendió a toda Italia. En multitud de ciudades se impusieron a los hermanos, a guisa de castigos, contribuciones especiales y se les prohibió distribuir sus bienes a los pobres, lo que obligó a Honorio a enviar una circular, hoy desgraciadamente perdida, al clero italiano, ordenándole amparar y sostener la causa de los «hermanos penitentes» y velar cuidadosamente porque no se les irrogase ningún daño. Otro tanto hizo después Gregorio IX desde el comienzo de su pontificado, amenazando repetidas veces a los enemigos de la hermandad con «la ira del Todopoderoso y de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo».[60] Así fue cómo los hermanos penitentes pudieron con mayor facilidad que los Cuákeros y Adventistas de los siglos posteriores, introducir en las repúblicas italianas, siempre ávidas de lucha, cierto relativo desarme y preparar el advenimiento de tiempos más pacíficos: nuevo triunfo de Francisco, o si se quiere, del movimiento iniciado por él, sobre los rencorosos y sanguinarios «lobos» de la Edad Media.
Por otra parte, el conflicto de Rímini sugirió naturalmente a Hugolino la idea de reunir a las distintas hermandades locales en un todo compacto y orgánico, que fuese más capaz de defenderse de los ataques de sus poderosos enemigos, y precisamente en el verano de 1221 el Cardenal estaba en Bolonia y podía, por consiguiente, mantener continua correspondencia con los habitantes de Faenza. Y en tal ocasión fue, sin duda, cuando Hugolino y Francisco redactaron juntos la regla para los «hermanos penitentes» franciscanos, a quienes Bernardo de Bessa llamó poco más tarde Tercera Orden (los frailes menores componen la Orden Primera, y la Segunda las clarisas). «Esta Tercera Orden -escribe el secretario de San Buenaventura- abre sus puertas indistintamente a sacerdotes y laicos, a vírgenes, viudas y personas casadas. La obligación constante de hermanos y hermanas es ser y vivir honestamente cada cual en sus respectivos hogares, ocuparse en obras piadosas y evitar el contagio mundano». Se ve entre ellos a nobles caballeros y grandes del mundo vestir humildemente y conducirse de tan hermosa manera con pobres y ricos, que a la legua se advierte cuán verdadero es el temor de Dios que los guía y anima.
No poseemos la regla primitiva de la Orden Tercera tal cual Francisco y Hugolino la escribieron. Pero no hay duda alguna de que, basándose en ella, se redactó la otra de 1228, que Sabatier ha tenido la fortuna de hallar y que debió tener vigencia en alguna de las ciudades donde era de uso corriente la moneda de Ravena, acaso en Faenza misma. He aquí en qué consiste dicha regla:
Los capítulos I y V contienen prescripciones sobre el vestido, los ayunos y las oraciones. El párrafo 1.º del capítulo IV trata de las confesiones y comuniones de los hermanos, que deben ser tres veces al año, a saber: por Navidad, Pascua de Resurrección y Pentecostés. El párrafo 2.º insiste sobre la obligación de pagar los diezmos en conciencia; él 3.º prohíbe llevar armas; el 4.º prohíbe el juramento, como no sea el de fidelidad y el que se exige en los tribunales; el 5.º va contra el juramento vano y las malas palabras. El capítulo VI ordena las reuniones de los hermanos, que deben tenerse una vez al mes y consistir en una misa, sermón y deliberación de los asociados. El capítulo VIII se dedica a los enfermos, que han de ser visitados al menos una vez por semana, debiéndoseles socorrer tanto corporal como espiritualmente. El capítulo IX establece la obligación de orar por los hermanos difuntos y de asistir a sus exequias. El párrafo 1.º del capítulo X obliga a todo miembro de la Orden a hacer testamento dentro de los tres primeros meses después de su ingreso; el párrafo 2.º obliga al terciario a reconciliarse con sus enemigos; el 3.º prescribe las medidas que hay que tomar contra los atropellos de las autoridades civiles; en tales casos el superior de la cofradía debe dirigirse al Obispo; el 5.º especifica las condiciones necesarias para entrar en la Orden: reconciliación con los enemigos, restitución de les bienes mal adquiridos, pago anticipado de los diezmos. El párrafo 1.º del capítulo XI prohíbe admitir a los herejes; el 2.º prohíbe admitir a las mujeres sin consentimiento de sus maridos. Los capítulos XII y XIII tratan de la disciplina interna de la Orden. Son dignos de notarse particularmente los párrafos 8.º y 9.º del capítulo XIII, por los que se manda que el hermano que diere algún escándalo público, manchando, por ende, el honor de la Orden, sea obligado a confesar su falta en plena asamblea de los hermanos y a pagar una multa; y si la falta es muy grave, el hermano podrá ser expulsado de la Orden. Los párrafos 13.º y 15.º prohíben entablar querellas ante la justicia civil contra algún hermano o hermana; todas las contiendas deben dirimirse dentro de la Orden. Por último, en el párrafo 12.º del mismo capítulo se explica más el susodicho mandamiento de restituir los bienes mal adquiridos, y se ordena que, cuando el candidato no pudiere encontrar la persona a quien debe restituir ni a su heredero, procure que un heraldo público, o el sacerdote desde el púlpito, obligue a los acreedores a presentarse reclamando sus bienes.
La regla de otra Comunidad de la Orden Tercera, tal cono la trae Mariano en el manuscrito de Florencia, parece diferir sensiblemente de la que Sabatier encontró en el manuscrito de Capistrano. Pero, como la Tercera Orden se formó de la fusión de diversas confraternidades, al principio independientes unas de otras, es lógico admitir que se hayan conservado esas particularidades locales al par de la reglamentación común. Sobre el desarrollo ulterior de la Tercera Orden, véase la obra de Karl Müller, advirtiendo, sin embargo, que en ella se contienen no pocas afirmaciones inaceptables. Su Santidad León XIII reorganizó la Tercera Orden franciscana en 1883 por su breve Misericors Dei Filius. [Por último, el papa Pablo VI, mediante el breve apostólico Seraphicus Patriarcha, de fecha 24 de junio de 1978, aprobó y confirmó la nueva Regla de la Orden Franciscana Seglar.
Capítulo XII – La Regla de 1223
Con toda verosimilitud, la colaboración de Francisco y Hugolino en la Regla de los frailes menores tuvo el mismo carácter que el trabajo común en la Regla de la Tercera Orden. «San Francisco -dice Mariano de Florencia- comunicaba al Cardenal lo que el Espíritu le inspiraba, y el Cardenal lo ponía por escrito, añadiendo lo que le parecía necesario». Un relato de la Leyenda Antigua o Leyenda de Perusa nos revela el género de la contribución prestada por Hugolino a Francisco en la obra de la redacción de la Regla. Quería Francisco introducir en ésta el artículo siguiente: «Cuando los ministros no se cuidaren de que los hermanos observen la Regla en todo su rigor, podrán éstos observarla, aun contra la voluntad de los ministros». Semejante libertad la había ya dado antes Francisco a Cesáreo de Espira y a los que se le unieran, caso de que los otros frailes rehusaran permanecer fieles a la letra de la Regla y pretendieran adulterarla con torcidas interpretaciones. Se ve que el Santo quería dejar una salida para los hermanos que se resistieran a ir con la mayoría en las cuestiones relativas al estudio y a la pobreza. Pero Hugolino veía en ello una fuente segura de conflictos y divisiones que podían llevar la Orden a completa ruina; por eso dijo a Francisco: «Pues bien, yo lo arreglaré de manera que lo que tú deseas quede en la Regla en cuanto a la sustancia, aunque variando la expresión». El Santo consintió en esta fórmula; pero es lo cierto que su artículo no se insertó sino con notables atenuaciones.
Según la idea primera de Francisco se permitía y aun se mandaba por obediencia a los frailes desobedecer a sus superiores siempre que ello fuere necesario para la observancia literal de la Regla, pues, en el concepto de Francisco, la Regla estaba sobre los ministros, y el voto de obediencia se refería, no a los ministros, sino a la Regla.[61] En la redacción de Hugolino, por el contrario, estos hermanos, en quienes Francisco reconocía a sus verdaderos hijos y a quienes había bendecido en la persona de Cesáreo de Espira, aparecían como celantes demasiado escrupulosos, y el artículo de la Regla exhortaba a los ministros a usar de precauciones con respecto a ellos y a procurar persuadirlos. Los que para Francisco eran campeones de la buena causa, en la regla de Hugolino aparecían como enfermos dignos de compasión.[62]
Además de Hugolino, también Fray Elías, como vicario general de la Orden, ejerció gran influencia en la redacción definitiva de la Regla, según lo testifica una carta a él dirigida por Francisco en el invierno de 1222-1223. Sin duda, Elías se había quejado ante Francisco de la conducta de los frailes, rogándole que le ayudara a reducirlos a mejores sentimientos. He aquí la contestación del Santo:
«Acerca del caso de tu alma, te digo, como puedo, que todo aquello que te impide amar al Señor Dios, y quienquiera que sea para ti un impedimento, trátese de frailes o de otros, aun cuando te azotaran, debes tenerlo todo por gracia. Y así lo quieras y no otra cosa. Y tenlo esto por verdadera obediencia al Señor Dios y a mí, porque sé firmemente que ésta es verdadera obediencia. Y ama a aquellos que te hacen esto. Y no quieras de ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé. Y ámalos en esto; y no quieras que sean mejores cristianos» (Carta a un Ministro, 2-7).
Con el mismo espíritu de amor, que todo lo acepta como venido de la mano de Dios, que no hurta el cuerpo a los lances desagradables y llega hasta abstenerse de desear la mejora del prójimo cuando ésta ha de ceder en provecho suyo, toca Francisco en su carta a Elías otra cuestión: la manera cómo deben los ministros portarse con los frailes que pecan. Seguramente, era éste un punto ya por ambos repetidas veces dilucidado, mostrándose Elías partidario de las medidas rigurosas, conducentes al mejoramiento del prójimo. Francisco, por el contrario, le escribe:
«En esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo, si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si mil veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo atraigas al Señor; y ten siempre misericordia de tales hermanos. Y, cuando puedas, haz saber a los guardianes que, por tu parte, estás resuelto a obrar así.
»Y de todos los capítulos de la Regla que hablan de los pecados mortales, con la ayuda del Señor, en el capítulo de Pentecostés, con el consejo de los hermanos, haremos un capítulo de este tenor: «Si alguno de los hermanos, por instigación del enemigo, pecara mortalmente, esté obligado por obediencia a recurrir a su guardián. Y todos los hermanos que sepan que ha pecado, no lo avergüencen ni lo difamen, sino tengan gran misericordia de él, y mantengan muy oculto el pecado de su hermano; porque no necesitan médico los sanos sino los que están mal. De igual modo, estén obligados por obediencia a enviarlo a su custodio con un compañero. Y el custodio mismo que lo atienda con misericordia, como él querría que se le atendiera, si estuviese en un caso semejante. Y si cayera en un pecado venial, confiéselo a un hermano suyo sacerdote. Y si no hubiera allí sacerdote, confiéselo a un hermano suyo, hasta que tenga un sacerdote que lo absuelva canónicamente, como se ha dicho. Y éstos no tengan en absoluto potestad de imponer otra penitencia sino ésta: Vete, y no quieras pecar más».
»Para que este escrito sea mejor observado, tenlo contigo hasta Pentecostés; allí [en la Porciúncula, evidentemente] estarás con tus hermanos. Y, con la ayuda del Señor Dios, procuraréis completar estas cosas y todas las otras que se echan de menos en la Regla» (Carta a un Ministro, 9-22).
Pocos pasajes hablan tan alto como éste de la inagotable indulgencia y ternura de que rebosaba el corazón de Francisco. ¡Cuán lejos estaba el Santo de soplar a la llama próxima a extinguirse ni de golpear la caña ya doblada! ¡Y cuánto dista de este incendio de caridad paternal el frío y lacónico artículo a que vino a quedar reducido el proyecto de Francisco en la Regla redactada y votada en el Capítulo de Pentecostés de 1223, a que se alude en la citada carta! Véase si no:
«Si algunos de los hermanos, por instigación del enemigo, pecaran mortalmente, para aquellos pecados acerca de los cuales estuviera ordenado entre los hermanos que se recurra a solos los ministros provinciales, estén obligados dichos hermanos a recurrir a ellos cuanto antes puedan, sin tardanza. Y los ministros mismos, si son presbíteros, con misericordia impónganles penitencia; y si no son presbíteros, hagan que se les imponga por otros sacerdotes de la orden, como mejor les parezca que conviene según Dios. Y deben guardarse de airarse y conturbarse por el pecado de alguno, porque la ira y la conturbación impiden en sí mismos y en los otros la caridad» (2 R 7).
Este artículo es una norma perfectamente ajustada a la ley canónica y contiene muy poco más de lo que debe hacer en tales casos todo superior que quiera proceder en justicia; hay, es cierto, alguna que otra palabra puesta allí, sin duda, para contentar a Francisco; pero ¿qué queda del inmenso amor evangélico que respira la carta a Fray Elías, de aquel amor que se entrega todo entero y sin reservas aun al pecador más empedernido, se arroja en sus brazos y le dice al oído con infinita ternura: «¿Es verdad, hermano muy amado, que no quieres pedir perdón?» ¿Qué se ha hecho del mandato de Francisco de que ningún fraile ose burlar al pecador, de que todos guarden en secreto su falta y de que le den la mano, como desearían se hiciera con ellos si se hallaran en idénticas circunstancias? ¿Y dónde está aquello otro de que al que cometiere pecado venial no se le diga más sino la palabra del Señor a la pecadora del Evangelio: «Vete y no peques más»?
Cada vez se convencía más Francisco de que tenía que resignarse a ver inexorablemente suprimido o radicalmente modificado lo que él redactaba. Llevado de su profunda veneración hacia el Sacramento del altar, había querido decretar que todo el que encontrara en sitio menos conveniente un papel que contuviera las sagradas palabras de la consagración, o simplemente las palabras «Dios», «el Señor», u otras así, recogiera dicho papel con todo respeto y lo colocara en lugar más decente. Pero los nuevos superiores de la Orden se negaron a comunicar a los frailes en forma de precepto tan delicados sentimientos, tan exquisita piedad para con las palabras santas, so pretexto de que tal mandato pondría en demasiados aprietos las conciencias de los hermanos.
Otra pena grande que afligía el corazón de Francisco era no ver entre los preceptos de la Regla definitiva las memorables palabras evangélicas que tan fuerte impresión habían causado en él y en sus primeros amigos el día de San Matías cuando las oyeron en la misa de la Porciúncula, y que igualmente había encontrado en el Libro Sagrado al consultarlo con Bernardo de Quintaval: «No llevéis nada para el camino: ni bastón, ni alforjas, ni pan, ni dinero», palabras que desaparecieron completamente de la Regla, imponiendo al Santo, a pesar de toda su humildad, acaso el mayor y más doloroso de todos los sacrificios. Fue aquello como si le hubiesen desgarrado el corazón: ¡desechar por baladí y quimérico el consejo a cuya práctica él había consagrado su vida entera! ¡Y desecharlo precisamente aquellos mismos que debían ser sus más celosos guardadores! Desde ese momento Francisco no tuvo día bueno; un profundo desfallecimiento invadió todo su ser; estaba herido de muerte; erat prope mortem et graviter infirmabatur, atestigua su fiel compañero Fray León (EP 11). Es el mismo Espejo de Perfección el que nos recuerda: «A pesar de saber los ministros que los hermanos estaban obligados a guardar el santo Evangelio según el tenor de la Regla, lograron quitar de ella el capítulo donde se escribía: Nada llevéis para el camino, etc., pensando que con esto quedaban desligados de la obligación de observar la perfección del Evangelio» (EP 3). E igualmente: «Quiso también que se escribiera en la Regla que, dondequiera que los hermanos encontraran los nombres del Señor y las palabras por las que se confecciona el cuerpo de Cristo en lugares indecorosos o menos decentes, los recogieran y los guardaran reverentemente, honrando así al Señor en sus palabras. Y, aunque no llegó a escribir esto en la Regla, porque a los ministros no les parecía bien que los hermanos lo tuvieran como precepto, sin embargo, en su Testamento y en otros escritos dejó claramente consignada su voluntad acerca de este punto» (EP 65).[63]
Las Leyendas posteriores nos han conservado un como cuadro sinóptico de todos los lances de la lucha de Francisco con los novadores. Cuentan el Espejo de Perfección y Conrado de Offida cómo Francisco se retiró a su ermita de Fonte Colombo, a fin de poder dar, en la oración y el ayuno, la última mano a la Regla de la Orden, haciéndose acompañar de Fray León y Fray Bonicio.
«Francisco se encerraba en una gruta que había en la falda del monte, distante como un tiro de piedra de la gruta de sus dos compañeros; y lo que el Señor le inspiraba en la meditación lo comunicaba a ellos; Bonicio lo dictaba y León lo escribía…».
«Pero muchos ministros se reunieron con el hermano Elías, que era vicario del bienaventurado Francisco, y le dijeron: «Nos hemos enterado de que el hermano Francisco está componiendo una nueva Regla, y tememos que sea tan severa, que no podamos observarla. Queremos, por tanto, que vayas a decirle que no nos queremos obligar a esa Regla. Que la haga para él, no para nosotros».
»El hermano Elías les respondió que no se atrevía a ir, porque temía la reprensión del bienaventurado Francisco. Mas como los ministros insistieran, repuso que no iría solo, sino acompañado de ellos. Entonces fueron todos juntos. Cuando el hermano Elías llegó cerca del lugar donde se hallaba el bienaventurado Francisco, lo llamó. El Santo acudió a la llamada, y, viendo ante sí a los ministros, preguntó: «¿Qué quieren estos hermanos?» El hermano Elías respondió: «Estos son ministros que se han enterado de que estás haciendo una nueva Regla, y, temiendo que sea demasiado austera, dicen y protestan que no quieren someterse a la misma; que la hagas para ti, no para ellos».
»Entonces, el bienaventurado Francisco, con el rostro vuelto al cielo, habló así con Cristo: «Señor, ¡bien te decía que no me harían caso!»
Y al momento oyeron todos la voz de Cristo, que respondía desde lo alto: «Francisco, en la Regla nada hay tuyo, sino que todo lo que hay en ella es mío; y quiero que la Regla sea observada así: a la letra, a la letra, a la letra; sin glosa, sin glosa, sin glosa«. Y añadió: «Yo sé de cuánto es capaz la flaqueza humana y cuánto les quiero ayudar. Por tanto, los que no quieren guardarla, salgan de la Orden».
»Entonces, el bienaventurado Francisco, volviéndose a los hermanos, les dijo: «¡Lo habéis oído! ¡Lo habéis oído! ¿Queréis que os lo haga repetir de nuevo?»
»Y los ministros, reconociendo su culpa, se marcharon confusos y aterrados» (EP 1; Verba Fr. Conradi).
En un principio había yo creído que este relato (que también trae Hubertino de Casale) se refería a la Regla confirmada por el Papa en 1223; pero después de mi visita a Fonte Colombo me he convencido de que no puede referirse sino a la regla anterior, de la cual dice San Buenaventura que Fray Elías la recibió de manos de Francisco y en seguida, para librarse de observarla, pretextó que se le había perdido: «Queriendo Francisco redactar la Regla que iba a someter a la aprobación definitiva en forma más compendioso que la vigente, que era bastante profusa a causa de numerosas citas del Evangelio, subió a un monte [Fonte Colombo] con dos de sus compañeros [León y Bonicio] y allí, entregado al ayuno, hizo escribir la Regla tal como el Espíritu divino se lo sugería en la oración. Cuando bajó del monte, entregó dicha Regla a su vicario [Fr. Elías] para que la guardase; y al decirle éste, después de pocos días, que se había perdido por descuido la Regla, el Santo volvió nuevamente al mencionado lugar solitario y la recompuso en seguida de forma tan idéntica a la primera como si el Señor le hubiera ido sugiriendo cada una de sus palabras. Después, de acuerdo con sus deseos, obtuvo que la confirmara el susodicho señor papa Honorio en el octavo año de su pontificado».[64]
Por lo demás, es indudable que la Regla que aprobó Honorio III el 29 de noviembre de 1223 se redactó en Fonte Colombo en una nueva estadía del Santo. Francisco la escribió, dice el Espejo de Perfección, porque «no quiso entrar en lucha con los hermanos, ya que temía mucho el escándalo en sí como en los hermanos, y condescendía, mal de su grado, con ellos, excusándose de esto ante el Señor. Mas para que la palabra que el Señor había puesto en sus labios para bien de los hermanos no volviera a Él vacía, se afanaba por cumplirla en sí mismo con la esperanza de alcanzar del Señor la recompensa. Y al fin su espíritu quedaba sosegado y consolado» (EP 2).
No se vaya a creer por lo que antecede que yo piense que la Regla aprobada por Roma carezca de todo espíritu franciscano. Tan lejos estoy de pensar eso, que, antes al contrario, tengo por cierto que, a no conocer más que ésta, y a no saber, como sabemos por otros caminos, las modificaciones que debió sufrir hasta su redacción definitiva, trabajo nos costaría descubrir en ella otra mano que la de Francisco. Allí están, en efecto, todos los principios esenciales de la doctrina franciscana. A renglón seguido del prólogo, impone la Regla la obligación de «guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad» (2 R 1). En toda la serie de los doce capítulos que forman la Regla (y en cuyo número creemos ver un signo de la veneración del Santo hacia los doce Apóstoles) se encuentran a cada paso prescripciones hijas del más genuino espíritu franciscano. Tal es, por ejemplo, la prohibición de recibir dinero (cap. IV); la de apropiarse cosa alguna (cap. VI); el mandamiento de trabajar (cap. V); el de pedir limosna sin avergonzarse (cap. VI); el de usar vestidos viles, sin que por eso se crean los frailes facultados, por orgullo de pobreza, para despreciar a los demás hombres que vieren comer y vestir delicadamente (cap. II). Para su vida itinerante establece Francisco: «Aconsejo de veras, amonesto y exhorto a mis hermanos en el Señor Jesucristo que, cuando van por el mundo, no litiguen ni contiendan con palabras, ni juzguen a los otros; sino sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente, como conviene… En cualquier casa en que entren, primero digan: Paz a esta casa (cf. Lc 10,5). Y, según el santo Evangelio, séales lícito comer de todos los manjares que les ofrezcan (cf. Lc 10,8)» (cap. III). No deben predicar donde el Obispo se lo prohíba (cap. IX); no podrán entrar en los monasterios de monjas (cap. XI); el oficio divino deben rezarlo conforme al rito de la Iglesia romana; en cuanto a los hermanos laicos, lo reemplazarán con el rezo de padrenuestros (cap. III); los que no saben letras, no se cuiden de aprenderlas: «Amonesto de veras y exhorto en el Señor Jesucristo que se guarden los hermanos de toda soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, cuidado y solicitud de este siglo, detracción y murmuración, y los que no saben letras, no se cuiden de aprenderlas; sino que atiendan a que sobre todas las cosas deben desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación, orar siempre a él con puro corazón y tener humildad, paciencia en la persecución y en la enfermedad, y amar a esos que nos persiguen, nos reprenden y nos acusan, porque dice el Señor: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen y os calumnian (cf. Mt 5,44). Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos (Mt 5,10). Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo (Mt 10,22)» (cap. X).
Por toda la Regla de los Hermanos Menores pasa aún hoy día una llama de aquel fuego que Francisco vino a encender en el mundo, llama que todos los verdaderos hijos del Patriarca se han esforzado por mantener a través de los siglos, siempre viva y pura, sine glossa, sine glossa, como intimó Cristo a Fray Elías en la ermita de Fonte Colombo. «La Regla sin interpretaciones», ved ahí la eterna divisa de todos los franciscanos, la llave con que abren las puertas del Paraíso, y aun llave del Paraíso y anticipo de la vida eterna (cf. EP 76).
Y, en efecto, andando los siglos, vemos aparecer sucesiva y constantemente nuevos Franciscos, tales como Juan de Parma, Hubertino de Casale, Pedro Juan Olivi, Ángel Clareno, Gentil de Espoleto, Pablo Trinci, y San Bernardino de Siena, y Mateo de Basci, y Esteban Molina. Todos estos grandes hombres han reunido en torno suyo a muchedumbres de frailes descalzos, vestidos de grosera túnica, ceñidos de tosca cuerda, que retirados en los mismos eremitorios que habitaron Francisco y sus primitivos discípulos, entonaban, como un cántico nuevo nunca oído hasta entonces, este capitulo semi-olvidado de su Regla: Los hermanos deben ir por el mundo como peregrinos y advenedizos, sin poseer sobre la tierra otra cosa que el tesoro inalienable de la altísima pobreza (cf. 2 R 6). Son ecos de las armonías de la Porciúncula y de Rivotorto, que de edad en edad vuelven a resonar con nuevo seductor hechizo. Semejantes al soldado suizo que, desde las murallas de Estrasburgo, oía mugir del otro lado del Rin las vacas de su infancia y se lanza al río, los frailes menores arrojan de sí cuanto les puede impedir echarse a nado a través de la impetuosa corriente y ganar la nativa ribera.
Capítulo XIII – El Pesebre de Greccio
Hacia fines del año 1223 se hallaba Francisco en Roma solicitando la confirmación de su Regla, empresa en la que le ayudaba eficazmente Hugolino, según el mismo Cardenal lo asegura después siendo ya Papa: «Cuando aún ocupábamos un oficio menor ayudamos a Francisco a escribir la Regla y a obtener su confirmación pontificia» (Bula Quo elongati, del 28 de septiembre de 1230).
Seguramente, durante esta permanencia en la Ciudad Eterna Francisco volvió a visitar a «su Fray Jacoba» de Settesoli, ya viuda desde 1217. Era esta señora una de las únicas dos mujeres que el Santo conocía por el rostro; la otra era Sta. Clara (2 Cel 112). En ninguna parte, tal vez, se sentía Francisco tan a sus anchas como en este noble hogar, donde tenía su Betania, siendo Jacoba para él a la vez Marta y María. Ella le preparaba los alimentos de que gustaba, entre otros cierta pasta o crema de almendras de que se acordó y deseó comer en su ultima enfermedad (LP 8). Él le pagó una vez haciéndole un regalo muy en armonía con su espíritu.
Al Santo se le desgarraban las entrañas cada vez que veía llevar un corderillo al matadero, porque al momento se le representaba el sacrificio del Cordero divino sobre el Calvario; y así, siempre que podía, los rescataba y ponía en libertad. Tal hizo un día yendo de camino por la Marca de Ancona, y en seguida se presentó con su rescatada oveja ante el Obispo de Ósimo, a quien tuvo que explicar detenidamente la causa por la que venía con semejante compañera; después, la oveja fue entregada a las monjas de San Severino, las cuales tejieron de su lana una túnica que enviaron de regalo a Francisco mientras se celebraba un Capítulo de Pentecostés en la Porciúncula (1 Cel 78). Otra vez dio su manto en cambio de dos corderillos que llevaba un campesino: «En otra ocasión, pasando de nuevo por la Marca, se encontró en el camino con un hombre que iba al mercado, llevando atados y colgados al hombro dos corderillos para venderlos. Al oírlos balar el bienaventurado Francisco, conmoviéronse sus entrañas y, acercándose, los acarició como madre que muestra sus sentimientos de compasión con su hijo que llora. Y le preguntó al hombre aquel: «¿Por qué haces sufrir a mis hermanos llevándolos así atados y colgados?» «Porque los llevo al mercado -le respondió- para venderlos, pues ando mal de dinero». A esto le dijo el Santo: «¿Qué será luego de ellos?» «Pues los compradores -replicó- los matarán y se los comerán». «No lo quiera Dios -reaccionó el Santo-. No se haga tal; toma este manto que llevo a cambio de los corderos». Al punto le dio el hombre los corderos y muy contento recibió el manto, ya que éste valía mucho más. El Santo lo había recibido prestado aquel mismo día, de manos de un amigo suyo, para defenderse del frío. Una vez con los corderillos, se puso a pensar qué haría con ellos y, aconsejado del hermano que le acompañaba, resolvió dárselos al mismo hombre para que los cuidara, con la orden de que jamás los vendiera ni les causara daño alguno, sino que los conservara, los alimentara y los pastoreara con todo cuidado» (1 Cel 79). También en la Porciúncula tuvo mucho tiempo una oveja domesticada, que le seguía a todas partes, incluso a la iglesia, donde mezclaba sus balidos con los cánticos de los frailes (LM 8,7).
De manera semejante, Francisco tuvo consigo en Roma un corderillo, y éste fue el presente que regaló a su Fray Jacoba al despedirse de ella. Largo tiempo le vivió a la dama el animalito, y cuéntase que por la mañana la acompañaba a la misa y, cuando ella se quedaba dormida, iba a la cama a despertarla balándole y aun moviéndola con suaves y afectuosos topetones de cabeza (LM 8,7). Con la lana de este cordero hiló y tejió Jacoba el hábito que llevó a la Porciúncula el otoño de 1226, cuando Francisco estaba para morir, y con él fue amortajado el Santo (cf. LP 8; Ed. D’Alençon).
Pero no era sólo en casa de Jacoba donde Francisco hallaba hospitalidad: a menudo se hospedaba también en la de los Cardenales, como hacían por lo regular los demás frailes, porque en los comienzos de la Orden era cosa corriente tener los Cardenales consigo algún hermano menor, «no para que les prestaran servicios, sino debido a su santidad y por la devoción que les habían cobrado» (TC 61). Así, Fray Gil estuvo bastante tiempo en casa del Cardenal Nicolás Chiaramonti, y Fray Ángel en la de León Brancaleone. Era ya casi una moda entre los personajes de la Curia romana tener en su compañía un fraile menor, lo que mereció después amargos reproches de parte de Tomás de Celano, que tronó contra la pereza y vida regalona de aquellos «frailes palaciegos» (2 Cel 120-121).
Francisco no tenía madera de «fraile palaciego» (frater palatinus); por eso, ni aun cuando se hospedaba con Hugolino, olvidaba su obligación de mendigar de puerta en puerta el pan de cada día, y este pan obtenido de caridad era el que comía en la mesa del Cardenal (EP 23; 2 Cel 73). Cuando Francisco se instaló con Fray Ángel Tancredi en la casa del Cardenal Brancaleone y éste le cedió para su habitación una torre solitaria que había en el huerto, donde a Francisco le pareció estar como en una ermita, la primera noche de su estancia en ella, vinieron los guastaldi («gendarmes»)[65] del Señor y se arrojaron sobre él. Al día siguiente preguntó a Fray Ángel: «¿Por qué me habrán azotado así los demonios y con qué designios les habrá dado poder el Señor para hacerme daño? Y continuó: Los demonios son los verdugos mandados por nuestro Señor: como la autoridad envía su verdugo para castigar al que peca, así el Señor, por medio de sus verdugos -esto es, por los demonios, que en esto son sus ministros-, corrige y castiga a quienes ama. Porque muchas veces aun el buen religioso peca por ignorancia, y, cuando no conoce su falta, es castigado por el diablo, para que interior y exteriormente se examine en qué ha faltado. Dios no deja nada impune en esta vida a quienes ama con un amor tierno. Yo, por la misericordia y gracia de Dios, no conozco que en algo le haya ofendido y no me haya enmendado por la confesión y la satisfacción. Es más: por su gran misericordia, me ha concedido Dios la gracia de conocer en la oración todo lo que le agrada o desagrada en mí. Pero puede suceder que el Señor me haya castigado ahora por sus verdugos porque, si bien el señor cardenal me trata con bondad y de buen grado y mi cuerpo tiene necesidad de este descanso, sin embargo, cuando mis hermanos que van por el mundo soportando hambre y otras penurias o viven en eremitorios y casas pobrecitas, se enteren de que yo me hospedo en la casa del señor cardenal, pueden tomar de ello ocasión para murmurar de mí, diciendo: «Mira: nosotros toleramos tantas calamidades y él se permite sus desahogos». Yo estoy obligado a darles siempre buen ejemplo, y para esto les he sido dado. Siempre será de mayor edificación para los hermanos que viva con ellos en lugares muy pobres, que no en otros; y con mayor paciencia sobrellevarán sus tribulaciones si saben que yo paso por las mismas» (EP 67).
El resultado fue que aquel mismo día Francisco dejó el palacio y la torre del Cardenal y se marchó, sin que ni los ruegos de éste ni las torrenciales lluvias que en el mes de diciembre caen sobre Roma, consiguieran detenerle. Pronto pasó la puerta Salara y, a pesar del intenso frío que reinaba, y del viento que soplaba furioso y del barro que cubría los caminos, tomó resueltamente el camino del norte. Iba contento y gozoso, marchando, aunque sin percatarse de ello, con mayor rapidez que solía, con la idea de verse pronto en su querido valle de Rieti y otra vez en compañía de sus hermanos de Fonte Colombo.
Allá, en medio del silencio majestuoso de los montes Sabinos, le esperaba una nueva consolación.
Desde su viaje a Tierra Santa y su visita a Belén había quedado Francisco con el corazón henchido de una devoción particular por la fiesta de Navidad. Uno de esos años cayó dicha fiesta en viernes, y Fray Morico propuso a los hermanos, por tal motivo, guardar abstinencia, pero Francisco le replicó: «Hermano, pecas al llamar día de Venus (etimología del viernes) al día en que nos ha nacido el Niño. Quiero -añadió- que en ese día hasta las paredes coman carne; y ya que no pueden, que a lo menos sean untadas por fuera» (2 Cel 199). A este propósito solía decir también con frecuencia: «Si llego a hablar con el emperador, le rogaré que dicte una disposición general por la que todos los pudientes estén obligados a arrojar trigo y grano por los caminos, para que en tan gran solemnidad las avecillas, sobre todo las hermanas alondras, tengan en abundancia» (2 Cel 200). «Y también que, por reverencia al Hijo de Dios, a quien esa noche la Santísima Virgen María acostó en un pesebre entre el buey y el asno, todos aquellos que tuvieran alguno de estos animales les dieran esa noche abundante y buen pienso; igualmente, que todos los ricos dieran en ese día sabrosa y abundante comida a los pobres» (EP 114).
El año 1223 le fue dado a Francisco celebrar la Natividad de una manera hasta entonces nunca usada en el mundo. Había en Greccio un amigo y bienhechor suyo llamado Juan Vellita, quien le había hecho donación de una peña rodeada de árboles que poseía frente a la ciudad, a fin de que habitasen allí sus frailes. A este gentil hombre mandó, pues, llamar desde Fonte Colombo y le habló de esta manera: «Si quieres que celebremos en Greccio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno» (1 Cel 84).
Juan Vellita corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el Santo le había indicado. A la mitad de la Noche Buena llegaron los hermanos de Fonte Colombo, acompañados de gran multitud de gente de la región, todos con hachas encendidas en las manos. Los frailes se colocaron en torno a la gruta; el bosque estaba alumbrado como en pleno día. Se celebró una misa sobre el pesebre, que servía de altar, a fin de que el divino Niño estuviese allí realmente presente, como lo estuvo en la gruta de Belén. En medio de la fiesta tuvo Vellita extraordinaria visión, en que vio distintamente sobre el pesebre un niño verdadero, pero dormido y como muerto, y he aquí que Francisco se acerca, toma al niño en sus brazos, éste despierta y comienza a acariciar al Santo, pasándole suavemente la mano por la barba y por el burdo vestido. Ninguna maravilla causó, por lo demás, al piadoso Juan semejante aparición, pues estaba acostumbrado a ver resucitar a Jesús, por obra de Francisco, en tantos corazones donde antes dormía o estaba muerto.
Cantado el Evangelio, avanzó Francisco revestido de diácono y vino a ponerse junto al pesebre. Según la expresión de Celano, «el santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo», y «su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos» (1 Cel 85-86).
«Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del Rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén dice palabras que vierten miel. Muchas veces, al querer mencionar a Cristo Jesús, encendido en amor, le dice «el Niño de Bethleem», y, pronunciando «Bethleem» como oveja que bala, su boca se llena de voz; más aún, de tierna afección. Cuando le llamaba «niño de Bethleem» o «Jesús», se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de estas palabras… Terminada la solemne vigilia, todos retornaron a su casa colmados de alegría» (1 Cel 86).
«El lugar del pesebre fue luego consagrado en templo del Señor: en honor del beatísimo padre Francisco se construyó sobre el pesebre un altar y se dedicó una iglesia, para que, donde en otro tiempo los animales pacieron el pienso de paja, allí coman los hombres de continuo, para salud de su alma y de su cuerpo, la carne del Cordero inmaculado e incontaminado, Jesucristo, Señor nuestro, quien se nos dio a sí mismo con sumo e inefable amor y que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo y es Dios eternamente glorioso por todos los siglos de los siglos. Amén» (1 Cel 87).
Libro IV
El solitario
Corpus est cella nostra, et anima est eremita qui moratur intus in cella,
ad orandum Dominum et meditandum de ipso.
El hermano cuerpo es nuestra celda y el alma es el ermitaño
que vive dentro de ella para orar al Señor y meditar en Él.
(San Francisco, EP 65).
Capítulo I – Las cartas de Francisco
Sólo dos objetos preocupaban ya la mente de Francisco: poner en práctica, hasta sus menores detalles, su ideal de vida evangélica, para provecho espiritual propio y edificación de sus hermanos; y llenar con nuevos escritos los vacíos que aún notaba en la Regla y que ya no podía remediar en la Regla misma. Eran idos ya aquellos tiempos en que Francisco, primero solo, después en compañía de sus hermanos, recorría el mundo, como cantor inspirado del Evangelio; en los años que le restan de vida se va a limitar a hablar a los hombres por medio de cartas y del espectáculo de su vida privada.
Gran parte de este período de la vida de Francisco tuvo por teatro el valle de Rieti, donde el Santo había predicado una de sus primeras misiones. Este valle se extiende, atravesado por el torrente del Velino, desde Terni hasta Aquila, ceñido de un lado por los montes Sabinos y del otro por la gran cadena de los Abruzzos coronados de nieve y envueltos en perpetuas nubes. Cada una de las villas y lugares que cuelgan de la montaña o rematan sus cimas tenía para Francisco recuerdos de los felices años en que ninguna de sus doradas divinas ilusiones se había desecho ni frustrado, y en que soñaba verdaderamente con llegar a unir la tierra con en el cielo para segura salvación de todos los hombres. Andando los años vino a conocer a fondo el humano corazón, convenciéndose de que nunca faltarán, como en la parábola evangélica, quiénes pretexten el cuidado de sus bueyes, quiénes el de su granja, para excusarse de asistir al banquete divino. Pero sabía también lo que a renglón seguido dice la mencionada parábola, es a saber, que, irritado el padre de familia por el desdén de sus convidados, mandó a sus siervos salir por calles y plazas, por caminos y encrucijadas y que a cuantos pobres y débiles, cojos y ciegos encontrasen, los compeliesen a entrar hasta que se llenase de convidados la sala del banquete. Con más gozo que nunca repetía Francisco las divinas promesas del sermón de la Montaña: «¡Bienaventurados los pobres! ¡Bienaventurados los pacíficos! ¡Bienaventurados los limpios de corazón!»
Ya no hablará más a sus frailes como quien tiene sobre ellos autoridad, pero se indignará contra los ministros y prelados que pretendan inducirlos a desdeñar sus enseñanzas. «¿Quiénes son esos -exclamó una vez en un repentino y pasajero arranque- que arrebataron de mis manos mi Religión y mis hermanos?» (EP 41). Por punto general, a tales contradictores los remitía a Dios y a sus guastaldi o gendarmes.
Si los hermanos menores se apartan del ideal que les ha propuesto, él confía en que los mismos seglares los traerán al buen camino a fuerza de desprecios y recriminaciones (EP 71). En cuanto a él, sólo se cree ya obligado a ayudarles con la oración y el buen ejemplo, para que no tengan por donde excusar su negligencia. Y a la verdad, ¿qué más se podía exigir de un hombre agobiado por la enfermedad? (EP 71).
Porque es ya hora de hablar de la enfermedad, o mejor dicho, de las varias enfermedades que padeció Francisco, principalmente en los últimos años de su vida. Su salud nunca fue muy robusta, y desde joven le vemos continuamente atacado de la fiebre. Más tarde, sus rigurosos y prolongados ayunos acabaron de arruinar su organismo; de donde tomaba pie el demonio para inducirle a la desesperación, diciéndole a menudo: «No hay en el mundo ni un pecador a quien, si se convierte, no perdone el Señor; pero el que se mata a fuerza de penitencias, nunca jamás hallará misericordia» (2 Cel 116). Raras veces tomaba alimentos preparados y, cuando lo hacía, acostumbraba mezclarlos con ceniza, «porque la hermana ceniza es casta». Dormía muy pocas horas, y casi siempre sentado, o reclinada la cabeza sobre una piedra o sobre un tronco de leño por toda almohada (1 Cel 51-52; LM 5,1). En el eremitorio de las Cárceles y en el Alverna no tenía más cama que una roca desnuda. Bien se comprende que veinte años de vida semejante bastaban y sobraban para destruir la salud más férrea, cuánto más la endeble de Francisco. Padecía frecuentes hemorragias, y a veces éstas eran tales, que los hermanos llegaban a creer que se les moría (1 Cel 105).
Añádase a esto que en Oriente contrajo una enfermedad de la vista, muy común en el clima egipcio, y pasaba temporadas enteras casi ciego. Por todo esto, acaso, solía apellidarse a sí mismo homo caducus, «hombre caduco» (CtaO 3). Vióse, pues, Francisco obligado a continuar su obra de evangelización por escrito, en la que, por lo demás, no brilla menos su ardoroso celo por arrastrar a los hombres al camino que lleva a la eterna bienaventuranza.
Cinco cartas o circulares poseemos escritas por el Santo en este período de su vida, a saber: Carta a todos los fieles[en dos redacciones]; Carta a toda la Orden, un tiempo considerada como Carta al Capítulo de Pentecostés de 1224, al que Francisco no pudo asistir; Carta a los clérigos; Carta a los custodios, y Carta a las Autoridades de los pueblos. A todas las cuales hay que agregar su Testamento, la Última voluntad a Santa Clara, y sus poemas religiosos, entre los que descuella su Cántico del hermano Sol. Al mismo período corresponde, de seguro, otro escrito breve o billete dirigido a Fray León, cuyo autógrafo se conserva todavía.
No hay que buscar en estas cartas de Francisco pensamientos muy nuevos y sorprendentes; son las mismas antiguas sentencias, sus sentencias de siempre las que pretende inculcar y grabar hondamente en el espíritu de todos. Además, dirigiéndose en sus cartas a diferentes grupos de lectores, ningún motivo tenía para cuidarse de evitar repeticiones. A un lector distraído e indiferente, estas cinco cartas, con sus dos o tres asuntos principales que se repiten a la continua, le parecerán pobres de conceptos y de recursos; pero, como observa con mucha razón Boehmer, «si se atiende a la vigorosa personalidad que se revela en cada palabra de estas cartas, al loco del Amor en toda su candorosa sencillez, en toda la plenitud de su sublime amor, se verá luego cómo cobran vida intensa y se truecan en carne palpitante las palabras muertas, y la pobreza de espíritu se torna inagotable riqueza. Porque lo poco que Francisco poseía no era para él accesorio, sino que lo que él poseía le llenaba, le poseía por entero; de donde que sus discursos, lo mismo que su persona, que a ojos poco atentos nada tienen de notable, hacían a todos los hombres el efecto de una revelación».
Al leer por entero las cartas de Francisco, nada se encuentra que no se haya leído en sus Admoniciones, en la Regla Primera y en la Carta a Fray Elías (o Carta a un Ministro). Siempre unas mismas advertencias, de amar y servir a Dios, de vivir vida de conversión, de ayunar (comprendiendo en esta palabra tanto la abstinencia corporal como «la abstinencia moral de los vicios y pecados»), de amar y socorrer a los enemigos, de no buscar la sabiduría terrena ni ambicionar altos puestos, de confesarse y comulgar, de reparar el mal que se haya podido hacer. Esta última advertencia da motivo al Santo para trazarnos un como cuadro moral en que nos pinta la muerte de un pecador:
«Enferma el cuerpo -escribe Francisco-, se aproxima la muerte, vienen los parientes y amigos diciendo:
–Dispón de tus bienes.
He aquí que su mujer y sus hijos y los parientes y amigos fingen llorar. Y mirando alrededor los ve llorando, se mueve por un mal movimiento, y pensandolo dentro de sí dice:
–He aquí mi alma y mi cuerpo y todas mis cosas, que pongo en vuestras manos.
Verdaderamente es maldito este hombre, que confía y expone su alma y su cuerpo y todas sus cosas en tales manos; por eso el Señor dice por el profeta: Maldito el hombre que confía en el hombre.
Y al punto hacen venir al sacerdote. El sacerdote le dice:
–¿Quieres recibir la penitencia de todos tus pecados?
Responde:
–Quiero.
–¿Quieres satisfacer según puedes, con tus bienes, por tus pecados y por aquello en que defraudaste y engañaste a la gente?
Responde:
–No.
Y el sacerdote le dice:
–¿Por qué no?
–Porque lo he dejado todo en manos de los parientes y amigos.
Y comienza a perder el habla, y así muere aquel miserable.
Y sepan todos que dondequiera y como quiera que muera el hombre en pecado mortal sin satisfacción -si podía satisfacer y no satisfizo-, el diablo arrebata su alma de su cuerpo con tanta angustia y tribulación, cuanta ninguno puede saberlo, sino el que las sufre. Y todos los talentos y poder y ciencia que pensaba tener, se le quitará. Y lo deja a parientes y amigos, y ellos tomarán y dividirán su hacienda, y luego dirán:
–Maldita sea su alma, porque pudo darnos más y adquirir más de lo que adquirió.
Los gusanos comen el cuerpo; y así aquél pierde el cuerpo y el alma en este breve siglo, e irá al infierno, donde será atormentado sin fin» (2CtaF 72-85).
Este cuadro nos hace ver, en la concepción de la naturaleza humana que descubrimos en el mismo, una amargura tan profunda cual no la encontramos en ningún otro escrito de Francisco. Poco tiene de sentimental el retrato en que aparecen esos «domésticos» egoístas y feroces que rodean impasibles el lecho del moribundo y tienen alma para dejarle bajar a los infiernos, con tal que haga el testamento en su favor. Y cuando con sus lágrimas hipócritas le han hecho creer que le aman y le han inducido a terminar su vida culpable con una nueva e irreparable falta, todavía, en presencia de su cadáver caliente, le lanzan horrendas maldiciones por no haber allegado más oro para dejarles. Toda su vida le miraron como un esclavo del trabajo, condenado a atesorar para ellos, sin que ni un ardite les importara por qué medios, si honestos o criminales. A ninguno se le ocurrió nunca pensar que este desgraciado, mientras vivió, trabajaba para ellos a costa de su propia eterna salvación: ¿por qué se iban a preocupar con semejante escrúpulo en su última hora?
Cualquiera imaginaría estar leyendo la más espeluznante novela de León Tolstoi, por ejemplo, aquella en que nos cuenta cómo Iván Ilitch, tendido en su lecho de muerte, se imagina que nadie le ha amado jamás en el mundo, que su mujer no ha visto en él otra cosa que un medio para lograr sus particulares fines, que sus hijos, educados con los mismos sentimientos, le han mirado como simple bestia de servicio, que era fácil de cargar, pero que ahora se les escapa, desgraciadamente. Pero más miserable todavía que este desdichado Iván Ilitch es el moribundo pintado por Francisco, que viene a abrir los ojos demasiado tarde, ¡y demasiado tarde por toda la eternidad!
En la Carta a toda la Orden, dirigida a los hermanos reunidos en el Capítulo de 1224, lo mismo que en las que dirige a los Clérigos y a los Custodios (o superiores de conventos), se esfuerza Francisco por recordar y precisar los encargos que no hallaron cabida en la Regla definitiva. Así, recomienda a los frailes que tengan más respeto por el sacramento del altar; advierte que, cuando se junten varios sacerdotes, basta que uno de ellos diga la misa y los demás la oigan; les encarga que cuiden de recoger y poner en lugar decente todo papel que hallen y que contenga palabras santas; que recen el Oficio divino atendiendo más al recogimiento interior que a la material harmonía del canto; repite a la continua, tanto a los sacerdotes como a los superiores de conventos, la obligación de cuidar siempre de la decencia de los vasos sagrados y de la limpieza de los lienzos del altar, como también de prodigar toda suerte de piadosos respetos al Santísimo Sacramento. En la misa, mientras está en el altar la hostia consagrada, todos deben estar de rodillas, dando gracias a Dios, y entre tanto se han de echar a vuelo las campanas de la iglesia, a fin de que toda la gente de los alrededores tome parte en dicho acto de adoración y piadosas alabanzas.
«Y yo, el hermano Francisco, vuestro menor siervo, os ruego y os conjuro, en la caridad que es Dios y con la voluntad de besaros los pies, que recibáis con humildad y caridad éstas y las demás palabras de nuestro Señor Jesucristo, y que las pongáis por obra y las observéis». «Y los que no saben leer, hagan que se las lean muchas veces; y reténganlas consigo junto con obras santas hasta el fin, porque son espíritu y vida. Y los que no hagan esto, tendrán que dar cuenta en el día del juicio, ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo». «Y a todos aquellos y aquellas que las reciban benignamente, las entiendan y envíen copia de las mismas a otros, y si en ellas perseveran hasta el fin, bendígalos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén» (2CtaF 87-88; 1CtaF 19-22).
Es verosímil que por este mismo tiempo fue cuando Francisco tuvo la idea de enviar hermanos por todas las provincias con abundantes copones preciosos, encargándoles que diesen uno de ellos a todo sacerdote en cuya iglesia hallasen el Cuerpo del Señor tenido en condiciones menos dignas. Quería también enviar a todas partes hermosos moldes de hierro para hacer hostias limpias y perfectas (EP 65; 2 Cel 201). Ninguno de estos deseos vio Francisco realizado de un nodo general; pero algo lograría hacer, cuando todavía se conserva en el convento de Greccio uno de esos moldes, regalado por el mismo Santo.
La Carta a las Autoridades de los pueblos, y señaladamente a los podestà y cónsules, jueces y regidores, es un testimonio elocuente del celo de San Francisco por dilatar su acción fuera de la Iglesia a toda la cristiandad. La religión no era para él un asunto de interés privado, sino social; por eso recomienda a todos los que ocupan altos puestos que no se dejen absorber de tal manera por los negocios temporales, que vengan a descuidar el único indispensable; porque, como diría Verlaine setecientos años después: «Cuando venga la muerte, ¿qué nos va a quedar?» Francisco exhorta a los grandes a acercarse a la santa Comunión con la misma humildad que el menor de sus súbditos; les recuerda que tienen el poder prestado por Dios y que, si quieren hacer buen uso de tal préstamo, deben llamar al pueblo todos los días a la oración y a las divinas alabanzas por medio del heraldo o de alguna otra manera. Tal vez se relacione esto con el origen de la oración del Ángelus, instituida más tarde por los franciscanos. El Capítulo general de Pisa, de 1263, ordenó que los frailes rezasen un Avemaría al sonar la campana de la tarde (AF III, p. 329).
A la misma época, sin duda, se remonta la carta dirigida a Fray León en circunstancias en que éste andaba padeciendo las mismas penas que su maestro por causa de las correcciones y supresiones hechas en la Regla. No hay en esta carta el estilo cuidadoso y trabajado que se observa en las circulares, en las que tal vez colaboró Fray Cesáreo de Espira, que había llegado de Alemania el 11 de junio de 1223 (Giano, Crónica). He aquí dicha carta:
«Hermano León, tu hermano Francisco te desea salud y paz. Así te digo, hijo mío, como una madre, que todo lo que hemos hablado en el camino, brevemente lo resumo y aconsejo en estas palabras, y si después tú necesitas venir a mí por consejo, pues así te aconsejo: Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca de agradar al Señor Dios y seguir sus huellas y pobreza, hazlo [orig. faciatis, hacedlo] con la bendición del Señor Dios y con mi obediencia. Y si te es necesario en cuanto a tu alma, para mayor consuelo tuyo, y quieres, León, venir a mí, ven». El original de esta carta se halla desde 1902 en la catedral de Espoleto.
Evidentemente, Francisco da aquí a León un permiso idéntico al que había dado a Cesáreo de Espira. El plural faciatis parece indicar (según Sabatier sospecha) que dicho permiso se daba no sólo a Fray León, sino también a otros hermanos que participaban de sus mismas ideas. Hablando en rigor, Francisco no podía dar tal licencia, puesto que ya no estaba en sus manos el poder legal, o al menos, sólo en sus manos. Pero parece que nunca se formó Francisco una idea bien clara de su situación a este respecto; y así, refiere Eccleston que, después de confirmada y promulgada la Regla, dio Francisco una orden en virtud de la cual, cuando los hermanos fuesen invitados a comer a mesas de seglares, no debían tomar más de tres bocados, para no escandalizar a los laicos con su demasiado apetito (AF I, p. 227). Por otra parte, para más de un fraile, Francisco siguió siendo siempre el verdadero jefe de la Orden; lo cual explica que inmediatamente después de su muerte estallara la lucha, que duró tres siglos, entre los que querían observar literalmente la Regla, para lo que tenían permiso del Santo, y los que se acogían a las mitigaciones concedidas por la Curia de Roma.
Capítulo II – El ejemplo cristiano
Pero el gran ideal de Francisco era siempre instruir a los hombres con el ejemplo más que con la palabra. «Todos los hermanos prediquen con las obras», dice en la Regla (1 R 17,3), y él fue siempre el primero en cumplir esta prescripción. Por eso dice Tomás de Celano con mucha razón que Francisco fue siempre «idéntico de palabra y de vida» (2 Cel 130).
De esta profunda necesidad de edificar con el ejemplo, hallamos muchas pruebas en las estancias de Francisco en el valle de Rieti durante los últimos años de su vida. Así, en el Adviento de 1223 ó 1224 se retiró al eremitorio de Poggio Bustone, a unos 16 Km al norte de Rieti, donde, no permitiéndole la debilidad del estómago tomar alimentos preparados con aceite, tuvo que hacérselos preparar con grasa, y esta infracción del ayuno de Adviento le produjo tales escrúpulos y remordimientos, que acabó por confesarla delante del pueblo reunido en la plaza pública: «Vosotros habéis venido a mí con gran devoción, pensando que soy un varón santo; pero tengo que confesar ante Dios y ante vosotros que en esta cuaresma [de San Martín] he tomado alimento condimentado con tocino» (EP 62).
Algo parecido le había pasado antes durante el invierno de 1220-1221, en que, obligado por una de las frecuentes recrudescencias de su enfermedad, se había permitido comer carne cocida. Tan pronto como se sintió algo restablecido, ordenó a su vicario Pedro Cattani que lo arrastrase medio desnudo, tirándole del cuello por una cuerda, por las calles de la ciudad de Asís, al terminar su predicación en la catedral. Llegando a la plaza principal y al sitio donde ajusticiaban a los criminales, confesó en voz alta y delante de gran muchedumbre de gente, el pecado de gula que había cometido (EP 61; LM 6,2).
Otra vez, sus hermanos le obligaban, en vista de su estado enfermizo, a llevar un pedazo de paño cosido al hábito por la parte de adentro, con que se resguardase el estómago del frío. Pero el Santo exigió que se le cosiese otro pedazo igual por la parte de afuera, «para que sepan todos lo que llevo por dentro» (EP 62).
Solía decir: «No quiero ser en lo que no se ve otra cosa de lo que soy en lo que se ve». «Y casi siempre que comía en casas de seglares o los hermanos le proporcionaban algún alivio corporal por sus enfermedades, luego lo manifestaba claramente en casa o fuera de ella delante de los hermanos y de los seglares que no lo sabían, diciendo: «Tales alimentos he tomado». No quería ocultar a los hombres lo que estaba de manifiesto ante el Señor» (EP 62). Si andando por las calles de Asís, hacía alguna limosna y sentía por ello algún secreto contentamiento, al punto se acusaba al hermano que le acompañaba (EP 62). En el retrato que hizo del modelo de Ministro general de la Orden, incluyó este rasgo: «Si alguna vez, por debilidad o por cansancio, necesitase más dieta, no la tome en lugar escondido, sino a la vista de todos, para que los demás no tengan reparo de atender al cuerpo en su flaqueza» (2 Cel 186).
Pero su mayor celo lo empleaba en la guarda de la pobreza. Decía que, si era una felicidad dar limosna, no lo era menos recibirla, y al pan obtenido por mendicación lo llamaba «pan de los ángeles». Quería que, cuando sus hermanos volvían de la cuestación, viniesen cantando himnos de alabanzas a Dios por todo el camino. Los versículos de la Biblia en que se ensalza la pobreza no se le caían nunca de los labios. Una vez le dijo uno de los hermanos en cierto eremitorio: «Vengo de tu celda», y desde aquel momento no quiso entrar más en tal estancia. Una casa con vigas cepilladas le parecía un lujo excesivo, bastándole para habitación una simple cabaña de ramas cubiertas de barro, y por lo regular prefería morar en las cavidades de las peñas, como las raposas del Evangelio (Mt 8,20). La casa de piedra que los ciudadanos de Asís habían construido junto a la Porciúncula, le disgustó tanto, que al punto se puso a demolerla, y había destruido ya el techo cuando llegó el podestà y le prohibió continuar la demolición, en vista de que aquella casa era propiedad del municipio, que había que respetar, y sólo así desistió Francisco. Tenía para sí que el cuidarse del pan de mañana es propio de personas que viven en el lujo; por eso prohibía a sus frailes que preparasen comida de un día para otro; como también recibir limosna de provisiones que no pudiesen consumir inmediatamente. Para desfigurar su hábito acostumbraba coserle piezas extrañas acá y allá sin orden ni concierto; y cuando llegaba el tiempo de reemplazarlo por otro nuevo, esperaba que alguna persona caritativa se lo ofreciese. Al fraile que rehusaba salir a mendigar lo llamaba «hermano mosca» o «hermano zángano», amigo de comer la miel en el panal, pero enemigo de trabajarla (EP 5, 14, 16, 7, 8, 9, 19; 2 Cel 56, 57, 59, 69, 70, 75; LM 7,2.8).
Ningún grado de pobreza le parecía demasiado en sí y en sus hermanos, y solía decirles al ver pasar a algún mendigo harapiento: «Deberíamos avergonzarnos, porque pretendemos ser pobres, que todo el mundo nos llame pobres y nos distinga por nuestra pobreza, y ahí va un hombre que es más pobre que nosotros y de quien nadie hace caso». Para él los mendigos eran personas sagradas, y no toleraba que ninguno de sus frailes se expresase mal de ellos, ni los despreciase, y de buen grado les daba todo lo que poseía: el manto, la túnica y hasta los paños menores, declarando que todo eso era de ellos y que él no quería despojarlos de su propiedad. Otra de sus frases favoritas era ésta: «Yo no quiero ser ladrón, y por hurto se nos imputaría si no diésemos la capa al más necesitado». Cualquiera cosa que recibía la reservaba para otro pobre más necesitado que él. Trabajo les costaba a los hermanos conseguir que anduviese regularmente vestido por algún tiempo, porque ninguna ropa, y menos la nueva, le duraba, y la que admitía para sí tenía que ser ya usada por otro. Más de una vez le ocurrió tener que cubrirse parte con la ropa de un hermano, parte con la de otro. De cuando en cuando se veían los frailes constreñidos a recuperar la ropa de Francisco de las manos de aquellos a quienes él la había dado, y si se percataba de ello, aconsejaba al mendigo que no soltara la ropa a menos que se la pagasen; tal aconteció en Colle, pequeño poblado cerca de Ponte San Giovanni, entre Asís y Perusa, con una mujer a quien el Santo había regalado su manto (EP 29-37; 2 Cel 83-90 y 196; LM 8,5).
A menudo llevaba, al hacer estas limosnas, alguna intención particular. Tal aconteció también en Colle con un hombre a quien había conocido antes y que ahora se encontraba en la situación más deplorable. En la conversación que tuvieron le refirió éste los insultos que continuamente recibía de su amo, a quien, por ende, había cobrado un odio atroz. Respondióle Francisco: «Mira, te doy esta capa y te pido que, por amor del Señor Dios, perdones a tu amo». Estas solas palabras bastaron para apaciguar a aquel infeliz, el cual consintió en el acto en la propuesta de Francisco, depuso su rencor y se sintió lleno de la dulcedumbre del espíritu divino (EP 32; 2 Cel 89).
En Rieti encontró a una pobre mujer que padecía la misma enfermedad de los ojos que él, y le dio no solamente ropa, sino una docena de panes (EP 33; 2 Cel 92). Otra pobre, cuyos dos únicos hijos eran frailes de la Orden, vino a la Porciúncula a quejarse a Francisco de sus apuros y angustias; y el Santo, no hallando otra cosa que darle, le dio el ejemplar del Nuevo Testamento que servía para los oficios divinos, a fin de que, vendiéndolo, remediase su necesidad: «Da a nuestra madre -dijo Francisco a su vicario- el Nuevo Testamento para que lo venda y remedie su necesidad. Creo firmemente que con esto agradaremos más al Señor y a la Santísima Virgen que leyendo de él». Con el nombre de «nuestras madres» designaba el Santo a todas las que habían dado algún hijo a la Orden (EP 38; 2 Cel 91).
En cierta ocasión estuvo la Porciúncula a punto de perder sus ornamentos de altar; y fue que, habiendo propuesto Pedro Cattani que los nuevos novicios no dieran todos sus bienes a los pobres, sino que reservasen parte de ellos para las necesidades de la Orden, que se hacía de día en día más numerosa, se le opuso tenazmente Francisco «por ser tal medida contraria a la Regla». Y consultado por el vicario sobre cómo alimentaría a tantos hermanos que ingresaban a la Orden, le contestó el Santo: «Si no puedes atender de otro modo a los que vienen, quita los atavíos y las variadas galas de la Virgen y véndelos. Créeme: la Virgen verá más a gusto observado el Evangelio de su Hijo y despojado su altar, que adornado su altar y despreciado su Hijo. El Señor enviará quien restituya a la Madre lo que ella nos ha prestado» (2 Cel 67; LM 7,4).
Procuraba, pues, el Santo por todos los medios conservar la pureza de su vida y que ésta fuese un trasunto perfecto del Evangelio, no ya en la apariencia sino en realidad de verdad. Por tal razón no podía sufrir que sus hermanos abusasen de las limosnas que mendigaban por amor de Dios, dándoles otro empleo del que cumplía a verdaderos pobres. Kétteler, el célebre obispo de Maguncia, encontró una vez a los pobres que vivían a costa de su caridad, refocilándose bonitamente con un pato asado y una botija de buen vino, y se felicitó de que sus dones hubiesen servido a sus favorecidos para pasar un tan alegre rato. Francisco, en análogas circunstancias, se mostraba mucho menos indulgente con sus frailes.
Y así sucedió que, un lunes de pascua, queriendo los frailes del convento Greccio celebrar tanto la fiesta del día como la presencia de un ministro que había venido a visitarlos, cubrieron la mesa con elegante mantel y pusieron sobre ella vasos de vidrio en vez de los groseros cubiletes de que habitualmente se servían. Poco antes del mediodía llegó Francisco y, sabedor de lo que pasaba, salió de nuevo, recogió un sombrero viejo que un mendigo había botado en la calle y con él puesto y apoyado en un bastón, se presentó a la puerta del refectorio cuando los demás hermanos estaban ya sentados a la mesa. Golpeó, le abrieron sin reconocerle, y dijo con voz quejumbrosa imitando la de los pordioseros: Per l’amor di misser Domeneddio, faciate elimosina a questo povero ed infirmo peregrino!, «¡por amor del Señor Dios, dad limosna a este peregrino pobre y enfermo!»
Invitado generosamente por los comensales, entró al refectorio, y entonces todos lo conocieron, pero ninguno se atrevió a nombrarlo; se sentó humildemente en tierra junto al fuego y empezó a comer la sopa y una rebanada de pan que uno de ellos le sirvió: nadie osó hablar palabra ni probar bocado, viendo a su maestro sentado en el suelo, en oscuro rincón, como una cenicienta, con su plato de sopa sobre las rodillas, y ellos muy acomodados a la elegante mesa. De pronto Francisco dejó la cuchara y comenzó a decir como quien habla consigo a solas: «Siquiera ahora me hallo sentado como verdadero hermano menor, mientras que, cuando entré, al ver tan suntuosa mesa, no podía persuadirme de que los a ella sentados fuesen esos mismos pobres frailes que van por las calles mendigando de puerta en puerta el pan de cada día». Al oír esto, se levantaron todos y se arrojaron a los pies de su maestro a pedirle perdón, algunos sin poder contener las lágrimas (EP 20; 2 Cel 61).
Esta escena trae a la memoria otro episodio no menos característico. Eran los días de Navidad, y Francisco se hallaba sentado a la mesa con sus hermanos, uno de los cuales se puso luego a hablar de las míseras circunstancias en que nació el Niño Jesús, ponderando cuánto habría tenido que sufrir la Virgen al dar a luz a su Hijo en un establo, sin más cama ni almohada que unas pajas de heno, sin más abrigo que el rigor del frío invernal y el hálito del buey y del asno. Francisco escuchaba silencioso, cuando he aquí que de repente se levanta, rompe a llorar y se baja a sentarse en la desnuda y fría tierra, con el pan en la mano, todo avergonzado de estar allí más cómodo que lo estuviera Jesús y María en el pesebre (2 Cel 200).
Francisco había llegado a habituarse a carecer de todo bienestar de tal manera, que ya la comodidad le causaba verdadero tormento. A causa de su enfermedad de los ojos, tuvo que someterse a una dolorosa operación en que le quemaron las sienes con un hierro candente para curarle. Después, los hermanos de Greccio le obligaron a aceptar y usar una almohada blanda durante la noche. A la mañana siguiente Francisco les dijo: «Sabed que vuestra maldita almohada me ha quitado el sueño. Todo daba vueltas a mi alrededor y las piernas me temblaban; creo que, cuando menos, estaba el diablo en esa almohada». Acto continuo mandó a un fraile que se la llevara con toda precaución y la arrojara por encima del hombro sin volverse a mirarla (EP 98; 2 Cel 64).
No era ésta la primera vez que el Santo se creía perseguido por los poderes infernales. Con frecuencia, estando él durante la noche orando en alguna iglesia abandonada o en la soledad de alguna ermita, le parecía como que alguien le espiaba por detrás, o atravesaba junto a él con paso rápido, o asomaba una horrible cabeza por encima de su hombro como leyendo en el libro que él tenía abierto (EP 59-60; 2 Cel 115; LM 10,3). Otras veces, en medio del fragor de la tempestad que azotaba los árboles del bosque, oía voces que le llamaban; otras, el grito desapacible de la lechuza le parecía burla grosera del demonio. Pero nada le producía más intolerable espanto que cierto murmullo, apenas sensible, que a la continua percibía en el silencio mortal de sus vigilias nocturnas, como si unos labios infames y burlones musitaran a su oído: «¡Todo es inútil, Francisco! Ruega e implora cuanto quieras; siempre serás mío». Entonces el pobre Francisco luchaba desesperadamente por su salvación eterna. Cuando a la mañana siguiente los frailes se acercaban a él, lo hallaban pálido y descompuesto, agotado por el combate sostenido con los poderes infernales. Una de aquellas mañanas dijo a Fray Pacífico, explicándole sus angustias de la noche anterior: «Es que siempre me parece que soy el más grande pecador que ha habido en el mundo». Pero, en aquel mismo instante, el que fuera rey de los versos, tuvo una visión en que divisó el cielo abierto y en él un trono desocupado, rodeado de ángeles, y oyó una voz que le advirtió que aquel trono era el que había dejado Lucifer al salir del cielo para caer en el infierno, y se reservaba a Francisco en premio a su humildad maravillosa (cf LM 6,6).
Capítulo III – Las lecciones cristianas
Con la experiencia que, según hemos visto, tenía Francisco de la vida espiritual, no podía menos que ser un excelente director de sus discípulos.
Les enseñaba, sobre todo, a no temer las tentaciones. «Te digo en verdad -explicó a un hermano tentado- que nadie ha de creerse servidor de Dios hasta haber pasado por tentaciones y tribulaciones. La tentación vencida -añadió aún- es, en cierto modo, el anillo con que el Señor desposa consigo el alma de su siervo» (2 Cel 118). Otras veces tornaba a su imagen favorita del papel de guastaldi o gendarmes de Dios que desempeñan los demonios. Refiriéndose a Fray Bernardo de Quintaval, habló así: «Os digo que para probar al hermano Bernardo han sido asignados demonios muy astutos y los más malos entre los malos; pero, por más que se empeñen incansables en hacer caer del cielo la estrella, el resultado, sin embargo, será muy otro. Cierto que será atribulado, aguijoneado, congojado, pero al fin triunfará de todo. Al acercársele la muerte, calmada toda tempestad, ya vencida toda tentación, disfrutará de admirable serenidad y paz, y al término de la carrera de la vida volará felizmente a Cristo» (2 Cel 48). Y, en efecto, así sucedió. En los últimos años de su vida se halló el alma de Bernardo completamente libre de lo terreno y, según la expresión de Fray Gil, «se alimentaba volando, como hacen las golondrinas». A veces se iba a los montes y durante veinte días y hasta un mes, según cuentan las Florecillas, andaba errando por las más altas cimas, absorto en le contemplación de las cosas del cielo. Al momento de morir dijo a los hermanos que le rodeaban: «Ni por mil mundos como éste que dejo consentiría yo en servir a otro amo que a mi Señor Jesucristo», y radiante de sobrehumana alegría voló a la patria de los santos (Flor 28 y 6).
Otro de los discípulos de San Francisco que era también muy molestado de graves tentaciones fue Fray Rufino, a quien, como a su maestro, andaba siempre soplando al oído el enemigo antiguo que perdía su tiempo y sus penitencias, porque no era del número de los predestinados. Un día se imaginó ver al mismo Jesucristo en persona que le decía: «¡Oh hermano Rufino! ¿A qué viene macerarse con penitencias y rezos, si tú no estás predestinado a ir a la vida eterna? Créeme, yo sé muy bien a quiénes he elegido y predestinado, y no creas a ese hijo de Pedro Bernardone si te dice lo contrario. Y no le preguntes sobre esto, porque ni él ni ningún otro lo sabe, sino yo, que soy el Hijo de Dios. Créeme, pues, si te digo que tú eres del número de los condenados; y el hijo de Pedro Bernardone, tu padre, como también su padre, están condenados, y todos los que le siguen están engañados». Desde aquel mismo instante, densas tinieblas envolvieron el alma del mísero Rufino, y perdió toda la confianza y cariño que tenía por su maestro, y permanecía encerrado en su celda, sentado, cariacontecido, sin querer orar ni acudir a los oficios con los demás frailes. ¿A qué venía ya todo eso, si su destino era el fuego eterno en compañía del demonio y demás ángeles malos, y era el mismo Jesucristo quien se lo había asegurado?
En vano Francisco mandaba al hermano Maseo a buscarlo. Desazonado y furioso, respondía Rufino con brusquedad: «¿Qué tengo que ver yo con el hermano Francisco?» Por fin, fue éste en persona a sacar de las tinieblas a su pobre Rufino. Desde lejos ya empezó a gritarle: «¡Rufino, tontuelo!, ¿a quién has dado crédito?» Y acercándosele comenzó a demostrarle cómo era el diablo y no Cristo quien le había dicho que estaba condenado. Y le añadió Francisco: «Si vuelve otra vez el demonio a decirte: «Estás condenado», no tienes más que decirle: «¡Abre la boca, y te la llenaré de estiércol!», y verás cómo huye en cuanto tú le digas esto; señal de que es el diablo. Y debías haber conocido que era del demonio al ver cómo endurecía tu corazón para todo bien; éste, en efecto, es su oficio. En cambio, Cristo bendito jamás endurece el corazón del hombre fiel, antes, al contrario, lo ablanda, como dice por la boca del profeta: Yo os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne».
Con esto comprendió Rufino el engaño, le saltó el corazón dentro del pecho y, llorando amargamente, se arrojó a los pies de Francisco, entregándose de nuevo a su dirección. En seguida se levantó lloroso, pero feliz, esforzado y consolado. No tardó el demonio en aparecérsele otra vez en forma de Cristo; pero Rufino lo recibió intrépidamente y le dijo lo que Francisco le había enseñado. «El demonio, enfurecido, se fue inmediatamente, causando tal tempestad y cataclismo de piedras que caían del monte Subasio a una y otra parte, que por largo espacio de tiempo siguieron cayendo piedras hasta abajo; y era tan grande el ruido de las piedras chocando las unas con las otras al rodar, que se llenaba el valle del resplandor de las chispas. Al ruido tan espantoso que producían, salieron del eremitorio de las Cárceles, alarmados, San Francisco y sus compañeros para ver lo que ocurría, y pudieron ver aquel torbellino de piedras. Entonces, el hermano Rufino se convenció claramente de que había sido el demonio quien le había engañado. Volvió a San Francisco y se postró otra vez en tierra, reconociendo su pecado. San Francisco le animó con dulces palabras y lo mandó totalmente consolado a su celda. Estando en ella devotamente en oración, se le apareció Cristo bendito, le enardeció el alma en el amor divino y (…) lo dejó lleno de tal alegría y dulzura de espíritu y elevación del alma, que día y noche estaba absorto y arrobado en Dios. Desde entonces fue de tal manera confirmado en gracia y en la seguridad de su salvación, que se halló cambiado en otro hombre, y hubiera estado día y noche en oración contemplando las cosas divinas si los demás le hubieran dejado. Por eso decía de él San Francisco que el hermano Rufino había sido ya canonizado en vida por Jesucristo y que él no dudaría, excepto delante de él, en llamarlo «San Rufino» aun estando vivo en la tierra» (Flor 29; cf. 2 Cel 124 y 32-33).
* * *
En la convivencia feliz de sus compañeros fieles, en medio de los encantos de la vida común y de las dulces conversaciones que con ellos mantenía durante su estancia en el valle de Rieti, lejos del mundanal ruido, Francisco se olvidaba de todo cuanto se hacía más allá de las montañas, se olvidaba de sus hermanos de Bolonia y de París, de los frailes palaciegos, de los estudiantes universitarios, de todos aquellos frailes, en suma, que vivían y obraban muy de otra manera de la que él habría deseado que obrasen y viviesen. Queriendo como contrarrestar la tristeza que le causaba el espectáculo de la vida de estos frailes, se puso a trazar una especie de modelo de hermano menor ideal, y en este quehacer empleaba sus ocios en aquella bendita soledad: «Sería buen hermano menor -decía- aquel que conjuntara la vida y cualidades de estos santos hermanos, a saber, la fe del hermano Bernardo, que con el amor a la pobreza la poseyó en grado perfecto; la sencillez y pureza del hermano León, que fue varón de altísima pureza; la cortesía del hermano Ángel, que fue el primer caballero que vino a la Orden y estuvo adornado de toda cortesía y benignidad; la presencia agradable y el porte natural, junto con la conversación elegante y devota, del hermano Maseo; la elevación de alma por la contemplación, que el hermano Gil tuvo en sumo grado; la virtuosa y continua oración del hermano Rufino, que oraba siempre sin interrupción, pues, aun durmiendo o haciendo algo, estaba siempre con su mente fija en el Señor; la paciencia del hermano Junípero, que llegó al grado perfecto de paciencia por el perfecto conocimiento de su propia vileza, que tenía siempre ante sus ojos, y por el supremo deseo de imitar a Cristo en el camino de cruz; la fortaleza corporal y espiritual del hermano Juan de Lodi, que en su tiempo fue el más fuerte de todos los hombres; la caridad del hermano Rogerio, cuya vida toda y comportamiento estaban saturados en fervor de caridad; la solicitud del hermano Lúcido, que fue en ella incansable; no quería estar ni por un mes en el mismo lugar, pues, cuando le iba gustando estar en él, luego salía, diciendo: «No tenemos aquí la morada, sino en el cielo»» (EP 85).
Francisco experimentaba un gozo inmenso cuando encontraba, fuera del círculo de sus más íntimos compañeros, otros hermanos dignos de pertenecer a este pequeño grupo de fieles. Así sucedió el día en que un clérigo español le describió la vida penitente que hacían sus frailes en España: «Tus hermanos, que viven en un eremitorio pobrecillo de nuestra tierra -le dijo el viajero-, se habían reglamentado su forma de vida de tal modo, que la mitad de ellos atendía a los quehaceres de casa, y la otra mitad a la contemplación. Así, cada semana la vida activa se tornaba contemplativa, y la quietud de los contemplativos activa. Un día, puesta la mesa y hecha la señal de llamada, acuden todos menos uno de los contemplativos de turno. Después de alguna espera se van a la celda para llamarlo a la mesa, a tiempo en que él, en una mesa más espléndida, era alimentado por el Señor. Y así es como le encuentran postrado rostro en tierra, tendido en forma de cruz, sin respiración ni movimiento que diera señales de vida. A su cabeza y a sus pies ardían dos candelabros, que con su resplandor alumbraban maravillosamente la celda. Le dejan en paz para no estorbar la unción, para no despertar a la amada hasta que ella quiera… De pronto el hermano vuelve en sí, se levanta luego y, acudiendo a la mesa, pide perdón por la tardanza». Semejante relato llenó de gozo el corazón de Francisco, que no pudo contenerse y exclamó: «Gracias te doy, Señor, santificador y guía de los pobres, que me has regocijado con tales noticias de mis hermanos. Bendice, te ruego, a aquellos hermanos con amplísima bendición y santifica con gracias especiales a cuantos por los buenos ejemplos hacen que su profesión sea fragante» (2 Cel 178).
Del mismo linaje de verdaderos franciscanos eran aquellos otros dos hermanos que, de muy lejos, llegaron una vez a Greccio a visitar a Francisco. El único motivo del viaje era ver al Santo y recibir de él la bendición hacía tiempo deseada. La vida del Santo en sus últimos años había venido a tal apartamiento del mundo, que ninguno de sus frailes osaba hablarle cuando le veían retirado orando en la soledad, y durante esas temporadas ellos se arreglaban sus asuntos como podían. Precisamente tal cosa pasaba el día en que llegaron nuestros peregrinos: Francisco acababa de partir para su retiro, y no se sabía cuándo volvería. Los extranjeros, que no podían esperar por mucho tiempo, quedaron desolados al ver la inutilidad de su viaje, y se decían el uno al otro: «He aquí el castigo de nuestros pecados: evidentemente somos indignos de recibir la bendición de nuestro padre». Y emprendieron el descenso de la montaña, con el corazón lleno de tristeza, no obstante los fraternales consuelos que les prodigaron los otros hermanos que se ofrecieron a acompañarlos hasta el llano. De repente oyen una voz que los llama desde lo alto del monte; se vuelven y ven a Francisco de pie en el umbral de su celda. Ambos peregrinos caen de rodillas con el rostro vuelto hacia su padre y reciben, con intenso júbilo de sus almas, la bendición que él les imparte desde arriba, haciendo lentamente y con muchísimo afecto la señal de la cruz. Con esto, los dos peregrinos, doblemente contentos, porque habían logrado con ventaja su intento y un milagro, se volvieron alabando y bendiciendo al Señor (2 Cel 45).
Las diversas biografías nos han conservado muchos otros rasgos reveladores de la delicada y profunda ternura de Francisco para con sus hijos, así como de su maravilloso conocimiento de las almas. Conociéndose a sí mismo como se conocía, era natural que conociese también perfectamente a los demás, y ellos tenían la íntima convicción de que él penetraba hasta lo más secreto de sus corazones. Es la impresión que tuvo un día, por ejemplo, uno de los compañeros de Francisco, Fray Leonardo de Asís. Al volver de ultramar, el Santo, por la fatiga del camino y por su debilidad, tuvo que montar por algún tiempo sobre un asno. Fray Leonardo que le seguía, fatigado también él, y no poco, comenzó a decir para sí, víctima de la condición humana: «Los padres de él y los míos no se divertían juntos. ¿Por qué razón el hijo de Pedro Bernardone viaja en asno, y yo, que soy de más noble familia que él, voy a pie?» Iba pensando esto el hermano, cuando de pronto se desmontó el Santo y le dijo: «No, hermano, no está bien que yo vaya montado y tú a pie, pues en el siglo tú eras más noble y poderoso que yo», y lo invitó a subir en el jumento. Leonardo quedó sorprendido y todo ruborizado al reconocerse descubierto por el Santo. Se le postró a los pies, y, bañado en lágrimas, confesó su pensamiento, ya patente, y pidió perdón al tiempo que le suplicaba que volviese a montar (2 Cel 31). Celano refiere también cómo Francisco descubrió los ocultos sentimientos de un hermano que, so pretexto de observar la ley del silencio, rehusaba confesarse (2 Cel 28). Por su parte, las Florecillas refieren que el Santo leyó en el corazón de Fray Maseo su enojo y murmuración por tener que partir de Siena sin despedirse del obispo (Flor 11).
Para todo género de tentaciones Francisco recomendaba siempre tres remedios: el primero era la oración; el segundo, la obediencia, con que uno se habitúa a cumplir la voluntad ajena; y el tercero, la alegría en el Señor, que ahuyenta siempre todos los pensamientos sombríos y perversos. Y al mismo tiempo que daba estos remedios, los tomaba él mismo, y era maestro aventajado en cuanto a usarlos. Desde que dejó el gobierno de la Orden tuvo siempre consigo un hermano a quien obedecía como superior suyo, importándole poco saber quién era este compañero: obedecía con igual rendimiento al último de los novicios de la Orden que a Bernardo o a Pedro Cattani. Siempre se mostraba satisfecho de los que le rodeaban, y si alguno de ellos decía o hacía algo que le disgustase, se retiraba callado a orar hasta que lograba vencer el mal humor, y nunca lo mencionaba a nadie.
Un día le pidieron los hermanos que les enseñara cómo era la perfecta obediencia, y él, describiendo al verdadero obediente con la imagen de un cadáver, respondió: «Toma un cadáver y colócalo donde quieras. Verás que, movido, no resiste; puesto en un lugar, no murmura; removido, no protesta. Y, si se le hace estar en una cátedra, no mira arriba, sino abajo; si se le viste de púrpura, dobla la palidez. Este es -añadió- el verdadero obediente: no juzga por qué se le cambia, no se ocupa del lugar en que lo ponen, no insiste en que se le traslade. Promovido a un cargo, conserva la humildad de antes; cuanto es más honrado, se tiene por menos digno» (2 Cel 152).
Francisco procuraba, por su parte, imitar al cadáver en la sumisión, y quería que sus verdaderos hermanos lo siguiesen en esto, como en todo lo demás. Per lo merito della santa ubbedienza, «por el mérito de la santa obediencia» mandó una vez Francisco a Fray Bernardo que le pisase en la boca en castigo de cierto mal pensamiento que había tenido contra él (Flor 3).
Hay incluso en los escritos de Francisco un pasaje en que la concepción de la obediencia reviste un carácter casi budista. Dice así: «La santa obediencia confunde a todas las voluntades corporales y carnales, y tiene mortificado su cuerpo para obedecer al espíritu y para obedecer a su hermano, y lo sujeta y somete a todos los hombres que hay en el mundo, y no únicamente a los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, para que puedan hacer de él todo lo que quieran, en la medida en que les fuere dado desde arriba por el Señor» (SalVir 14-18).
Esto nos recuerda a los discípulos de Sakiamuni que se dejaban despedazar por los tigres antes que oponer resistencia al mal. Que tal modo de pensar no era en Francisco el resultado de un humor pasajero, lo prueba el caso que se cuenta, de que una vez se le pegó fuego al hábito; él tiró a apagarlo al principio, pero en seguida lo dejó, arrepentido de haber querido quitar «al hermano fuego» la carne que él deseaba devorar (EP 116-117).
Uno de los medios más eficaces para obtener la paz del alma era para Francisco la obediencia, entendida ésta en el sentido de renuncia completa a toda voluntad personal, de absoluta sumisión a todo mandamiento y a toda violencia. Tal era, por lo demás, la lección que Francisco había aprendido de su divino Maestro: «Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames… Si alguno viene donde mí y no odia… hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío… Quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése la salvará» (Lc 6,29-30; 14,26; 9,24).
Otro de los medios recomendados por Francisco como indispensables para llegar a la perfecta paz interior, era la oración, pero la oración constante, «no interrumpida». Tomas de Celano describe a Francisco como «hecho todo él no ya sólo orante, sino oración», totus non tam orans quam oratio factus. Era como si no estuviera separado de la eternidad más que por un delgado tabique; con frecuencia se le otorgaba el favor singularísimo de oír las harmonías de los ángeles a través de aquel tabique. En esos instantes bienaventurados se quedaba en profundo silencio, interrumpía toda conversación con las criaturas, y los frailes que lo observaban, le veían cubrirse el rostro con el manto o con las manos; después le oían lanzar hondos suspiros o murmurar entre dientes palabras misteriosas; otras veces le veían menear la cabeza, como quien conversa con alguien. Cuando esto notaban, se salían sin meter ruido, pues bien sabían que él no gustaba de que le viesen cuando estaba en oración. Se dice que una vez el obispo iba a turbarle en su retiro, y al instante perdió el habla, y sin ella permaneció largo tiempo. Francisco, por su parte, celaba con gran esmero su devoción; para lo cual se levantaba muy temprano y sin hacer el menor ruido, a fin de no ser de nadie sentido; después se iba al bosque en busca de mayor tranquilidad para sus ejercicios. Más de una vez, sin embargo, un fraile que, llevado de la curiosidad, solía seguirle al bosque le vio rodeado de una gran luz y acompañado de Cristo, de la Virgen y de muchedumbre de ángeles y santos que conversaban con él. Terminada su oración, se volvía a casa, pero prohibía que nadie le hablase sobre lo que había pasado en su retiro. Con frecuencia decía a sus discípulos: «Cuando el siervo de Dios es visitado por el Señor en la oración con alguna nueva consolación, antes de terminarla debe levantar los ojos al cielo y, juntas las manos, decir al Señor: «Señor, a mí, pecador e indigno, me has enviado del cielo esta consolación y dulcedumbre; te las devuelvo a ti para que me las reserves, pues yo soy un ladrón de tu tesoro». Y más: «Señor, arrebátame tu bien en este siglo y resérvamelo para el futuro». Así debe ser -añadía-; que, cuando sale de la oración, se presente a los demás tan pobrecillo y pecador como si no hubiera obtenido una gracia nueva» (2 Cel 94-100).
Además de la oración privada en el retiro, recomendaba Francisco la oración en común. Las Florecillas nos lo muestran orando en compañía de Fray León. En su Carta a toda la Orden da normas a sus hermanos para la recitación del breviario. A pesar de la extrema debilidad que siempre le aquejaba, nunca consentía en apoyarse al rezar el salterio con los frailes. En sus viajes siempre rezaba sus oraciones de pie y con la cabeza descubierta, y si iba a caballo, se apeaba para hacer sus rezos. Un día del mes de diciembre de 1223 venía de Roma, y por el camino le sorprendió una lluvia torrencial, la que, sin embargo, no le impidió rezar su breviario, ni continuó el viaje hasta después que terminó su rezo; y, como el compañero le riñese por semejante imprudencia, Francisco le respondió: «¿Por ventura no debe el alma tomar su alimento con igual reposo que el cuerpo?» (2 Cel 96). Otra vez, aprovechando sus ratos de ocio, había tallado un vaso de madera; una mañana sintió tocar a tercia a las 9, y acudió para rezarla; pero estando en su rezo se le vino al pensamiento el trabajo que había ejecutado, y de tal manera le ocupó la mente, que vino a distraerle por completo de los salmos, que iba recitando sólo con los labios. Pronto cayó en la cuenta de su distracción y de la causa que la producía. Y lo echó al fuego para que se quemase (2 Cel 97).
En verdad que Francisco tomaba en serio el acto de la oración. Hay costumbre entre los cristianos de prometerse los unos a los otros encomendarse a Dios mutuamente en la oración, y no siempre se cumplen tales promesas. Pero Francisco no lo entendía así. Una vez el abad del convento del San Justino, en Perusa, le pidió, acaso por pura fórmula, que rogase a Dios por él: apenas se había éste marchado, dijo el Santo a su compañero: «Hermano, espérame un poco, que quiero pagar la deuda contraída» (2 Cel 101).
Pero lo que sobre todo anhelaba Francisco era oír diariamente la santa misa, cosa que le era fácil, por cierto, cuando se hallaba en una ciudad o aldea, mas no en la montaña, en la soledad de los eremitorios, pues el camino de las Cárceles a Asís, o de las Celdas a Cortona era muy largo. Inestimable fue, por lo tanto, el favor que, en diciembre de 1224, hizo Honorio III a los frailes concediéndoles que pudiesen celebrar misa en sus eremitorios sobre un altar portátil. Desde aquel día nunca dejó Francisco de rogar a León o a Benito de Piratro, ambos sacerdotes, que le dijesen la misa; y si eso no era posible por no haber sacerdote a mano, pedía que, al menos, le leyesen el Evangelio, lo que hacía siempre uno de los hermanos hacia la hora del mediodía (EP 117).
En el breviario de San Francisco que, antes de 1260, Fray Ángel y Fray León entregaron a la abadesa del monasterio de Santa Clara en Asís, donde aún se conserva, hay una nota manuscrita de Fray León que dice así: «El bienaventurado Francisco adquirió este breviario para sus compañeros los hermanos Ángel y León, y quiso servirse de él para decir el oficio divino cuando gozaba de buena salud, como se contiene en la Regla. Y, cuando estaba enfermo y no podía recitar el oficio, quería, al menos, escucharlo. Y así lo vino haciendo mientras vivió. También hizo escribir este evangeliario. Y el día que no podía oír misa, por motivo de enfermedad o por cualquier otro notorio impedimento, se hacía leer el evangelio que aquel mismo día se leía en la iglesia durante la misa. Mantuvo esta práctica hasta su muerte. Pues solía decir: «Cuando no oigo misa, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos de la mente en la oración, como lo adoro cuando lo veo en la misa». Y, una vez oído o leído el evangelio, el bienaventurado Francisco besaba siempre el evangelio con grandísima reverencia hacia el Señor» (BAC, p. 974).
El tercer medio para obtener la paz interna era, según la enseñanza de Francisco, la continua alegría. «Al demonio y a su comparsa -decía- toca estar tristes; a nosotros, en cambio, alegrarnos y gozarnos en el Señor». Decía también que la tristeza es el «mal babilónico», porque lleva de nuevo, en este mundo, a la ciudad de Babel, ya abandonada. Cuando el alma anda triste, sola y atribulada, más fácilmente se vuelve hacia los consuelos exteriores y los placeres vanos del mundo. Por eso no se cansaba de inculcar las palabras del Apóstol: «Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres» (Flp 4,4). No quería ver en torno a sí rostros abatidos ni caras mustias; trataba de que sus hermanos no fuesen unos soñadores melancólicos, sino hijos de la luz. Y a los que le preguntaban cómo era posible conseguir semejante continuo gozo, respondía que «la alegría espiritual trae su origen de la pureza del corazón y se adquiere por la devota oración». Sólo el pecado y la tibieza son capaces de extinguir u oscurecer la luz espiritual que debe brillar en los corazones. Si el espíritu se enfría y poco a poco se hace infiel a la divina gracia, entonces se levantan la carne y la sangre pretendiendo dominarlo y apropiárselo todo (2 Cel 125-128; EP 95-96).
Pero es condición indispensable para disfrutar de esta divina alegría, permanecer libres no sólo de todo pecado mortal, sino de toda falta, aun la más leve. Basta la presencia de la más pequeña mota de polvo en el ojo para perturbar o impedir la vista corporal. Y Francisco enseñaba a sus discípulos a evitar cuidadosamente todas las motas de polvo de ese género, y en particular les advertía que evitasen las familiaridades con mujeres. Él mismo, en presencia de una mujer, tenía siempre los ojos fijos en el suelo o elevados al cielo; y cuando la conversación con ella llevaba camino de prolongarse más de lo justo, la cortaba en seco. Una vez, cerca de Bevaña, le atendieron a él y a su compañero dos piadosas mujeres, madre e hija, llevándoles lo que necesitaban; el Santo, en agradecimiento, las confortó con todo género de sabios consejos y piadosas conversaciones, pero sin mirarlas al rostro. Cuando ellas se fueron, el compañero le preguntó: «Hermano, ¿por qué no has mirado a esa virgen santa, consagrada a Dios, que ha venido a ti con tanta devoción?» Y Francisco le respondió: «¿Quién no tendrá reparo en mirar a una esposa de Cristo?». Para Francisco, toda mujer piadosa era una prometida de Cristo; por eso, considerándose a sí mismo como el menor de los siervos del Señor, nunca osaba mirar a tales personas (2 Cel 114). Es la misma lección que se deduce de la parábola que solía repetir el Santo contra la falta de modestia en mirar a las mujeres: uno de los mensajeros del rey fue despedido del palacio por haberse atrevido a poner los ojos en la esposa del monarca (2 Cel 113).
Se comprende, pues, que el divino Maestro recompensara tan completa y absoluta renuncia de todo lo terreno con una alegría igualmente completa y perfecta. Había momentos, y aun horas enteras, en que esta alegría tomaba forma de canto íntimo, y él lo entonaba con la voz externa, frecuentemente en francés, como en otro tiempo cuando, en compañía de Fray Gil, iba por las calles de Asís anunciando el Evangelio. Y mientras más dulce era la interior melodía, más alto levantaba él la voz para traducirla. A veces tomaba dos trozos de leño, apoyaba el uno debajo de la barba, como se hace con la viola, y le frotaba con el otro, a guisa de arco, y seguía cantando cada vez más alto, cada vez con más entusiasmo al son de aquella música que sólo él oía, y que acompañaba hasta con rítmicos movimientos del cuerpo. Por fin, la emoción le dominaba por completo, y entonces arrojaba la viola y el arco, y, deshecho en lágrimas abrasadoras, se arrobaba en sublime y delicioso éxtasis (EP 93; 2 Cel 127).
Capítulo IV – El gran milagro
Corría el verano de 1224, y la salud de Francisco parecía haber mejorado notablemente. En el mes de agosto dejó el Santo su querido valle de Rieti para trasladarse al monte Alverna, en el Casentino, que en 1213 le regalara el generoso conde Orlando. Lo acompañaban sus fieles amigos León, Ángel, Maseo e Iluminado, con quienes se proponía celebrar sobre dicho monte la fiesta de la Asunción de la Sma. Virgen y prepararse con un ayuno de cuarenta días para la de San Miguel Arcángel (29 de septiembre); porque Francisco, como todos sus contemporáneos y la Edad Media toda, tenía gran devoción al «gonfaloniero» o abanderado de los ejércitos celestiales, Signifer Sanctus Michael, que al son de su trompeta hará surgir a los muertos de sus tumbas en el día del juicio. En el mismo pergamino en que Francisco, después de su estigmatización, escribió las Alabanzas del Dios Altísimo y la Bendición al hermano León, éste nos describió las circunstancias en que se escribieron estos textos. En efecto, en el margen superior de la cara en que se encuentra la Bendición, se lee así: «El bienaventurado Francisco, dos años antes de su muerte, hizo una cuaresma en el monte Alverna, en honor de la bienaventurada Virgen, Madre de Dios, y del bienaventurado Miguel Arcángel, desde la fiesta de la Asunción de Santa María Virgen hasta la fiesta de San Miguel de septiembre».
Acto seguido de recibir la donación del monte Alverna, Francisco envió a dos de sus hermanos a tomar posesión de él, los cuales, ayudados por conde Orlando, se instalaron en una planicie rocosa situada en la cumbre de la montaña, construyendo allí unas chozas de cañas cubiertas con barro a la manera que le gustaban a Francisco. Más tarde les hizo construir Orlando una pequeña iglesia, que se llamó, como la de la Porciúncula, «Santa María de los Angeles».
El viaje al Alverna era demasiado largo para ser hecho a pie, por lo que a Francisco hubieron de fallarle las fuerzas a tal punto, que sus compañeros se vieron forzados a pasar donde un campesino a pedirle que les prestase un jumento para poder conducir a su padre. Enterado el campesino del objeto de la demanda, corrió hacia el Santo y le preguntó con vivo interés si era él el hermano Francisco. Y como el varón de Dios respondiera con humildad que era el mismo por quien preguntaba, le dijo el campesino: «Procura ser tan bueno como dicen todos que eres, pues son muchos los que tienen puesta su confianza en ti. Por lo cual te aconsejo que nunca te comportes contrariamente a lo que se dice de ti». Tan candoroso consejo le llegó a Francisco al fondo del corazón, y cayó de rodillas a los pies del campesino, dándole las gracias (2 Cel 142). Cuenta Celano que el guía que condujo a nuestros caminantes al fin de su viaje, fatigado por el calor y la subida que empieza a orillas del Corzalone y termina en la cima del Alverna, empezó a desfallecer de pura sed; compadecido el Santo, se postró en tierra en oración por breves instantes, al fin de los cuales se alzó mostrando al hombre una fuente de agua cristalina junto a él (2 Cel 46). Hay quien piensa que este guía fue el mismo campesino dueño del jumento en que Francisco hizo su ascensión al monte.
Trepando la montaña iban todavía los hermanos cuando, sentados a reposar al pie de una encina, vieron llegar, dicen las Florecillas (Consideraciones sobre las Llagas, I-II), una enorme bandada de pájaros que parecían saludarlos con alegres cantos y sonoro batir de alas: unos venían a posarse sobre la cabeza del Santo, otros sobre sus hombros, otros en sus rodillas y hasta en sus manos. Maravillado Francisco de tanta fiesta, dijo a sus compañeros: «Yo creo que a nuestro Señor Jesucristo le agrada que moremos en este monte solitario, ya que tanta alegría muestran por nuestra llegada nuestros hermanos los pájaros».
Cuando llegó la noticia al conde Orlando, también se alegró en gran manera, y al día siguiente salió de su castillo camino del monte, seguido de numeroso cortejo y llevando a Francisco y sus compañeros pan, vino y otras cosas. Al llegar los encontró puestos en oración, pero avanzó a saludarlos. Francisco se levantó al momento y recibió al conde con las mayores demostraciones de gozo y cariño, y en seguida se sentaron ambos a conversar. Terminado el coloquio, en que Francisco dio las gracias a su amigo por el inestimable regalo de aquel sitio tan apropiado para el recogimiento, le suplicó que le hiciese construir una pobre celdilla al pie de una haya distante de las chozas de los hermanos como un tiro de piedra, lugar que le pareció en extremo propicio para la meditación. Orlando hizo al punto lo que Francisco le pedía, y antes de caída la noche la fabrica estuvo terminada, y Francisco, al tomar posesión de ella, predicó a los circunstantes. Acabado el sermón, dada por Francisco la bendición a la gente, y estando ya para partir el conde, éste llamó aparte a aquél y a los otros frailes y les dijo: «Hermanos míos muy amados, no es mi intención que en este monte agreste tengáis que pasar necesidad alguna corporal, con menoscabo de la atención que debéis poner a las cosas espirituales. Quiero, pues, y os lo digo una vez por todas, que enviéis confiadamente a mi casa para todo lo que necesitéis; y, si no lo hacéis así, lo llevaré muy a mal». Dicho esto, partió con todo su acompañamiento y se volvió a su castillo.
«Entonces, San Francisco hizo sentar a sus compañeros y les dio instrucciones sobre el estilo de vida que habían de llevar ellos y cuantos quisieran morar religiosamente en los eremitorios. Entre otras cosas, les inculcó de manera especial la guarda de la santa pobreza, diciéndoles: «No toméis tan en consideración el caritativo ofrecimiento de messer Orlando, que ofendáis en cosa alguna a nuestra señora madonna Pobreza». Y, después de muchas, bellas y devotas palabras e instrucciones sobre esta materia, concluyó: «Este es el modo de vivir que he determinado para mí y para vosotros. Y, puesto que me voy acercando a la muerte, es mi intención estar a solas y recogido en Dios, llorando ante Él mis pecados. El hermano León, cuando le parezca bien, me traerá un poco de pan y un poco de agua; y por ningún motivo habéis de permitir que se acerque ningún seglar, sino que vosotros responderéis de mi parte». Dichas estas palabras, les dio la bendición y se fue a la celda del haya; y sus compañeros se quedaron en el eremitorio con el firme propósito de poner en práctica las instrucciones de San Francisco» (Consideraciones, II).
Todavía se muestran hoy en el monte Alverna los diferentes lugares habitados por Francisco: la gran peña cortada (sasso masso o spicco), debajo de la cual tenía costumbre de ponerse orar; la caverna sombría y baja, donde se acostaba sobre una gran piedra; la gruta de Fray León, suspendida en lo más alto de la montaña, a donde acudía el Santo muy temprano a oír la misa de su amigo, a adorar el cuerpo y la sangre de Dios en la hostia blanca y en el cáliz dorado que la mano de León elevaba sobre el altar para consuelo y alivio de los pobres peregrinos de este valle de lágrimas.
También Francisco tenía necesidad de este consuelo, pues nunca como ahora se había sentido tan inquieto y lleno de cuidados y temores por el porvenir de su Orden. ¿Qué sería de ella? ¡Le habían arrebatado a sus hermanos, a sus hijos!, ¿para llevarlos adónde? ¡Ay!, a donde él no quería que fuesen, y él no podía estorbarlo y se veía constreñido a presenciarlo bien a su pesar… En vano evocaba y reconstruía en la mente sus acariciados ideales del perfecto hermano menor, del perfecto ministro, del perfecto general de la Orden; bien sabía él que la realidad era muy otra. Fray Elías y los otros frailes de su misma tendencia no se allanaban a contentarse, como era el deseo de Francisco, con ser hombres «de un solo libro y de una sola pluma»; allegaban libros y estudiaban derecho eclesiástico, y era tiempo perdido el que se empleaba en persuadirlos a observar, en sus relaciones con los demás hermanos, el verdadero espíritu del Evangelio. Francisco suspiraba y clamaba a Dios con acento cada vez más dolorido: «Señor, a ti te encomiendo la familia que me diste» (EP 81). Y luego volvía a su halagüeña ilusión de que todo era todavía como en otros tiempos, de que ningún obstáculo había entre él y sus hijos, de que todos vivían en santa unión y nadie nunca sería capaz de desunirlos.
Cierto día despertó Francisco de este hermoso sueño, se percató de la triste realidad, y entonces concibió el deseo de recurrir a un medio que ya había empleado antes para levantar siquiera una punta del velo que le ocultaba el secreto de lo porvenir. Ordenó a Fray León que tomase el libro de los Evangelios y lo abriese por tres veces al azar en nombre de la santísima Trinidad. Obedeció León y todas las tres veces abrió el Evangelio por la parte donde se narra la pasión de Jesucristo, con lo que entendió Francisco que ya no le restaba otra cosa que padecer hasta el fin y que en la tierra no tenía que esperar ningún momento de felicidad. Entonces se entregó rendido, dulcemente abandonado a la voluntad del Señor.
Pero a la noche siguiente estuvo largo tiempo sin poderse dormir; en vano daba vueltas y más vueltas sobre su duro lecho, en vano aguardaba que los halcones del monte Alverna le advirtiesen con sus graznidos que ya era hora de levantarse al rezo de los maitines. «En el cielo -se decía como para consolarse- todo será como debe ser. Allá a lo menos habrá paz y gozo por toda una eternidad». Con estos pensamientos se quedó por fin dormido. Es Celano quien nos refiere que un halcón, que había anidado en el lugar, avisaba de antemano, cantando y haciendo ruido, la hora en que el Santo solía levantarse a la noche para la alabanza divina. Y esto gustaba muchísimo al santo de Dios, pues con la solicitud tan puntual que mostraba para con él le hacía sacudir toda negligencia. En cambio, cuando al Santo le aquejaba algún malestar más de lo habitual, el halcón le dispensaba y no le llamaba a la hora acostumbrada de las vigilias; y así, cual si Dios lo hubiere amaestrado, hacia la aurora pulsaba levemente la campana de su voz (2 Cel 168; LM 8,10).
Aquella noche se le apareció a Francisco un ángel radiante de luz inmortal que, con una viola en la mano izquierda y el arco en la derecha, se le acercó y le dijo: «Francisco, yo vengo a hacerte oír un poco de la música que nosotros gozamos allá arriba delante del trono de Dios». Dicho esto, apoyó la viola en su mejilla e hizo con el arco una sola pasada por las cuerdas, y fue tal la suavidad de la melodía, que llenó de dulcedumbre el alma de San Francisco y le hizo desfallecer, hasta el punto que, como lo refirió después a sus compañeros, le parecía que, si el ángel hubiera continuado moviendo el arco hasta abajo, se le hubiera separado el alma del cuerpo no pudiendo soportar tanta dulzura (Consideraciones, II).
Después de la fiesta de la Asunción, Francisco se separó de sus hermanos y se fue a morar en una gruta todavía más lejana, situada del otro lado de un profundo tajo hecho en la roca viva, adonde sólo se podía llegar por un árbol o tronco atravesado a guisa de puente, por debajo del cual se veía el abismo. Allí se estableció Francisco después de convenir con Fray León que iría a verle dos veces cada veinticuatro horas, la una para llevarle pan y agua, la otra para el rezo de los maitines. Antes de pasar el puente, debía León decir en voz alta las palabras Domine, labia mea aperies, «Señor, ábreme los labios»; si Francisco respondía Et os meum annuntiabit landem tuam, «Y mi boca proclamará tu alabanza», entonces podía León pasar el puente e ir a su maestro; si no se le respondía, debía volverse tranquilamente donde los demás hermanos. «Decía esto San Francisco -indica la Consideración II sobre las Llagas- porque algunas veces estaba tan arrobado en Dios, que no oía ni sentía nada con los sentidos del cuerpo».
Durante varios días León cumplió religiosamente la orden de Francisco; pero una noche se paró como de costumbre antes de pasar el puente, dijo las consabidas palabras, esperó un rato y no obtuvo respuesta. Era una noche de luna, esplendorosa y fresca, como aquellas con que el mes de septiembre suele regalar a los montes Apeninos: la tibia y silenciosa claridad bañaba en muchas leguas a la redonda el desierto y sinuoso valle, envolviendo como en nube luminosa los negros troncos de los abetos. León vaciló un buen rato; por fin se decidió a franquear el puente. Se deslizó con toda precaución a través de la espesura sin hallar ningún vestigio de su maestro; al cabo de cierto tiempo percibió un murmullo como gemido de plegaria; siguió en su dirección y no tardó en descubrir a Francisco que, arrodillado, los brazos en cruz y el rostro vuelto al cielo, oraba en voz alta. León se mantuvo inmóvil, protegido por la sombra de un árbol, pero tan cerca que podía entender perfectamente todas las palabras que pronunciaba el Santo y que, a través del aire diáfano y limpio de la noche, llegaban a él admirablemente netas y distintas:
–¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío? Y ¿quién soy yo, gusano vilísimo e inútil siervo tuyo?, -decía Francisco mirando al cielo.
Y repitió muchas veces esta misma pregunta, hasta que León puso distraídamente el pie sobre una rama e hizo un ruido que despertó de su meditación a Francisco, que al instante dejó de orar y se levantó.
–¡En nombre de Jesús -clamó el Santo-, quienquiera que seas, no te muevas de donde estás!
Y se fue acercando a donde estaba Fray León. Éste contó después a los otros hermanos que en aquel instante se sintió presa de tan extraordinario pavor, que, si la tierra se hubiese abierto delante de él, se habría arrojado en la sima para ocultarse de Francisco, porque ya le parecía que éste lo iba a despedir de sí en castigo de su desobediencia, y el amor que él le tenía era tan grande, que bien sabía que no podría vivir sin su compañía y dirección. Llegado Francisco al pie del árbol, preguntó:
–¿Quién eres tú?
–Yo soy el hermano León, Padre mío -respondió temblando de pies a cabeza.
–Y ¿por qué has venido aquí, hermano ovejuela? -prosiguió San Francisco-. ¿No te tengo dicho que no andes observándome? Te mando, por santa obediencia, que me digas si has visto u oído algo.
El hermano León respondió:
–Padre, yo te he oído hablar y decir varias veces: «¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío?» y «¿Quién soy yo, gusano vilísimo e inútil siervo tuyo?»
Cayendo entonces de rodillas el hermano León a los pies de San Francisco, se reconoció culpable de desobediencia contra la orden recibida y le pidió perdón con muchas lágrimas. Y en seguida le rogó devotamente que le explicara aquellas palabras que él había oído y le dijera las otras que no había entendido.
Entonces, San Francisco, en vista de que Dios había revelado o concedido al humilde hermano León, por su sencillez y candor, ver algunas cosas, condescendió en manifestarle y explicarle lo que pedía, y le habló así:
–Has de saber, hermano ovejuela de Jesucristo, que, cuando yo decía las palabras que tú escuchaste, mi alma era iluminada con dos luces: una me daba la noticia y el conocimiento del Creador, la otra me daba el conocimiento de mí mismo. Cuando yo decía: «¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío?», me hallaba invadido por una luz de contemplación, en la cual yo veía el abismo de la infinita bondad, sabiduría y omnipotencia de Dios. Y cuando yo decía: «¿Quién soy yo», etc.?, la otra luz de contemplación me hacía ver el fondo deplorable de mi vileza y miseria. Por eso decía: «¿Quién eres tú, Señor de infinita bondad, sabiduría y omnipotencia, que te dignas visitarme a mí, que soy un gusano vil y abominable?» Estas son las palabras que has oído y aquel elevar las manos por tres veces que has visto. Pero guárdate bien, hermano ovejuela, de seguir espiándome; vuélvete a tu celda con la bendición de Dios (Consideraciones, III).
Pasaban los días y las noches, y pronto llegó la fiesta de la Exaltación de la Cruz, 14 de septiembre, aniversario del rescate de la verdadera Cruz por el emperador Heraclio de manos de Cosroa, rey de Persia, que se la había llevado de Jerusalén como botín de guerra y trofeo de victoria.
La cruz y el crucifijo fueron siempre para nuestro Santo objeto de íntima, profundísima devoción, desde el día en que la misteriosa voz salida del crucifijo bizantino de San Damián en 1207 le alejó del mundo y le señaló el camino de la pobreza de Cristo. «Desde aquel momento -dice la Leyenda de los Tres Compañeros- quedó su corazón llagado y derretido de amor ante el recuerdo de la pasión del Señor Jesús, de modo que mientras vivió llevó en su corazón las llagas del Señor Jesús, como después apareció con toda claridad en la renovación de las mismas llagas admirablemente impresas en su cuerpo y comprobadas con absoluta certeza» (TC 14).
Cuando en los días de su juventud frecuentaba el bosque vecino de la Porciúncula, sólo pensaba en los padecimientos del Crucificado, y este pensamiento le traía anegado en continuo llanto. Un día le encontró en tal guisa un campesino, que le preguntó la causa de su dolor, y Francisco le contestó: «Lloro la pasión de mi Señor Jesucristo». Y era tan verdadero y tan intenso este dolor y de tal modo lo expresó Francisco, que no pudo menos de comunicárselo a su interlocutor, el cual rompió también a llorar (TC 14).
Francisco había enseñado a sus hermanos esta oración en honra de la Cruz: «Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo» (Test 5). Y no toleraba que sus frailes pisasen dos pajas o dos ramitas que estuviesen en el suelo formando la cruz.
En las visiones que algunos hermanos tuvieron de Francisco, éste aparecía acompañado del símbolo de la cruz. Silvestre, por ejemplo, vio salir de la boca de su maestro una gran cruz de oro que abarcaba el mundo entero; Pacífico lo vio atravesado por dos espadas cruzadas, una que iba de la cabeza a los pies, y otra del brazo derecho al izquierdo, pasando por el pecho; León vio una gran cruz dorada que avanzaba delante de San Francisco sin que nadie la trasportase.
En la liturgia de la fiesta de la Exaltación de la Cruz parece como si se encontraran reunidas las palabras más fuertes del Evangelio y de la Iglesia. «Esta señal de la cruz -se dice allí- brillará en el cielo cuando venga el Señor a juzgar». O bien las palabras de San Pablo: «Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra salvación, vida y resurrección». Y también leemos en la antífona de Tercia de esa liturgia: «Cristo Redentor, sálvanos por la fuerza de la cruz; tú que salvaste a Pedro en el mar, ten compasión de nosotros». Y en el himno de laudes: «¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!» Y una y otra vez, a cada momento vuelve la idea de la cruz: «¡Tú eres más hermosa que los cedros del Líbano; tú eres el árbol de la vida, plantado en medio del jardín del Paraíso! ¡Ved la cruz del Señor! ¡Que huyan todos sus enemigos! Ha vencido el león de Judá. ¡Aleluya!»
Profundamente penetrado de estos sentimientos, estaba Francisco de rodillas delante de su celda la mañana del día 14 de septiembre, fiesta de la Cruz. No amanecía aún y el Santo, con el rostro vuelto hacia el oriente, los brazos extendidos y ambas manos levantadas, oraba en esta forma:
«Señor mío Jesucristo, dos gracias te pido me concedas antes de mi muerte: la primera, que yo experimente en vida, en el alma y en el cuerpo, aquel dolor que tú, dulce Jesús, soportaste en la hora de tu acerbísima pasión; la segunda, que yo experimente en mi corazón, en la medida posible, aquel amor sin medida en que tú, Hijo de Dios, ardías cuando te ofreciste a sufrir tantos padecimientos por nosotros pecadores».
«Y, permaneciendo por largo tiempo en esta plegaria, entendió que Dios le escucharía y que, en cuanto es posible a una pura creatura, le sería concedido en breve experimentar dichas cosas.
»Animado con esta promesa, comenzó San Francisco a contemplar con gran devoción la pasión de Cristo y su infinita caridad. Y crecía tanto en él el fervor de la devoción, que se transformaba totalmente en Jesús por el amor y por la compasión.
»Estando así inflamado en esta contemplación, aquella misma mañana vio bajar del cielo un serafín con seis alas de fuego resplandecientes. El serafín se acercó a San Francisco en raudo vuelo tan próximo, que él podía observarlo bien: vio claramente que presentaba la imagen de un hombre crucificado y que las alas estaban dispuestas de tal manera, que dos de ellas se extendían sobre la cabeza, dos se desplegaban para volar y las otras dos cubrían todo el cuerpo.
»Ante tal visión, San Francisco quedó fuertemente turbado, al mismo tiempo que lleno de alegría, mezclada de dolor y de admiración. Sentía grandísima alegría ante el gracioso aspecto de Cristo, que se le aparecía con tanta familiaridad y que le miraba tan amorosamente; pero, por otro lado, al verlo clavado en la cruz, experimentaba desmedido dolor de compasión. Luego, no cabía de admiración ante una visión tan estupenda e insólita, pues sabía muy bien que la debilidad de la pasión no dice bien con la inmortalidad de un espíritu seráfico. Absorto en esta admiración, le reveló el que se le aparecía que, por disposición divina, le era mostrada la visión en aquella forma para que entendiese que no por martirio corporal, sino por incendio espiritual, había de quedar él totalmente transformado en expresa semejanza de Cristo crucificado».
(…)
«Cuando desapareció esta visión admirable, después de largo espacio de tiempo y de secreto coloquio, dejó en el corazón de San Francisco un ardor desbordante y una llama de amor divino, y en su carne, la maravillosa imagen y huella de la pasión de Cristo. Porque al punto comenzaron a aparecer en las manos y en los pies de San Francisco las señales de los clavos, de la misma manera que él las había visto en el cuerpo de Jesús crucificado, que se le apareció bajo la figura de un serafín. Sus manos y sus pies aparecían, en efecto, clavados en la mitad con clavos, cuyas cabezas, sobresaliendo de la piel, se hallaban en las palmas de las manos y en los empeines de los pies, y cuyas puntas asomaban en el dorso de las manos y en las plantas de los pies, retorcidas y remachadas de tal forma, que por debajo del remache, que sobresalía todo de la carne, se hubiera podido introducir fácilmente el dedo de la mano, como en un anillo. Las cabezas de los clavos eran redondas y negras. Asimismo, en el costado derecho aparecía una herida de lanza, sin cicatrizar, roja y ensangrentada, que más tarde echaba con frecuencia sangre del santo pecho de San Francisco, ensangrentándole la túnica y los calzones.
»Lo advirtieron los compañeros antes de saberlo de él mismo, observando cómo no descubría las manos ni los pies y que no podía asentar en tierra las plantas de los pies, y cuando, al lavarle la túnica y los calzones, los hallaban ensangrentados; llegaron, pues, a convencerse de que en las manos, en los pies y en el costado llevaba claramente impresa la imagen y la semejanza de Cristo crucificado» (Consideraciones, III).
Me he servido aquí de una fuente tardía, Florecillas – Consideraciones sobre las Llagas, porque estoy convencido de que el relato de las Florecillas procede, al menos en sus partes esenciales, de los relatos escritos o verbales de León, de Maseo, de Ángel, y de otros hermanos. Sabemos, en efecto, por Eccleston que Fray León se complacía en contar a los hermanos jóvenes las circunstancias de la estigmatización (AF I, p. 245). Sin duda alguna, muchos de sus «rollos» se referían a su estancia en el monte Alverna, y algunos pasajes de esos «rollos» están incluidos en el texto de los caps. 9 y 21 de los Actus. Por lo demás, tenemos de puño y letra del propio Fray León el testimonio auténtico de la estigmatización de San Francisco: la nota que él escribió en el pergamino que Francisco le dio con su Bendición y con las Alabanzas del Dios Altísimo, y que ya hemos reproducido en parte: «El bienaventurado Francisco, dos años antes de su muerte, hizo una cuaresma en el monte Alverna, en honor de la bienaventurada Virgen, Madre de Dios, y del bienaventurado Miguel Arcángel, desde la fiesta de la Asunción de Santa María Virgen hasta la fiesta de San Miguel de septiembre. Y se posó sobre él la mano del Señor. Después de la visión y de la alocución del Serafín y de la impresión de las llagas de Cristo en su cuerpo, compuso estas Alabanzas, escritas en el otro lado del papel, y las escribió de su propia mano, dando gracias a Dios por el beneficio que le había concedido. El bienaventurado Francisco escribió de su propia mano esta bendición a mí, fray León». Añadamos que la descripción del milagro en la Vida Primera (1 Cel 94-96) y en el Tratado de los milagros de Tomás de Celano, aunque es más compendiosa, tiene una semejanza indudable con la de las Florecillas, lo que no es de admirar si se tiene en cuenta que Celano trabajó mucho en colaboración con León y con los otros compañeros íntimos de San Francisco. Y por último digamos que en el relato que hace San Buenaventura en su Leyenda Mayor (LM 13,3), encontramos los mismos elementos esenciales que antes hemos reproducido.
Capítulo V – La bendición a fray León y el adiós al Alverna
Imposible fue a Francisco ocultar por mucho tiempo el milagro obrado en su cuerpo. En primer lugar, vivía rodeado de amigos entusiastas y abnegados, que estaban siempre pendientes de él y cuya vida toda giraba en torno a la suya. En segundo lugar, las llagas le producían tan vivos dolores hasta en sus más mínimos movimientos, que necesariamente se veía forzado a recurrir al auxilio de los otros. Con toda probabilidad, Fray León fue el primero que tuvo el consuelo de conocer el secreto. Para que Francisco pudiese mover las manos y los pies, alguien tenía que encargarse de aplicarle vendas en la parte saliente de los clavos, y esta tarea fue confiada a la solicitud de dicho hermano, que la desempeñaba diariamente, salvo, según se dice, desde el jueves hasta el sábado, espacio en el cual quería el Santo padecer íntegramente los dolores de la pasión de Cristo. Poco después se enteró del secreto Fray Rufino, que estaba encargado de lavar la ropa de Francisco, y no tardó en advertir que los paños menores salían manchados de sangre al lado derecho de la cintura, lo que no podía ser sino efecto de la hemorragia de la llaga del costado; incluso se cuenta que, andando el tiempo, valiéndose de un ardid logró ver y tocar esta llaga. Celano dice expresamente que, en vida del Santo, si bien las llagas de las manos y de los pies las vieron algunos hermanos, nadie vio la del costado sino Rufino (2 Cel 135-138). Basado sin duda en una falsa información de Fray Elías, el mismo Celano escribió antes que también este hermano la vio mientras Francisco vivía (1 Cel 95).
Es difícil imaginarse el estado en que quedó el alma de Francisco después de la recepción de las llagas. Desde aquel instante vivía el Santo tan por encima de las condiciones ordinarias de la humanidad, que todos al verle o tratarle se veían impelidos a prosternarse en su presencia, besando el suelo que hollaban sus benditas plantas. León le sorprendía continuamente elevado en los aires a la altura de las copas más altas de los árboles, y entonces exclamaba espontáneamente el fiel discípulo: «Dios mío, muéstrate propicio a este indigno pecador que soy yo, y por los méritos de este hombre santísimo, dispénsame tu santa misericordia» (Actus, 38).
Parece ser, sin embargo, que el efecto inmediato de la estigmatización fue para Francisco una inmensa alegría, un acabarse en él por completo todo abatimiento, todo cuidado de la tierra. Expresión elocuente de este sentimiento de inefable felicidad es el cántico de alabanzas que el Santo compuso muy poco después de haber recibido los estigmas, en acción de gracias por tan incomparable favor. He aquí la traducción de esta laude llamada Alabanzas del Dios altísimo (AlD):
«Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas.
»Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres rey omnipotente, tú, Padre santo, rey del cielo y de la tierra.
»Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses, tú eres el bien, todo el bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero.
»Tú eres amor, caridad; tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción.
»Tú eres belleza, tú eres mansedumbre; tú eres protector, tú eres custodio y defensor nuestro; tú eres fortaleza, tú eres refrigerio.
»Tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra, tú eres toda dulzura nuestra, tú eres vida eterna nuestra: Grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador».
Al mismo tiempo que Francisco se sentía en toda la plenitud de la alegría cristiana, colocado, como otro Moisés, en la cumbre del monte Nebo enfrente y a la vista de la Tierra Prometida, su mejor y más íntimo amigo padecía cruelísima tentación, no corporal, sino espiritual, según las fuentes, que, por lo demás, no dan de ello explicación precisa. ¿Sentiría León, por ventura, alguna envidia de su maestro? ¿Sería acaso un secreto sentimiento de inquietud celosa por ver a su amigo y padre andar por regiones adonde no le era dado seguirle? Sea de esto lo que fuere, parece indudable que León deseaba vehementemente tener una prueba de que él no era echado en olvido por Francisco a pesar de los grandes favores que éste había recibido, de que las relaciones entre uno y otro eran las mismas de antes y de siempre. León traía a la memoria aquel tiempo en que Francisco le escribía cartas afectuosas, y todo el que sepa la impresión que produce la vista de una letra querida trazada en la cubierta de un sobre de correos, convendrá en que lo que Fray León deseaba ardientemente era recibir una vez más algún papel escrito de mano de su maestro; pero, ¿cómo obtenerlo si, según le parecía, las relaciones entre ambos no eran ya las mismas de antes?
Francisco, con su habitual delicada penetración, parece haberse dado cuenta de lo que pasaba en la conciencia de su amigo, pues un día de aquellos lo llamó para pedirle que le trajera un pedazo de pergamino, pluma y tinta; en seguida, mientras León aguardaba de pie, presa de intensa emoción, Francisco se puso a escribir el poema que hemos trascrito más arriba y, al terminarlo, volvió la hoja y en el dorso y con letra de grueso perfil copió la bendición del antiguo patriarca Aarón:
«El Señor te bendiga y te guarde; te muestre su faz y tenga misericordia de ti. Vuelva su rostro a ti y te dé la paz».
Esto escrito, Francisco se recogió un momento y luego terminó así la escritura: «El Señor te bendiga, hermano León».
Por fin, puso la firma, pero no escribiendo su nombre, sino estampando la letra T, símbolo de la cruz en el Antiguo Testamento, debajo de la cual dibujó una calavera sobre un monte, imagen de la victoria reportada por Jesucristo sobre la muerte. Acto seguido cogió el pergamino escrito y, radiante de sonrisa y de bondad, lo alargó a León, diciéndole: «Toma para ti este pliego y consérvalo cuidadosamente hasta el día de tu muerte». Recibir León el papel, prorrumpir en dulces lágrimas y disiparse sus siniestros pensamientos, todo fue obra de un solo instante. León guardó conforme al encargo de su maestro el precioso pergamino, prenda de una amistad maravillosa, llevándolo siempre junto a su corazón hasta el último día de su vida, que fue en el año 1271; aún ahora se conserva en el Sacro Convento de Asís (2 Cel 49; LM 11,9).[66]
El día 30 de septiembre, Francisco y León dejaron el monte Alverna. El Santo bajó montado en un jumento que le había enviado el conde Orlando, porque el dolor de las llagas no le permitía ya caminar a pie. Francisco oyó misa muy de mañana, y en ella dirigió una última admonición a sus hermanos. A continuación se despidió Maseo, Ángel, Silvestre e Iluminado, diciéndoles: «Quedad en paz, amadísimos hijos. Dios os bendiga, amadísimos hijos. ¡Adiós! Me separo de vosotros corporalmente, pero os dejo mi corazón. Parto con fray Ovejuela de Dios y voy a Santa María de los Ángeles, y aquí ya no volveré. Me voy, adiós, adiós a todos. Adiós Monte, adiós Monte Alverna, adiós Monte de los Ángeles. Adiós amadísimo, adiós amadísimo hermano halcón, te agradezco la caridad que conmigo tuviste. Adiós; adiós «Sasso Spico», ya no volveré jamás a visitarte. Adiós roca, adiós, adiós, adiós roca, que dentro de tus entrañas me recibiste quedando el demonio burlado; ya no nos volveremos a ver. Adiós Santa María de los Ángeles, te recomiendo éstos mis hijos, Madre del eterno Verbo». Mientras que así decía el Santo, lloraban sus hermanos lágrimas de intensa ternura; mas él los abrazó de nuevo y se puso en marcha, abandonando definitivamente aquella montaña, teatro de sus más íntimas comunicaciones con el cielo.[67]
Francisco tomó el camino de Borgo San Sepolcro, no sin pasar antes por el castillo de Chiusi a despedirse de su amigo y bienhechor el conde Orlando. Siempre acompañado de su «ovejuela de Cristo», atravesó el torrente del Rasina, franqueó los montes Arcoppe y Foresto y llegó a la cumbre del monte Casella, donde hizo alto para contemplar la última vez, por entre los nubarrones otoñales que lo envolvían, su querido Alverna; se apeó de su asno, se arrodilló y, vuelto a la santa montaña, junto con describir con su llagada diestra una gran cruz en el espacio, exclamó, dándole su último adiós, sus últimas gracias, su última bendición: «¡Adiós, monte del Señor, monte santo, monte excelso, monte escarpado, monte en que Dios tuvo a bien habitar! ¡Adiós, monte Alverna! ¡Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te bendigan! ¡Que su paz sea contigo! Ya no te veré más. ¡Adiós!»[68]
Acto seguido volvió a subir en su jumentillo, y prosiguió su marcha, tan profundamente absorto en sí, que atravesó la ciudad de Borgo San Sepolcro y no lo advirtió. Habían salido ya de ella cuando volvió de su éxtasis, y entonces preguntó a Fray León cuánto faltaría para llegar a Borgo (2 Cel 98).
Por lo demás, aquel viaje revistió cada vez más el carácter de una verdadera marcha triunfal: los pueblos del camino salían en masa al encuentro de Francisco, agitando ramos de olivos y exclamando a voz en cuello: Ecco il Santo!, ¡Aquí viene el Santo! A cada instante le pedían la mano para besársela; con su sola presencia iba sembrando milagros: una mujer aquejada de grave enfermedad quedó repentinamente sana con solo tocar la cuerda con que el Santo iba gobernando su asno (Consideraciones, IV; 1 Cel 63-64).
Desde Cittá di Castello, donde Francisco se detuvo un mes entero y donde, entre otros milagros, sanó con sólo pronunciar una palabra a otra pobre mujer atacada de horrendo delirio, prosiguió el camino hacia la Porciúncula. Era entonces el mes de noviembre, y ya la nieve cubría los Apeninos. Una de aquellas noches le tocó a Francisco tener que pasarla en medio de la nieve en compañía de León y del campesino que le había prestado el asno; no les fue posible llegar a tiempo a ninguna vivienda humana, y hubieron de contentarse con el hueco de una peña. Semejante lecho nada tenía de extraño para Francisco y su secretario; pero sí y mucho para el otro acompañante, que pasaba la noche lamentándose y maldiciendo su suerte sin conciliar el sueño. Notando el Santo que aquel hombre se revolvía de una parte a otra murmurando quedamente con quejumbrosos gemidos, como quien mal abrigado no podía estar quieto a causa de la atrocidad del frío, encendido en el fervor del amor divino, extendió su mano y le tocó con ella, y, al contacto de aquella mano sagrada, huyó todo frío del cuerpo del labriego y se vio envuelto en tanto calor, dentro y fuera, como si lo hubiese invadido una bocanada salida del respiradero de un horno. Así, confortado al instante en el alma y en el cuerpo, durmió hasta el amanecer tan suavemente entre piedras y nieve como jamás había descansado en su propio lecho, según el mismo declaró más tarde (LM 13,7; Consideraciones, IV).
A poco de llegar a la Porciúncula emprendió Francisco una nueva misión apostólica por los alrededores, porque sentía renacer en su pecho el celo de sus años juveniles, y no cesaba de hablar de grandes cosas que tenía que realizar. Sin duda, le ocurrió el pensamiento de comenzar nueva vida, con nuevos alientos y con mayor perfección, pues solía decir: «Comencemos, hermanos, a servir al Señor Dios, pues escaso es o poco lo que hemos adelantado». No pensaba haber llegado aún a la meta, y, permaneciendo firme en el propósito de santa renovación, estaba siempre dispuesto a comenzar nuevamente. Le hubiera gustado volver a servir a los leprosos y padecer desprecios, como en tiempos pasados (1 Cel 103).
Cabalgando siempre en un jumentillo, solía visitar en un solo día hasta cuatro o cinco castillos y aun villas, predicando en cada una (1 Cel 97) y sirviendo y acariciando a los leprosos que encontraba a su paso.
A este período de su vida pertenece seguramente un relato que traen las Florecillas. En un hospital en que los hermanos servían a los leprosos, había uno malhumorado e insolente que, juzgándose desatendido de los frailes, los maltrataba sin cesar de palabra y de obra, y no contento con tratar mal a sus enfermeros, la emprendía contra los santos y la Virgen y contra el mismo Dios con horribles blasfemias, y no se podía estar con él. Por más que los hermanos se esforzaban por sobrellevar con paciencia sus villanías e insultos, tuvieron que optar por dejar abandonado al leproso, porque su conciencia no les permitía soportar las injurias contra Cristo y su Madre. Pero no quisieron hacerlo sin haber informado antes a San Francisco, que se hallaba en un eremitorio próximo.
Cuando se lo hicieron saber, fue San Francisco a ver al leproso. Acercándose a él, le saludó diciendo:
–Dios te dé la paz, hermano mío carísimo.
–Y ¿qué paz puedo yo esperar de Dios -respondió el leproso enfurecido-, si Él me ha quitado la paz y todo bien y me ha vuelto podrido y hediondo?
–Ten paciencia, hijo -le dijo San Francisco-; las enfermedades del cuerpo nos las da Dios en este mundo para salud del alma; son de gran mérito cuando se sobrellevan con paciencia.
–Y ¿cómo puedo yo llevar con paciencia -respondió el leproso- este mal que me atormenta noche y día sin parar? Y no es sólo mi enfermedad lo que me atormenta, sino que todavía me hacen sufrir esos hermanos que tú me diste para que me sirvieran, y que no lo hacen como deben.
Entonces, San Francisco, conociendo por luz divina que el leproso estaba poseído del espíritu maligno, fue a ponerse en oración y oró devotamente por él. Terminada la oración, volvió y le dijo:
–Hijo, te voy a servir yo personalmente, ya que no estás contento de los otros.
–Está bien -dijo el enfermo-; pero ¿qué me podrás hacer tú más que los otros?
–Haré todo lo que tú quieras -respondió San Francisco.
–Quiero -dijo el leproso- que me laves todo de arriba abajo, porque despido tal hedor, que no puedo aguantarme yo mismo.
San Francisco hizo en seguida calentar agua con muchas hierbas olorosas; luego desnudó al leproso y comenzó a lavarlo con sus propias manos, echándole agua un hermano. Y, por milagro divino, donde San Francisco tocaba con sus santas manos desaparecía la lepra y la carne quedaba perfectamente sana. Y según iba sanando el cuerpo, iba también curándose el alma; por lo que el leproso, al ver que empezaba a curarse, comenzó a sentir gran compunción de sus pecados y a llorar amarguísimamente; y así, a medida que se iba curando el cuerpo, limpiándose de la lepra por el lavado del agua, por dentro quedaba el alma limpia del pecado por la contrición y las lágrimas.
Cuando se vio completamente sano de cuerpo y alma, manifestó humildemente su culpa y decía llorando en alta voz:
–¡Ay de mí, que soy digno del infierno por las villanías e injurias que yo he hecho a los hermanos y por mis impaciencias y blasfemias contra Dios!
Estuvo así quince días, llorando amargamente sus pecados y pidiendo misericordia a Dios, e hizo entera confesión con el sacerdote.
San Francisco, al ver el milagro tan evidente que Dios había obrado por sus manos, dio gracias a Dios y se fue de aquel eremitorio a tierras muy distantes; debido a su humildad, en efecto, trataba de huir siempre de toda gloria mundana y en todas sus acciones buscaba el honor y la gloria de Dios y no la propia (Flor 25).
Capítulo VI – El Cántico del Sol
Esta renovación del celo apostólico de Francisco era como la última llamarada de una luz próxima a extinguirse. El espíritu del Santo se mantenía siempre vivo y apasionado; pero su cuerpo, cuando se veía al Santo caballero en su asno, más parecía un cadáver que no un cuerpo vivo; y Fray Elías, que pasó algún tiempo con él en Foligno, pudo conocer claramente que la vida de su maestro no podía durar mucho tiempo más (1 Cel 109). Además, la enfermedad de los ojos que había contraído en Egipto, y de la que nunca se había cuidado Francisco, ahora iba aumentando por instantes, de manera que no sólo Elías, sino muchos otros hermanos insistían en convencerlo de que recurriese al cuidado de los médicos.
Ahora bien, un tal recurso no agradaba a Francisco. En otro tiempo, él mismo, en una de sus exhortaciones, había aconsejado a sus hermanos enfermos que no se afanasen tanto por la salud del cuerpo, sino, al revés, por dar gracias a Dios por todas las cosas que les sucedían, no deseando más que lo que fuera de la voluntad de Dios, porque a los que Dios ama, a ésos precisamente prueba y atribula (1 R 10,3-4; EP 42). En consecuencia, por lo que a él hacía, en vez de consultar a doctores gustaba de recogerse en la soledad, y así esta vez resolvió retirarse a San Damián. Allí, junto al convento de las hermanas, Santa Clara había hecho construir una pequeña celda de ramas y cañas para que sirviese de morada a San Francisco (EP 100).[69]
Era el verano de 1225, y la claridad brillante y deslumbradora del sol italiano no podía naturalmente hacer bien a los ojos de San Francisco. Por un tiempo estuvo ciego del todo, y además molestado, luego que llegó a San Damián, por una verdadera invasión de ratones que se habían asilado en las paredes de paja de la celducha y que, saliendo de allí, llevaban su insolencia hasta pasar corriendo por la cara de Francisco, no dejándolo en paz ni de día ni de noche. Nunca antes de ahora había tenido el Santo que vivir una vida más incómoda y miserable, y no obstante allí, en aquella lastimosa yacija de enfermo, envuelto en las tinieblas de su ceguera y entre el tormento de los ratones, compuso Francisco su esplendorosa obra maestra, el Canticum fratris solis, «el Cántico del hermano Sol».
Para apreciar debidamente esta obra maestra, es menester comprender bien las relaciones de Francisco con la naturaleza. Nada sería más falso que considerar al Santo como un panteísta: nunca jamás le vino en mientes confundir ni a Dios ni a sí mismo con la naturaleza, y la alternativa de embriaguez desenfrenada y de dolor pesimista, efecto del sentimiento panteísta, estuvo siempre lejos, muy lejos de su ánimo. Nunca Francisco deseó, como más tarde Shelley, llegar a ser una cosa con la naturaleza; nunca tampoco, como el Werther de Goethe o como Tourguénef, cayó en la tentación de abandonarse temblando a la ciega fatalidad de las cosas ni de entregarse como víctima al «monstruo eternamente ávido» de la naturaleza. Su actitud ante la naturaleza fue pura y simplemente la del primer artículo del Credo de la Iglesia: Francisco creía en un Padre que es al mismo tiempo un Creador.
Y porque en todas las cosas ve una relación con su padre común, por eso ve también en todos los vivientes y aun en todos los seres creados, otros tantos hermanos y hermanas verdaderos. En el reino del Padre celestial hay muchas mansiones, pero la familia es una sola. Este concepto no es por nada ni griego ni germánico; es genuinamente bíblico y, por ende, genuinamente cristiano. En el canto de alabanzas que entonaron Ananías, Azarías y Misael entre las ardientes llamas del horno del tirano babilonio (Dn 3,57-88), y que de la Sinagoga ha pasado a la Iglesia, leemos:
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor;
bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
Ninguna nota es olvidada en esta sinfonía de la creación, en que todos los seres, desde el querubín hasta el átomo, cantan concordes el gran cántico de alabanzas. Ahora bien, día tras día, año tras año, San Francisco, solo o acompañado de sus hermanos, había repetido, en el cotidiano rezo del breviario, este himno de todas las criaturas al Creador. La poesía de este himno lo había conmovido profundamente desde muy temprano. Habiendo construido en 1213 una pequeña capilla entre San Gemini y Porcaria, hizo pintar en el frontal del altar las frases siguientes: «Todos los que temen al Señor deben bendecirlo. Cielo y tierra, bendecid al Señor. Ríos, bendecid al Señor. Criaturas todas, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor» (Waddingo, 1213, 17). En el mismo pensamiento se inspira su predicación a los pájaros cerca de Bevagna: los pájaros, según él, están obligados a alabar y ensalzar a su bondadoso creador que vela amorosamente por ellos y provee a las necesidades de su vida (Flor 16). Aquí no hay ni la más mínima huella del pesimismo moderno: según Francisco, la existencia es para los seres creados una dicha infinita, de donde les nace el deber de dar gracias, a fuer de hijos, a su padre, por el don de la vida.
San Francisco amaba a la naturaleza toda; pero con preferencia amaba aquellas cosas que más podían justificar este su optimismo. Y así, siempre se dirigía con particular amor a todo lo que en la tierra hay de más claro y hermoso: a la luz y al fuego, al agua limpia y que corre, a las flores y a los pájaros. Su contemplación de la naturaleza tenía mucho de simbólica: amaba el agua, porque era símbolo de la santa penitencia, por cuyo medio el hombre llega a purificarse, y porque el agua es el medio o instrumento del bautismo. De aquí que tuviera una veneración tal por el agua que, cuando se iba a lavar las manos, buscaba siempre un lugar donde las gotas que de ellas caían no pudiesen ser holladas. Al asentar el pie sobre las piedras y las rocas, lo hacía siempre con infinita cautela, porque luego al punto se le iba el pensamiento a Aquel que simbólicamente es llamado piedra angular. Al hermano encargado de preparar la leña para la lumbre le decía que nunca cortase el árbol entero, sino que dejara algunas ramas íntegras, por amor del que quiso salvarnos en el árbol de la cruz. Igualmente, decía al hermano encargado de cultivar el huerto que no destinase toda la tierra para hortalizas comestibles, sino que dejara un trozo de tierra para plantas frondosas, que a su tiempo produjeran flores para los hermanos, por amor de quien se llama Flor del campo y lirio de los valles (Ct 21,1). Decía incluso que el hermano hortelano debería cultivar en algún rincón de la huerta un bonito jardincillo donde poner y plantar toda clase de hierbas olorosas y de plantas que produzcan hermosas flores, para que a su tiempo inviten a cuantos las vean a alabar a Dios (EP 118).
Mas a este simbolismo se juntaba en él un amor puro y directo a la naturaleza. El fuego y la luz le parecían tan hermosos, que nunca veía con gusto apagar una vela o una lámpara. Amén de la hortaliza que sirve para la cocina, le agradaba que en los huertos de los conventos hubiese también hierbas olorosas y que no faltasen en ellos «nuestras hermanas las flores», a fin de que todos, admirando su belleza, se levantasen a un mayor reconocimiento y gratitud al Creador. En Greccio acostumbraba acariciar, inclinándose, los hijuelos de «nuestros hermanos los petirrojos»; en Siena, él mismo hacía nidos para las tortolitas. Cuando veía por el camino los gusanillos arrastrarse miserablemente y expuestos a ser a lo mejor aplastados, los recogía cuidadosamente y los colocaba a un lado de la vía para impedir que fuesen pisados por los transeúntes. Y en invierno nunca dejaba de poner miel en los panales de las abejas.
Toda criatura era para él, absoluta y directamente, una viva palabra de Dios, pues toda criatura pregona y clama: «¡Dios me ha hecho por ti, oh hombre!» (EP 118). Como todas las personas piadosas, Francisco sentía en alto grado el valor de todas las cosas y las veneraba como algo muy precioso. La criatura le servía para comprender al Creador; la fuerza y solidez inquebrantable de las peñas lo llevaba al punto a considerar la fortaleza de Dios y cuán potente escudo tenemos en Él. La vista de una flor en su frescura matinal, o la de los tiernos picos de las avecillas cuando los abren en el nido con ingenua confianza, todo esto le descubría la cándida pureza y hermosura de Dios al par que la infinita ternura del divino corazón. En el Espejo de Perfección se nos dice: «Y nosotros que estuvimos con él veíamos que era tan grande su gozo interior y exterior en casi todas las creaturas, que, cuando las palpaba o contemplaba, más parecía que moraba en espíritu en el cielo que en la tierra. E, impelido por los muchos consuelos que experimentó y experimentaba en la consideración de las creaturas, poco antes de morir compuso unas alabanzas al Señor por las creaturas para excitar a los que las oyeran a alabar a Dios y para que el mismo Señor fuera alabado en sus creaturas por los hombres» (EP 118; 2 Cel 165).
Y este sentimiento llenaba a Francisco de una perenne alegría ante la vista o el pensamiento de Dios, lo mismo que de un incesante anhelo de rendirle gracias. En esta acción de gracias deseaba que todos los seres participasen, y le parecía que todos de hecho tomaban parte en ella con placer. «Querido hermano faisán, alabado sea nuestro Creador», decía a un ave con que uno de sus bienhechores lo había obsequiado, y el faisán nunca se apartaba de Francisco y rehusaba toda otra compañía. «Canta, hermana mía cigarra, y alaba jubilosa al Señor, tu Creador», solía exclamar bajo los olivos de la Porciúncula, y al instante la hermana cigarra rompía a cantar hasta que el Santo le mandaba callarse. Muchas veces los animales silvestres le hacían compañía: por ejemplo, la liebre aquella que no quería abandonarlo un punto mientras moró en la isla del lago Trasimeno, o el conejo silvestre de Greccio. Un día, en los suburbios de Siena, se vio de repente rodeado de un hato de ovejuelas. Los mansos animalitos fueron poniéndose en torno de él hasta formar un círculo y después comenzaron a balar, cual si quisiesen decirle alguna cosa. Navegando una vez por el lago de Rieti, le regalaron un pez vivo recién pescado; Francisco lo arrojó de nuevo al agua, y el animalito por largo espacio fue siguiendo la barca. Un pájaro, cogido aquel mismo día y que había sido dado al Santo, no quiso separarse de su lado hasta que Francisco le dio orden formal de hacerlo (2 Cel 167-171; LM 8,7-10).
Pero lo que sobre todo movía a Francisco a dar gracias a Dios era la creación del sol y del fuego. Solía decir: «Por la mañana, cuando nace el sol, todos deberían alabar a Dios, porque ha creado el sol para nuestra utilidad: por él nuestros ojos ven la luz del día. Y por la tarde, al anochecer, todo hombre debería alabar a Dios por el hermano fuego; por él ven nuestros ojos de noche. Todos, en efecto, somos como ciegos, y el Señor da luz a nuestros ojos por estos dos hermanos nuestros. Por eso, debemos alabar especialmente al Creador por el don de estas y de otras creaturas de las que nos servimos todos los días» (EP 119).
El Cántico del hermano Sol brotó al calor de este sentimiento. En su tugurio de San Damián Francisco vivía como un ciego, sin poder aguantar ni la luz del sol ni el brillo del fuego. Una noche sus padecimientos arreciaron tanto, que no pudo menos de exhalar para Dios este grito: «¡Señor, ven en mi auxilio y socórreme en mis flaquezas para que pueda sobrellevarlas con paciencia!»
Entonces oyó en espíritu una voz que le decía: «Dime, hermano; si alguno te diera por tus enfermedades y tribulaciones un tesoro grande y precioso en cuya comparación estimaras en nada la tierra convertida en oro puro, todas las piedras convertidas en piedras preciosas, y toda el agua en bálsamo, ¿no te alegrarías de verdad?»
Respondió el bienaventurado Francisco: «Señor, grande y precioso sería ese tesoro, apetecible y muy codiciable».
Y oyó de nuevo en su interior: «Pues regocíjate, hermano, y salta de júbilo por tus enfermedades y tribulaciones, y condúcete en adelante con tanta seguridad como si estuvieras en mi reino».
Al otro día se levantó por la mañana y dijo a sus compañeros que sentados lo rodeaban: «Si el emperador diera a un criado suyo todo un reino, ¿no debería estar repleto de alegría aquel criado? Y si le diera todo su imperio, ¿no debería regocijarse más todavía?» Y añadió: «Pues yo tengo que gozarme muchísimo en mis enfermedades y tribulaciones, y fortalecerme en el Señor, y dar gracias a Dios Padre, y a su único Hijo, el Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo por la inmensa gracia que el Señor me ha hecho; quiero decir, por haberse dignado certificar en vida a este indigno siervo suyo que gozaré de su reino. Por eso, para alabanza de Dios, para nuestro consuelo y para edificación del prójimo, quiero componer una nueva alabanza de las creaturas del Señor, de las cuales nos servimos todos los días, sin las cuales no podemos vivir y en las cuales el género humano tantas veces ofende a su Creador. Y continuamente somos ingratos a tantas gracias y beneficios que nos da; no alabamos al Señor, creador y dador de todos los bienes, como es nuestra obligación».
Y, sentándose, se puso Francisco a meditar. Corto espacio había meditado, cuando los hermanos oyeron que entonaba los primeros versos del Cántico del hermano Sol: «Altissimu, onnipotente, bon signore», «Altísimo, omnipotente, buen Señor», etc. Aplicó una música a esta letra y enseñó a sus compañeros a recitarla y cantarla.
Su espíritu gozaba ya entonces de consuelo y dulzura tan hondos, que quería mandar que llamasen al hermano Pacífico, que en el mundo era llamado el «rey de los versos» y fue muy cortesano maestro de cantores; tenía intención de darle algunos compañeros, buenos y espirituales, que fueran con él por el mundo predicando y cantando las alabanzas del Señor. Deseaba que quien mejor pudiera predicar entre ellos, predicase primero al pueblo y después cantaran todos juntos las alabanzas del Señor, como juglares de Dios.
Quería que, después de cantar las alabanzas, el predicador dijera al pueblo: «Nosotros somos juglares del Señor, y esperamos vuestra remuneración, es decir, que permanezcáis en verdadera penitencia» (EP 100 y 119; 2 Cel 213).
Y he aquí el Cántico, primero en su versión original y después traducido. No doy ahora más que el texto primitivo; de las dos estrofas que añadió Francisco más tarde, hablaré en el capítulo próximo. El texto original del Cántico suena así:
Altissimu onnipotente bon signore,
tue so le laude, la gloria e l’onore et onne benedictione.
Ad te solo, altissimo, se konfano,
et nullu homo ene dignu te mentovare.
Laudato sie, mi signore, cun tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual’è iorno, et allumini noi per loi.
Et ellu è bellu e radiante con grande splendore,
de te, altissimo, porta significatione.
Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle,
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si, mi signore, per frate vento,
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.
Laudato si, mi signore, per sor aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si, mi signore, per frate focu,
per lo quale enn’allumini la nocte,
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si, mi signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudate et benedicete mi signore,
et rengratiate et serviateli cun grande humilitate.
Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, corresponden,
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
el cual es día, y por el cual nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas.
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo,
por el cual a tus criaturas das sustento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual alumbras la noche,
y él es bello y alegre y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,
la cual nos sustenta y gobierna,
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.
Load y bendecid a mi Señor,
y dadle gracias y servidle con gran humildad.
Capítulo VII – El Testamento y la muerte
Obligado Honorio III a salir de Roma a fines de abril de 1225 por haberse levantado en ella una sediciosa conspiración, se dirigió primeramente a Tívoli y, tras corta permanencia en esta ciudad, fue a establecerse definitivamente en Rieti, donde permaneció hasta principios del año siguiente. Fray Elías, apoyado por el Cardenal Hugolino, aprovechó esta espléndida ocasión para redoblar sus instancias a fin de conseguir de Francisco que se trasladase a la corte pontificia y consintiese en que los hábiles médicos de ella procurasen curarle de los ojos (1 Cel 98-99). Lo consiguió finalmente, y al declinar el verano de 1225, Francisco abandonaba el retiro de San Damián, no sin antes despedirse de Clara y sus hermanas. Todo induce a creer que entonces precisamente les dio su Última voluntad. Santa Clara dice en el capítulo 6 de su Regla que Francisco, «poco antes de su muerte, nos volvió a escribir su última voluntad» en la forma siguiente:
«Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del altísimo Señor nuestro Jesucristo y de su santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin; y os ruego, mis señoras, y os doy el consejo de que siempre viváis en esta santísima vida y pobreza. Y protegeos mucho, para que de ninguna manera os apartéis jamás de ella por la enseñanza o consejo de alguien».
Cabe suponer que Francisco hiciese a pie este viaje porque, durante su estancia en San Damián, Clara le había fabricado unas sandalias de tal forma y hechura que, a pesar de los estigmas, podía posar los pies en tierra. De Terni para adelante siguió el antiguo camino que se extiende y alarga por el valle y que le era tan querido y familiar. Detúvose en casa del párroco de la pequeña iglesia de San Fabián (hoy convento de la Foresta), sita entre Poggio Bustone y Rieti. No bien se hubo divulgado la nueva de su arribo, cuando comenzaron a acudir en masa y de todas partes las gentes del pueblo, deseosas de verlo. Pero quiso la mala suerte que, para llegar a donde estaba el Santo, hubiesen de atravesar la viña del párroco, y los habitantes de Rieti, con la inconsideración propia de gente lugareña y sin cultura, no dudaron en ponerse a coger los racimos para apagar la sed. El párroco, molestado por tal despojo, se quejó a Francisco de esta manera: «Aunque es pequeña la viña, de ella recogía lo suficiente para mis necesidades, y este año todo lo he perdido». Francisco procuró consolarlo como mejor pudo, prometiéndole que la cosecha de vino de aquel año no sería menor que la de los años anteriores. Y es fama que, efectivamente, cosechó mucho más de lo que solía y pudo llenar hasta veinte cántaros, siendo así que nunca había cosechado más de trece (EP 104).
Según refiere Waddingo, la morada de Francisco en Rieti fue, por algún tiempo, la casa de Teobaldo el Sarraceno. Estando allí, una tarde llamó a Fray Pacífico y le rogó que se procurase una cítara para que, acompañándose con ella, le cantase el Cántico del Hermano Sol. Pero Pacífico temió escandalizar con ello a los señores de la casa y así se lo significó al Santo. «Dejémoslo entonces, hermano -replicó Francisco-, que es conveniente renunciar a muchas cosas para que no se resienta el buen nombre».
La noche siguiente, de tal modo se agudizaron sus dolores, que no le fue dado conciliar el sueño; tendido en el lecho del dolor, sentía pasar los últimos viandantes que a deshora se recogían a sus casas. Después sobrevino un silencio profundo, turbado solamente por las campanas de la iglesia, que de hora en hora derramaban al aire su argentino acento. Mas he aquí que de repente Francisco comienza a oír los dulces acordes de una cítara que alguien pulsaba delicadamente junto a su ventana. Se queda embelesado; ora le parece que aquel grato sonido viene hacia él, ora que se aleja suavemente, cual si el músico se fuera y volviera de nuevo a la ventana. Tan maravillosa harmonía, regalando sus oídos en aquella fría y silenciosa noche de otoño, le había reanimado las abatidas fuerzas; por eso, apenas comenzó a brillar la luz del naciente día, habló así a Fr. Pacífico: «El Señor, que consuela a los afligidos, no me ha dejado nunca sin consuelo. Mira: ya que no he podido oír la cítara tocada por los hombres, he oído otra más agradable» (2 Cel 126).
A principios del invierno, Francisco se retiró al eremitorio de San Eleuterio, frente a Rieti, donde, no obstante el frío y sus dolorosos achaques, no quiso por nada que reforzasen por dentro con nuevos paños su túnica (EP 16). De aquí marchó a Fonte Colombo, probablemente para la fiesta de Navidad.
Entre tanto, los médicos pontificios habían ensayado sobre Francisco todos los recursos de su ciencia: emplastos, ungüentos, cataplasmas, y no habían logrado resultado alguno favorable. Intentaron, además, modificar del todo la forma de vivir del Santo, y en parte lo habían conseguido. Un hermano le preguntó: «Dime, Padre, si tienes a bien, con cuánta diligencia te obedeció el cuerpo mientras pudo». Y Francisco no pudo menos de dar buen testimonio de «su hermano asno». Entonces le volvió a preguntar el hermano cómo lo había tratado él en recompensa de sus servicios. Y Francisco hubo de reconocer que el tratamiento que le había dado no siempre había sido muy caritativo. Por lo cual, habiéndose recogido un momento dentro de sí, como si estuviese muy arrepentido, comenzó luego a hablar con alegría al cuerpo: «Alégrate, hermano cuerpo, y perdóname, que ya desde ahora condesciendo de buena gana a tus deseos y me apresuro a atender placentero tus quejas» (2 Cel 211). Pero, como sucede con tantos otros arrepentimientos, esta vez llegó demasiado tarde.
Desesperados, decidieron entonces los médicos recurrir a remedios heroicos, y determinaron quemarle las sienes con un hierro candente. Según la terapéutica de la época, tales cauterizaciones tenían particular eficacia y solían emplearlas, entre otras cosas, como remedio a los locos furiosos. Cuando aparecieron los médicos con sus asistentes, trayendo en las pinzas el terrible hierro incandescente, Francisco hizo sobre él la señal de la cruz y le dijo: «Hermano mío fuego, el Altísimo te ha creado dotado de maravilloso esplendor sobre las demás creaturas, vigoroso, hermoso y útil. Sé ahora benigno conmigo, sé cortés, porque hace mucho que te amo en el Señor. Pido al gran Señor que te ha creado que temple tu ardor en esta hora para que pueda soportarlo mientras me cauterizas suavemente». Comenzó la aplicación, y al oír el chirrido de las carnes tocadas por el hierro ardiente, todos los hermanos huyeron de allí. Cuando hubo terminado, Francisco dijo a los hermanos que habían huido y volvían: «Pusilánimes, de corazón encogido, ¿por qué habéis huido? Os digo en verdad que no he experimentado ni ardor de fuego ni dolor alguno en la carne». Y, dirigiéndose al medico, le dijo aún: «Si la carne no está todavía bien cauterizada, cauterízala de nuevo» (2 Cel 166; EP 115).
En otra ocasión, como la visita del médico se había prolongado más que de costumbre, quiso Francisco convidarlo a comer; pero los hermanos le hicieron saber que las viandas apenas si alcanzaban para ellos y que ciertamente ninguna de ellas era tal que pudiesen ofrecerla a un huésped. El Santo les replicó: «¿Qué queréis, que os lo repita? Id a disponer lo que tenemos». Y apenas se habían sentado a la mesa, oyeron que alguien tocaba a la puerta; fueron a abrir, y he aquí que aparece una señora desconocida trayendo en una cesta los manjares más exquisitos: pan blanco, vino generoso, pescado, ricos pasteles, miel y racimos de uvas (2 Cel 44).
Probablemente este mismo médico persuadió a Francisco a que cambiase el clima áspero y frío de Fonte Colombo por el templado y suave ambiente de Siena, que ya en la Edad Media comenzaba a ser famosa por esta causa. Yendo de camino Francisco y sus hermanos, se encontraron, en la llanura entre San Quirico y Campiglia, con tres damas, todas iguales en el vestido, las cuales, luego que los vieron junto a sí, los saludaron con reverente inclinación y exclamaron a una: «¡Bienvenida sea la dama Pobreza!» Encuentro y saludo tan peregrino que, por largo espacio, dieron que pensar a Francisco y a sus compañeros (2 Cel 93).
El tratamiento seguido en Siena no fue de mayor provecho que la cura de Rieti. Con todo, los aires de la apacible ciudad no dejaron de hacer bien a la salud del enfermo. Estableció su morada en el eremitorio de Alberino (hoy Ravacciano), un poco al norte de la ciudad, y allí, entre otras visitas, recibió la de un fraile dominico, que tal vez aludiendo al carácter de la obra del Santo, le rogó que le explicara estas palabras de Ezequiel: «Si tú no denuncias al impío su impiedad, a ti te pediré cuenta de su alma». Y añadía el dominico: «Conozco a muchos, bondadoso Padre, que están en pecado mortal, y a los que no advierto de su impiedad. ¿Tendré que responder ante Dios de su alma?» Francisco con su habitual serenidad de juicio le respondió que una vida enteramente consagrada al bien valía a los pecadores por la mejor predicación, y que tal predicación era bastante para cumplir enteramente lo que el Señor exigía de nosotros por su profeta (EP 53; 2 Cel 103).
Con todo, la cuestión que le planteó el dominico produjo en su alma más mella de lo que él mismo había pensado. Porque algún tiempo después despertó una noche a los religiosos y les dijo: «He suplicado al Señor que se digne manifestarme cuándo soy su siervo y cuándo no. Pues no querría otra cosa que ser su siervo. Y el Señor, benignísimo, se ha dignado responderme: «Conocerás que eres en verdad mi siervo si piensas, hablas y obras santamente». Os he reunido, hermanos, y os he confesado esto para que, cuando veáis que falto en todo o en algo de lo que he dicho, pueda avergonzarme ante vosotros» (EP 74; 2 Cel 159).
De este mismo orden de ideas le nacía evidentemente el empeño con que en Siena procuraba animar a sus hermanos al fiel cumplimiento de los deberes que impone la pobreza. Cierto caballero, por nombre Buenaventura, les había hecho donación de terreno para un nuevo convento, ocasión que aprovechó Francisco para establecer las reglas siguientes: Primeramente, los hermanos no deben aceptar mayor extensión que la estrictamente necesaria. Lo segundo, no levanten ningún edificio sin el previo permiso del obispo del lugar, porque «Dios nos ha llamado para ayuda de los clérigos y prelados de la santa Iglesia romana» y no para obrar contra su voluntad. Francisco había dado brillante ejemplo de esta sumisión, recibiendo con ánimo humilde y tranquilo la repulsa que le diera el Obispo de Imola, quien, cuando el Santo le pidió licencia para predicar en la ciudad, le respondió: «Me basto yo, hermano, para predicar a mi pueblo».[70] En tercer lugar, recabado el permiso de la autoridad eclesiástica, abran una zanja larga por los límites del terreno que reciben para edificar, y planten allí un buen seto, en vez de pared, en señal de pobreza y humildad. Luego hagan construir casas pobres, de ramas y de barro, y algunas celdas donde los hermanos puedan orar y dedicarse al trabajo. Y no deben construir iglesias grandes, sino una capilla pequeña y pobre (EP 10).
La mejoría de Francisco fue, por desgracia, de corta duración. Una noche le sobrevino una hemorragia tan violenta, que los hermanos llegaron a creer que se moría. Tristes y llorosos cayeron de rodillas en torno a su lecho, pidiéndole su última bendición. Francisco, reanimándose un tanto, pidió a su confesor, Fr. Benito de Piratro, que trajese pergamino, pluma y tinta, y después le dijo: «Escribe cómo bendigo a todos mis hermanos, los que están en nuestra religión y los que vendrán a ella hasta el fin del siglo… Puesto que, a causa de la debilidad y dolores de la enfermedad, no tengo fuerzas para hablar, brevemente declaro a mis hermanos mi voluntad en estas tres palabras, a saber: que, en señal del recuerdo de mi bendición y de mi testamento, siempre se amen mutuamente, siempre amen y guarden la santa pobreza, nuestra señora, y que siempre se muestren fieles y sumisos a los prelados y todos los clérigos de la santa madre Iglesia». Dicho esto, Francisco bendijo a todos, presentes y futuros, como acostumbraba hacerlo al final de los capítulos, y mientras los hermanos traían a la memoria con dolor y abundantes lágrimas este recuerdo, el enfermo, agotado por el esfuerzo, entornó los ojos (EP 87; 1 Cel 105).
Pero aún no era llegada la hora final; pasarían todavía seis meses antes que Francisco pudiese dar verdaderamente la bienvenida a «su hermana la muerte». En el ínterin seguiría tratando con «su hermana la enfermedad». Siguiendo el consejo de Fr. Elías, se le trasladó a Celle, cerca de Cortona, donde, según parece, le sobrevino una hidropesía, pues sabemos que se le hincharon mucho el vientre, las piernas y los pies; su estómago no retenía cosa alguna y, además, sufría vivísimos dolores en el bazo y en el hígado (1 Cel 105). Francisco no deseaba ya sino uno cosa en este mundo: ver por última vez a su querido Asís. Fray Elías se dio prisa a hacerlo transportar a la ciudad; pero, temeroso de que los habitantes de Perusa quisieran apoderarse por la fuerza de Francisco, a quien todo el mundo consideraba ya como un verdadero santo, hizo conducir al enfermo, que más parecía una reliquia que cuerpo vivo, por largos y penosos rodeos. Dejados atrás Gubbio y Nocera, el cortejo llegó, cerca de Bagni di Nocera, al lugar que hoy ocupa el convento de la Ermita, donde se encontraron con un cuerpo de hombres armados que venían de Asís con el encargo de custodiar al Santo en el resto del camino hasta su ciudad natal. Hacia el medio día entró Francisco con sus compañeros en el territorio de Asís, y se detuvo en Satriano, que es hoy una granja abandonada, al pie del Sasso Rosso, en las cercanías de Gabbiano. Se le hizo amable acogida en una casa particular, en tanto que los soldados se derramaban por el lugar en busca de alimentos; como no hallasen dónde comprarlos, se volvieron a Francisco, hambrientos y descorazonados por el hambre. Entonces el Santo les dijo: «En verdad que no habéis encontrado nada, porque habéis ido confiados en vuestras «moscas» (esto es, en el dinero) y no en Dios. Volved por las mismas casas en donde habéis querido comprar comida y, sin rubor ninguno, pedid limosna por amor del Señor Dios, y veréis cómo, movidos por el Espíritu Santo, os dan en abundancia» (EP 22). Hiciéronlo así, y la predicción de Francisco tuvo perfecto cumplimiento.
Al caer de la tarde entró en Asís la comitiva. Para que allí pudiera reposar holgadamente, condujeron al enfermo al palacio del obispo, que luego se vio rodeado de gente armada para impedir todo conato, de parte de los perusinos, de apoderarse del Santo de Asís.
A pesar de que cuando se trataba de asegurar la preciada persona de Francisco, la autoridad eclesiástica y la civil obraban con perfecto acuerdo, había, sin embargo, muchísimos otros puntos en que las relaciones entre ellas distaban mucho de ser cordiales y bien avenidas. Lo primero que llegó a oídos de Francisco fue que el podestá y el obispo estaban en abierta lucha; que el obispo había excomulgado al podestá y que éste, por su parte, había prohibido a los ciudadanos todo trato con aquél. «Es para nosotros, siervos de Dios -dijo Francisco a sus hermanos-, profunda vergüenza que el obispo y el podestá se odien mutuamente y que ninguno intente crear la paz entre ellos». Y para hacer cuanto estaba en él, inmediatamente se puso a componer dos nuevas estrofas para añadirlas al Cántico del Hermano Sol. Acto seguido mandó decir al podestá que viniese al palacio del obispo, al cual rogó que no se ausentase. Se reunieron los invitados en aquella parte de la mansión episcopal en que, diecinueve años atrás, Francisco se había despojado del vestido que llevaba para devolverlo a su padre. Cuando estuvieron todos juntos, aparecieron dos frailes menores que ante la concurrencia entonaron el Cántico en su forma primitiva, y en seguida agregaron las nuevas estrofas:
«Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor,
y soportan enfermedad y tribulación.
Bienaventurados aquellos que las soporten en paz,
porque por ti, Altísimo, coronados serán».
Y mientras los dos frailes cantaban, todos los otros hermanos se estuvieron de pie, juntas las manos, como si estuvieran en la iglesia oyendo leer el Evangelio. Terminado el canto, y cuando los últimos ecos del Loado seas se hubieron perdido en los aires, el podestá dirigió sus pasos hacia el obispo Guido y cayó de rodillas ante él diciéndole: «Señor, os digo que estoy dispuesto a daros completa satisfacción, como mejor os agradare, por amor a nuestro Señor Jesucristo y a su siervo el bienaventurado Francisco». El obispo, a su vez, levantando con sus manos al podestá, le dijo: «Por mi cargo debo ser humilde, pero mi natural es propenso y pronto a la ira; perdóname». Y, con sorprendente afabilidad y amor, se abrazaron y se besaron mutuamente. Los hermanos se apresuraron a contar a Francisco la victoria que, con su Cántico, había obtenido contra el maligno espíritu de la discordia (EP 101). Esta escena sucedió con seguridad entre mayo y septiembre de 1226.
Así y todo, el enfermo iba conociendo cada vez con más claridad que el término de su vida se acercaba. Uno de aquellos días lo visitó en el mismo palacio un médico de Arezzo llamado Buen Juan, muy íntimo del bienaventurado Francisco. Éste le preguntó: «¿Qué te parece, Finiato, de mi mal de hidropesía?» No quiso llamarlo por su nombre propio, porque no quería llamar bueno a ninguno que se llamara así, por reverencia al Señor, que dice: Ninguno es bueno, sino sólo Dios (Lc 18,19). Asimismo, no llamaba a ninguno «padre» o «maestro», ni lo escribía en sus cartas, por la misma reverencia al Señor, que dice: Y a nadie llaméis padre vuestro sobre la tierra, ni os llaméis maestros, etc. (Mt 23,9-10). El médico le dijo: «Hermano, por la gracia de Dios, te irá bien». De nuevo el bienaventurado Francisco: «Dime la verdad: ¿qué te parece? No te dé pena, pues, gracias a Dios, no soy un asustadizo que tema la muerte. Confortado con la gracia del Espíritu Santo, estoy tan unido con mi Señor, que estoy contento con morir como con vivir». Entonces le dijo abiertamente el médico: «Padre, según los conocimientos de nuestra ciencia médica, tu enfermedad no tiene cura, y creo que a fines del mes de septiembre o a principios de octubre morirás». Al oír esto el bienaventurado Francisco, que yacía en el lecho, extendió con toda devoción y reverencia sus manos al Señor y dijo con íntima alegría de alma y cuerpo: «Bienvenida sea mi hermana muerte». Y cual si estas palabras hubiesen tenido virtud para despertar en su alma el estro poético, añadió al Cántico del Hermano Sol esta última estrofa:
«Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!:
bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad,
porque la muerte segunda no les hará mal».
En seguida mandó que Fr. León y Fr. Ángel permaneciesen cerca de su lecho, para cantarle, cuando él lo deseara, las alabanzas de la «hermana muerte». En balde intentaba Fr. Elías convencerle de que esos cantos podían causar turbación en la gente. «Los hombres de esta ciudad -le decía- te tienen por santo; sin embargo, como están persuadidos de que tu enfermedad es incurable y que pronto morirás, al oír que estas alabanzas se cantan de día y de noche, podrían decirse para sí: «¿Cómo manifiesta tanta alegría el que está próximo a morir? Debería pensar en ello»». Harto tiempo Francisco se había inclinado y cedido al parecer ajeno; ahora que se le acercaba la muerte, quería que a lo menos le fuese dado morir como a él le acomodase. «Déjame, hermano -exclamó-, gozarme en el Señor y en sus alabanzas mientras padezco, pues, por la gracia recibida del Espíritu Santo, estoy tan adherido y unido a mi Señor que, por su gran misericordia, bien puedo regocijarme en el Altísimo» (EP 121-123)
Pero no era tiempo de cantar solamente. Había llegado para Francisco el momento de pensar en ordenar su casa. Dos temas, sobre todo, parecían haberse apoderado de su espíritu las últimas semanas: el recuerdo de sus fieles hijos de la Verna y del valle de Rieti, de la Porciúncula y de las Cárceles; y el recuerdo de Clara y sus hermanas que estaban allá abajo en San Damián.
Entre el palacio episcopal y San Damián no había larga distancia; pero a Francisco no le sería dado volver a recorrerla. Nada valieron todos los recados y súplicas de Clara para conseguir que fuera a decirles adiós; ya no le era posible hacerlo y se limitó a enviarle por escrito su última bendición: «Dirás a la hermana Clara -encargó al portador- que yo la absuelvo de todas las faltas que pueda haber cometido contra los mandamientos del Hijo de Dios y contra los míos, y que deponga toda tristeza y dolor porque ahora no podamos vernos; que yo le doy palabra de que, antes de su muerte, ella y sus hermanas me tornarán a ver con gran consuelo de sus almas» (EP 108). De donde se infiere muy verosímilmente que fue el mismo Francisco quien ordenó que después de muerto lo llevasen a San Damián.
No le faltaba ya sino dar el último adiós a sus queridos hermanos, y esto lo hizo en su Testamento, escrito de verdad admirable, redactado en su lecho de muerte, y donde le vemos volver la vista hacia atrás sobre su vida entera, recordar, con mezcla de tristeza y alegría, la frescura matinal de los primeros años de su conversión, pero pensando al mismo tiempo con inquietud y dolor en lo que acaecería a sus fieles discípulos en los tiempos que estaban por venir. Por última vez recuerda y resume aquí en cortas y ardientes frases todas las «admoniciones» contenidas en sus discursos y en sus cartas:
«El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: porque, como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo; y después me detuve un poco, y salí del siglo.
»Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así sencillamente oraba y decía: «Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo».
»Después, el Señor me dio y me da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la santa Iglesia Romana, por el orden de los mismos, que, si me persiguieran, quiero recurrir a ellos. Y si tuviera tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallara a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que moran, no quiero predicar más allá de su voluntad. Y a éstos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores. Y no quiero en ellos considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de Dios, y son señores míos. Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Y quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas las cosas honrados, venerados y colocados en lugares preciosos. Los santísimos nombres y sus palabras escritas, dondequiera que los encuentre en lugares indebidos, quiero recogerlos y ruego que se recojan y se coloquen en lugar honroso. Y a todos los teólogos y a los que nos administran las santísimas palabras divinas, debemos honrar y venerar como a quienes nos administran espíritu y vida.
»Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio. Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Y aquellos que venían a tomar esta vida, daban a los pobres todo lo que podían tener; y estaban contentos con una túnica, forrada por dentro y por fuera, el cordón y los paños menores. Y no queríamos tener más. Los clérigos decíamos el oficio como los otros clérigos; los laicos decían los Padrenuestros; y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. Y éramos iletrados y súbditos de todos.
»Y yo trabajaba con mis manos, y quiero trabajar; y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen en trabajo que conviene al decoro. Los que no saben, que aprendan, no por la codicia de recibir el precio del trabajo, sino por el ejemplo y para rechazar la ociosidad. Y cuando no se nos dé el precio del trabajo, recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta.
»El Señor me reveló que dijésemos el saludo: «El Señor te dé la paz».
»Guárdense los hermanos de recibir en absoluto iglesias, moradas pobrecillas y todo lo que para ellos se construya, si no fueran como conviene a la santa pobreza que hemos prometido en la Regla, hospedándose allí siempre como forasteros y peregrinos.
»Mando firmemente por obediencia a todos los hermanos que, dondequiera que estén, no se atrevan a pedir documento alguno en la Curia romana, ni por sí mismos ni por interpuesta persona, ni para la iglesia ni para otro lugar, ni con miras a la predicación, ni por persecución de sus cuerpos; sino que, cuando en algún lugar no sean recibidos, huyan a otra tierra para hacer penitencia con la bendición de Dios.
»Y firmemente quiero obedecer al ministro general de esta fraternidad y al guardián que le plazca darme. Y del tal modo quiero estar cautivo en sus manos, que no pueda ir o hacer más allá de la obediencia y de su voluntad, porque es mi señor. Y aunque sea simple y esté enfermo, quiero, sin embargo, tener siempre un clérigo que me rece el oficio como se contiene en la Regla.
»Y todos los otros hermanos estén obligados a obedecer de este modo a sus guardianes y a rezar el oficio según la Regla. Y los que fuesen hallados que no rezaran el oficio según la Regla y quisieran variarlo de otro modo, o que no fuesen católicos, todos los hermanos, dondequiera que estén, por obediencia están obligados, dondequiera que hallaren a alguno de éstos, a presentarlo al custodio más cercano del lugar donde lo hallaren.[71] Y el custodio esté firmemente obligado por obediencia a custodiarlo fuertemente día y noche como a hombre en prisión, de tal manera que no pueda ser arrebatado de sus manos, hasta que personalmente lo ponga en manos de su ministro. Y el ministro esté firmemente obligado por obediencia a enviarlo con algunos hermanos que día y noche lo custodien como a hombre en prisión, hasta que lo presenten ante el señor de Ostia, que es señor, protector y corrector de toda la fraternidad.
»Y no digan los hermanos: «Esta es otra Regla»; porque ésta es una recordación, amonestación, exhortación y mi testamento que yo, hermano Francisco, pequeñuelo, os hago a vosotros, mis hermanos benditos, por esto, para que guardemos más católicamente la Regla que hemos prometido al Señor.
»Y el ministro general y todos los otros ministros y custodios estén obligados por obediencia a no añadir ni quitar en estas palabras. Y tengan siempre este escrito consigo junto a la Regla. Y en todos los capítulos que hacen, cuando leen la Regla, lean también estas palabras. Y a todos mis hermanos, clérigos y laicos, mando firmemente por obediencia que no introduzcan glosas en la Regla ni en estas palabras diciendo: «Así han de entenderse». Sino que así como el Señor me dio el decir y escribir sencilla y puramente la Regla y estas palabras, así sencillamente y sin glosa las entendáis y con santas obras las guardéis hasta el fin.
»Y todo el que guarde estas cosas, en el cielo sea colmado de la bendición del altísimo Padre y en la tierra sea colmado de la bendición de su amado Hijo con el santísimo Espíritu Paráclito y con todas las virtudes de los cielos y con todos los santos. Y yo, hermano Francisco, pequeñuelo, vuestro siervo, os confirmo, todo cuanto puedo, por dentro y por fuera, esta santísima bendición».
Con esto, Francisco había provisto para el futuro cuanto estaba de su parte. En la Edad Media, aun las órdenes de los papas quedaban frecuentemente sin efecto; fácilmente, pues, podemos imaginarnos que el Santo casi ninguna esperanza fundó en la obediencia que sus frailes habían de prestar a sus últimas voluntades. Pero, a lo menos, su conciencia estaba por de pronto tranquila: había hecho todo lo que era humanamente posible.
Hasta el fin profesó a sus hijos un tierno amor. Tendido en el lecho del dolor, tenía frecuentemente, como todos los enfermos, deseos o caprichos imprevistos. Una vez, por ejemplo, imposibilitado para tragar nada, dijo: «Si tuviera un poco de pescado, creo que podría comerlo». En otra ocasión, a media noche le vino el deseo de comer algunas hojas de perejil, que él se imaginaba le harían bien. De mal talante salió un hermano, a quien las había pedido, a buscar, entre las tinieblas de la noche, aquellas hojas, cuyo encuentro le parecía tan difícil como inútil. De modo que, más de una vez, quizá, percibiría Francisco una sombra de impaciencia en el rostro de sus hermanos, por lo que de repente le vino un escrúpulo. ¿Quién sabe -se diría el Santo-, quién sabe si no seré yo causa de que mi hermano cometa un pecado de ira? ¿Quién sabe si no pensará que si no tuviera que ocuparse de mí, podría orar más largo y vivir de manera mucho más conforme a la Regla? Reunió, pues, un día en torno suyo a todos los hermanos y les suplicó que no se enfadasen por los trabajos y molestias que les causaba, advirtiéndoles, al mismo tiempo, que las fatigas que por él se imponían no se encaminaban a sólo su bien particular, sino también al de la Orden entera. Y les añadió: «Carísimos hermanos, no os pese atenderme en la enfermedad, porque el Señor, mirando a este pequeñuelo siervo suyo, os galardonará en esta vida y en la otra con el fruto de las obras que ahora os veis precisados a omitir por cuidarme en la enfermedad» (EP 89).
Finalmente, resolvió Francisco hacerse trasladar a la Porciúncula, para imponer así menos trabajo a sus frailes. El obispo Guido se hallaba a la sazón ausente: había salido en peregrinación al monte Gargano, en penitencia, tal vez, de su contienda con el podestá, y estaba a punto de regresar cuando murió Francisco. En cuanto a los habitantes de Asís, no se opusieron a la traslación, pero exigieron que los centinelas siguieran a Francisco a la Porciúncula.
Y así, escoltados por inmensa muchedumbre, sacaron los frailes fuera de la ciudad al enfermo. Desde el palacio del Obispo, el cortejo pasó por debajo de la Portaccia, la gran puerta principal de Asís, hoy día tapiada, entre la Puerta Mojano y la Puerta San Pedro. Después, siguiendo el camino que circunda las fortificaciones, llegó a San Salvador de los Muros (hoy, Casa Gualdi), hospital de leprosos, sito más o menos a medio camino entre Asís y la Porciúncula. Aquí, en este paraje inmensamente rico en memorias para la historia de la conversión de San Francisco, pidió el enfermo que pusiesen en tierra la camilla en que era conducido. «Ponedme ahora -agregó- de cara hacia Asís».
Reinó un momento de profundísimo silencio, mientras el enfermo, ayudado de sus hermanos, se enderezaba en el lecho. Por encima de él, sobre la falda de la montaña, se extendían las fortificaciones y las puertas de Asís, y las hileras ascendentes de casas, que rodean las torres de San Rufino y de Santa María de la Minerva. Más arriba todavía, se alzaba, como hoy en día, dominando la ciudad, el abrupto peñón de Sasso-Rosso, en cuya cima se veían las ruinas de un castillo alemán. Se distinguían a lo lejos las azuladas cumbres del monte Subasio, donde estaba el eremitorio de las Cárceles, y San Damián medio escondido a los pies de la montaña. En fin, entre Francisco y la ciudad se desplegaba la gran llanura, a donde gustara el Santo, cuando joven, dirigir sus paseos solitarios, meditando heroicas hazañas. De este país y de esta ciudad partió un día y a este país y a esta ciudad volvía ahora para morir en ella.
Largo rato contempló Francisco, con los ojos casi ciegos, la ciudad; por encima de ella, las montañas, y a sus pies el valle. Después alzó lentamente la mano, trazando con ella una gran señal de cruz sobre Asís, y exclamó: «¡Bendita seas tú del Señor, porque él te ha escogido para ser la patria y la morada de los que le reconocen y glorifican en verdad, y quieren honrar su santo nombre!» (Actus; EP 124). Acto seguido, fatigado por el esfuerzo que acababa de hacer, se dejó caer en el lecho, y los frailes continuaron descendiendo por el camino que conducía a la Porciúncula.
El enfermo fue trasladado a una cabaña que había a unos cuantos pasos, detrás de la capilla. Aquí fue donde tuvo el consuelo de recibir la visita de «su Fray Jacoba», la noble dama romana Jacoba de Settesoli, que llegó justamente cuando Francisco se disponía a dictar una carta para rogarle que viniera. El rumor de que el Santo estaba enfermo incurable había llegado a Roma, y Jacoba se había apresurado a tomar el camino de Asís, llevando la túnica por ella tejida para Francisco y que había de servirle de mortaja, lo mismo que cirios e incienso para los funerales. Estaba severamente prohibida a las mujeres la entrada en la Porciúncula; mas se hizo una excepción para Fr. Jacoba, que, toda llorosa, se arrojó sobre el lecho de su muy amado maestro, «lo mismo que en otro tiempo Magdalena a los pies de Jesús», se decían al oído los discípulos. Esta visita reconfortó a Francisco, y, a fin de hacérsela más agradable aún, Jacoba se puso a prepararle su plato romano favorito, de que el Santo había hecho memoria frecuentemente durante su enfermedad, expresando deseos de comerlo. Pero Francisco no estaba ya en estado de comer nada; quiso, con todo, probar tan siquiera la obra de su amiga, y, llamando a Fr. Bernardo, le pidió que tomará también él una porción del precioso regalo.
La llegada de Jacoba tuvo lugar en la última semana de la vida de Francisco. El jueves siguiente, que era el día primero de octubre, el moribundo volvió a juntar en derredor suyo a sus hermanos y los bendijo a todos, uno a uno. Con singular ternura puso la mano sobre la cabeza de Bernardo de Quintaval. «Escribe lo que te voy a decir -mandó a Fray León-: «El primer hermano que me dio el Señor fue Bernardo; el primero que empezó a cumplir y cumplió con toda diligencia la perfección del Evangelio distribuyendo todos sus bienes a los pobres. Por esto y por otras muchas prerrogativas suyas, estoy obligado a amarlo más que a ningún hermano en toda la Orden. Así que, en cuanto está de mi parte, quiero y mando que, cualquiera que fuese el ministro general, lo ame y reverencie como a mí mismo. Y que los ministros y todos los hermanos de toda la Religión lo miren como si de mí se tratara»».[72]
Después hizo todavía una última exhortación a sus hermanos, recomendándoles que amasen siempre y sobre todo la santa pobreza y pidiéndoles que, en prenda de este amor, no abandonasen jamás la pobre y pequeña Porciúncula: «Mirad, hijos míos -les dijo-, que nunca abandonéis este lugar. Si os expulsan por un lado, volved a entrar por el otro, porque este lugar es verdaderamente santo y morada de Dios» (1 Cel 106).
Por último, con el corazón henchido de ternura, bendijo a los hermanos presentes y, en ellos, también a todos los que vivían en cualquier parte del mundo y a los que habían de venir después de ellos hasta el fin de los siglos. «Yo los bendigo -dijo- cuanto puedo y más de lo que yo puedo». Nunca, quizá, había dicho nada que revelara mejor lo íntimo de su naturaleza que este pus quam possum, «más de lo que yo puedo», porque, efectivamente, el espíritu que le animaba no había quedado nunca satisfecho, antes de haber hecho más de lo que podía. Y aún ahora, en su lecho de moribundo, este espíritu no le dejaba un punto de reposo. Después de haber bendecido a sus discípulos, hizo que lo pusieran desnudo sobre la desnuda tierra, y así, tendido en el suelo de su celdilla, recibió de su Guardián, como postrera limosna, el hábito en que había de morir; y, no pareciéndole bastante pobre, pidió que le pusiesen un remiendo. Del mismo modo, recibió un pantalón, una cuerda y también una capucha, porque solía llevar siempre una calada para ocultar las cicatrices de sus sienes. De esta manera se mantuvo fiel hasta el postrer instante a su Dama Pobreza, hasta el punto de morir sin poseer sobre la tierra nada más de lo que él poseía cuando llegó a este mundo (1 Cel 106-109; 2 Cel 214-215; LM 14,3-4).
Agotado el enfermo, se durmió en seguida; mas, el viernes por la mañana, temprano, se despertó atormentado de crueles dolores. Los hermanos permanecían ahora constantemente reunidos en torno a su lecho, y el amor de San Francisco hacia ellos iba a manifestarse aún de una forma nueva. Creyendo que era todavía jueves, día en que el Señor celebró la última cena con sus discípulos, pidió un pedazo de pan, lo bendijo, lo partió y dio a comer un pedacito a cada uno. «Y ahora -añadió-, traedme la Escritura y leedme el evangelio del jueves santo». Alguien le hizo observar que ya no era jueves. «No importa -replicó-, yo creía que estábamos todavía en jueves». Le trajeron, pues, el libro y, mientras el día corría a su ocaso, se oyeron sobre el lecho de muerte de San Francisco aquellas palabras de la Sagrada Escritura (Jn 13,1-15) en las que se encontraban verdaderamente resumidos a la vez todo el sueño de su vida y toda su doctrina:
«Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
»Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido.
»Llega a Simón Pedro y éste le dice: –Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?
»Jesús le respondió: –Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más tarde.
»Le dice Pedro: –No me lavarás los pies jamás.
»Jesús le respondió: –Si no te lavo, no tienes parte conmigo.
»Le dice Simón Pedro: –Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza.
»Jesús le dice: –El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos.
»Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis limpios todos».
»Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: –¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis «el Maestro» y «el Señor», y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros».
Durante las veinticuatro horas que Francisco vivió aún, ninguno de los frailes se alejó de su lecho. Los hermanos Ángel y León tuvieron que cantarle de nuevo el Cántico del Hermano Sol, e incesantemente salían de los labios del Santo los últimos versos del himno: «Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal». Rogó, asimismo, a su guardián que, cuando se aproximase su último instante, le desnudaran otra vez, a fin de morir desnudo sobre la desnuda tierra.
Pasó el viernes y amaneció el sábado (3 de octubre). Llegó el médico y Francisco lo recibió preguntándole cuándo, por fin, se abrirían para él las puertas de la eternidad. Suplicó, además, a los hermanos que esparcieran cenizas sobre él: «Porque muy presto no seré ya más que polvo y ceniza».
Hacia el atardecer, empezó a cantar con fuerza extraordinaria. Mas no era ya el Cántico del Hermano Sol lo que cantaba, sino el salmo 141 de David, que en la Vulgata comienza así: Voce mea ad Dominum clamavi. La tarde de octubre caía presurosa, y mientras la oscuridad invadía la pequeña cabaña en medio del bosque cerca de la Porciúncula, los discípulos, atentos a su maestro y conteniendo el aliento, escuchaban a Francisco cantar el salmo con el rostro vuelto al cielo:
«A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor; desahogo ante él mis afanes, expongo ante él mi angustia, mientras me va faltando el aliento.
»Pero tú conoces mis senderos, y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa.
»Mira a la derecha, fíjate: nadie me hace caso; no tengo adónde huir, nadie mira por mi vida.
»A ti grito, Señor; te digo: «Tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida».
»Atiende a mis clamores, que estoy agotado; líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo.
»Sácame de la prisión, y daré gracias a tu nombre: me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor».
Mientras así oraba Francisco, las tinieblas habían ido ocupando poco a poco la celdilla. Finalmente, su voz se calló, y se esparció por la celda un silencio de muerte, un silencio que esta voz, en adelante, ya nunca más interrumpiría. Se habían cerrado para siempre los labios de Francisco de Asís; cantando había entrado en la eternidad (2 Cel 214).
Con todo, quiso Dios que por encima y en derredor de la casa, se oyese un último saludo a su juglar divino. Porque, apenas calló la voz del Santo, «una bandada de las avecillas llamadas alondras se vino sobre el techo de la celda donde yacía y, volando un poco, giraban, describiendo círculos en torno al techo, y cantando dulcemente parecían alabar al Señor». Eran las fieles amigas de San Francisco, las alondras que le daban el último adiós (EP 113).
Capítulo VIII – Las lágrimas de «fray Jacoba»
La primera persona admitida junto al cadáver de Francisco fue Jacoba. Anegada en llanto, se arrojó otra vez sobre los mortales despojos de su maestro, besando mil y mil veces las llagas de las manos y de los pies. Después, en compañía de los hermanos, veló toda la noche junto al cadáver de su maestro, y, al despuntar la aurora del día siguiente (domingo), la amiga de Francisco tenía ya tomada su resolución: en adelante no se alejaría nunca de Asís, pasaría el resto de su vida en los lugares donde Francisco había vivido y realizado su obra. De este modo la casa de Jacoba en Asís se convirtió muy presto en un lugar de encuentro para los discípulos fieles del Pobrecillo, lo mismo que el convento de San Damián; y muchas fueron las limosnas que de sus manos pasaron a las de Fray León, Fray Gil o Fray Rufino. Sabatier, apoyándose en argumentos muy probables, afirma que ella fue la que cerró los ojos a Fray León. Jacoba murió a edad muy avanzada, hacia el año 1274, y sus restos reposan aún hoy en la basílica de Asís; un fresco la representa en traje de terciaria, llevando sobre el brazo la túnica por ella tejida en otro tiempo para San Francisco, con la siguiente inscripción: Hic requiescit Jacoba, sancta nobilisque romana, «Aquí reposa Jacoba, santa y noble romana» (3 Cel 37-39).
Desde las primeras horas del domingo, el pueblo acudió en masa a venerar los despojos del santo que acababa de morir. La noticia de los estigmas de San Francisco había corrido de boca en boca, por lo que la afluencia de los que querían verlos fue enorme. No tardó en descender de Asís, en solemne procesión, también el clero para el levantamiento del cadáver. Después de lo cual, el imponente cortejo fúnebre emprendió el camino de la ciudad, al son de trompetas y entre himnos de alabanza, llevando ramos de olivo y cirios encendidos. Para cumplir la promesa que Francisco había hecho a Clara, el cortejo tomó el camino que pasa por delante de San Damián, donde las monjas, entre ardorosas lágrimas, dieron el postrer adiós a su amado maestro y director. Luego se dirigió la comitiva a la iglesia de San Jorge, que ocupaba el lugar en que se eleva hoy la basílica de Santa Clara, y allí fueron depositados de modo provisional los despojos mortales de San Francisco, hasta que, el 25 de mayo de 1230, pudieron ser trasladados a la magnífica basílica de San Francisco, construida por Fray Elías.
Ninguno de los antiguos biógrafos nos dice dónde se encontraba Jacoba de Settesoli durante esta ceremonia fúnebre. No es probable que tomara parte en la procesión, compuesta en su totalidad de clérigos, frailes y gente armada. Por lo cual, nos es lícito imaginar que se quedaría allá abajo, en la Porciúncula. Y que, cuando el imponente cortejo, con todo su esplendor, hubiera desaparecido entre los árboles, tal vez la amiga del Santo entraría, una vez más, en la celdilla donde Francisco pocas horas antes vivía y respiraba. Allí la abrumaría, sin duda, el horrible vacío, ese vacío que deja siempre una muerte, y ¡cuánto más grande y más cruel el de una muerte como aquélla! Sólo entonces comprendería en toda su realidad lo inmensa que era la pérdida que acababa de sufrir; y, de rodillas en la capillita de la Porciúncula, que bruscamente tuvo que parecerle muy oscura y desierta, pensaría, llorando, en aquel cuyo cuerpo era llevado en triunfo, pero a quien ya nunca más oiría llamarla dulcemente «su Fray Jacoba».
[1] – El autor, J. Joergensen, a veces menciona las «leyendas» o «leyendas antiguas» al referirse a episodios de la vida de San Francisco. Téngase en cuenta que en tales ocasiones el autor usa el término «leyendas» no en el sentido de «Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos», sino en el sentido de «Historia o relación de la vida de uno o más santos»; concretamente se refiere al grupo de las mejores fuentes biográficas primitivas de San Francisco, entre las que se encuentran la Leyenda Mayor de San Buenaventura (LM), la Leyenda de los Tres Compañeros (TC), la Leyenda de Perusa (LP), la Leyenda (o vida) de Santa Clara (LCl), etc.
[2] – Octavio, obispo de Asís, refiere en sus Lumi sulla Portiuncula (1701) que el año 1689, hallándose él en Lucca, tuvo en sus manos un manuscrito antiguo del cual copió lo siguiente: «Había en Lucca dos hermanos comerciantes llamados los Moriconi. El uno de ellos se quedó en Lucca y el otro, de sobrenombre Bernardone, se trasladó a la Umbría y fijó su residencia en Asís, donde se casó y tuvo un hijo a quien puso el nombre de Pedro, quien, heredero de fortuna cuantiosa, se casó a su vez con una joven de noble familia llamada Pica, y de este matrimonio nació San Francisco». Wadingo (Annales, I, p. 17) trae un árbol genealógico de los Moriconi, que llega hasta la cuarta generación después de S. Francisco. El propio analista refiere (ibid. p. 18) que los superiores de Asís certificaron el año 1534 que en esa época vivían allí mismo dos descendientes de Pedro Bernardone, los hermanos Antonio y Bernardone, y que ambos vivían de la caridad pública. Véase Acta Sanctorum, Oct. II, pp. 556-557, y Cristofani, Storie d’Assisi, I, pp. 70 y sig.
[3] – Acta Sanctorum, Oct. II, págs. 556-558-
[4] – Por estas palabras venimos en conocimiento de que Francisco solía prestar dinero a sus camaradas.
[5] – Evidentemente, los biógrafos de Francisco no conocieron el nombre de Gualterio de Briena, puesto que dicen simplemente que nuestro joven se preparaba a partir para la Apulia bajo las órdenes de cierto Gentil (TC 5), sin que sepamos a punto fijo si con esa palabra nos dan un nombre propio, o la calidad de gentilhombre. San Buenaventura trae liberalem comitem por gentil (LM 1,3). Gualterio sucumbió en el sitio de Sarno en junio de 1205, pero su ejército continuo la batalla.
[6] -Magnus inter ceteros [ediciones modernas leen: magis inter ceteros] (1 Cel 6). Sabatier cree descubrir en este confidente del joven Francisco al futuro Fray Elías de Cortona; pero tal hipótesis dista mucho de ser admisible. Mal podría Elías formar parte del séquito elegante y aristocrático de Francisco, cuando, según atestigua Salimbene de Parma, no pasaba de ser un sillero, maestro de escuela. Francisco mismo debió su ascendiente más a su dinero que a su nobleza. No pueden referirse a un pobre artesano de una aldea vecina a Asís las citadas palabras del biógrafo: magnus inter ceteros.
[7] – In gradibus ecclesiae (TC 10). Celano (2 Cel 8), dice que Francisco fue a colocarse in paradiso ante ecclesiam, palabras que designan el pórtico abovedado de la basílica.
[8] – Así, al menos, creo que se puede interpretar un episodio que relatan los Tres Compañeros en los siguientes oscuros términos: «Había en Asís una mujer jorobada y deforme que el demonio traía a la memoria de Francisco en frecuentes apariciones, amenazándole con tocarle de la misma enfermedad que padecía esta mujer, como no renunciase a sus piadosos proyectos. Pero Francisco, como valiente soldado de Cristo, despreciaba las amenazas del diablo, penetraba en su gruta y se entregaba a la oración» (TC 12).
[9] – Una tradición de origen posterior asegura que, cuando llegó el mercader a San Damián, su hijo estaba allí escondido, y que, al abrir una puerta, ésta estrechó al joven contra la pared, que se hundió milagrosamente a su contacto, ocultándole detrás de la puerta, de modo que su padre no lo notó al pasar. Dicha hendidura, en cuyo fondo hay pintada una imagen del Santo, se muestra aún a los viajeros que visitan San Damián, con la añadidura del relato de la susodicha escapada milagrosa. Pero los documentos están en contra. Baste citar a Wadingo, quien dice que fue Santa Clara quien mandó practicar el hueco en la pared y pintar en él la imagen del Santo, después de medir su estatura (Annal. vol. I, pág. 31).
[10] – Expresión citada por Wadingo, I, p. 17.
[11] – Guido II ocupó la silla episcopal de Asís desde 1204. Véase Cristofani, Storie, I, p. 169 y sigs.
[12] – San Buenaventura es el único biógrafo que trae este pasaje (LM 2,4), tomándolo, con muchos otros detalles, del relato de Fray Iluminado de Rieti.
[13] – Esta fecha nos parece claramente indicada en el siguiente pasaje del Anónimo de Perusa (AP 3): «Cumplidos 1207 años desde la Encarnación del Señor, en el mes de abril, el 16 de las calendas de mayo, viendo Dios que su pueblo había olvidado sus preceptos…, movido por su clementísima misericordia, acordó enviar obreros a su mies, e iluminó a un varón que vivía en la ciudad de Asís, de nombre Francisco, de oficio mercader, derrochador vanísimo de las riquezas de este mundo». El 16 de las calendas de mayo de 1208 corresponde, en nuestra cronología actual, al 16 de abril de 1207.
[14] – 1 Cel 16; LM 2,5. Según la Guida di Gubbio de Lucarelli (1880), el encuentro del Santo con los salteadores fue en las cercanías de Caprignone, donde una antigua iglesia conventual conserva todavía ciertos frescos pintados entre los siglos XIV y XVI, uno de los cuales representa a Francisco vestido de andrajos.
[15] – Una tradición local no destituida de fundamento coloca este episodio en el convento de Santa María de la Roca (la Rocchicuola), entre Asís y Valfabbrica.
[16] – «Cuando acabó de reparar dicha iglesia, se encontraba ya en el tercer año de su conversión. En este período de su vida vestía un hábito como de ermitaño, sujeto con una correa; llevaba un bastón en la mano, y los pies calzados» (1 Cel 21).- José Mazzatinti asienta (en Miscelanea Francescana, vol. V, págs 76-78) que el amigo que Francisco tenía en Gubbio era Federico Spadalunga, el mayor de tres hermanos. En tiempo de Aroldi se veían aún, en el palacio de los Cónsules de Gubbio, frescos que representaban el regalo hecho a Francisco por Spadalunga (Epitome Annalium Ord. Min., Roma 1662, volumen I, pág. 29).
[17] – El nombre de este hermano de Francisco se ha conservado en documentos antiguos reproducidos por Cristofani. Véase el cuadro genealógico que trae el bollandista Suysken, y lo saca de un manuscrito de 1381, en los Acta Sanctorum, octubre, II, pág. 556.
[18] – Al decir de Cristofani (Storia di S. Damiano, Asís, 1882), Francisco no emprendió ninguna nueva construcción en la iglesia antigua. Henry Thode, por su parte, cree que construyó la parte anterior con la bóveda ojival y que la parte posterior, la bóveda romana y el ábside se remontan a más antigua fecha. El crítico alemán observa que el estilo particular de bóvedas ojivales que campea en todas las iglesias edificadas por Francisco (San Damián, la Porciúncula, la chiesina del Alverna y también una de sus celdas del convento de Cortona) no se encuentra en esa época sino en monumentos del mediodía de la Francia.
[19] – San Buenaventura (LM 2,7) dice que esta iglesia «estaba distante de la ciudad»; pero hay que tener presente que el santo Doctor no había hecho a Asís más que una sola y corta visita. San Pedro estaba muy cerca de la ciudad. Según H. Thode, esta iglesia se nombra por primera vez en el año 1029; su fachada actual data del año 1268. De 1250 a 1277 perteneció a los cistercienses; hoy la sirven los benedictinos.
[20] – Wadingo, año 1213, n. 17.
[21] – Lipsin, Compendiosa Historia, Asís, 1756. Véase también en Miscel. Franc., II, págs. 33-37 el estudio de Mons. Faloci sobre la antiquísima descripción que hay en el muro del ábside de esta iglesia.
[22] – Más tarde ha sido cambiado el evangelio de les misa de S. Matías; pero el que cito en el texto formaba parte del oficio de dicha fiesta aún en el siglo XV. Véase Analecta Franciscana, vol. III, pág. 2, n. 5.- Wadingo es quien refiere, siguiendo a Mariano de Florencia, que el sacerdote de San Damián iba, por dar gusto a Francisco, a celebrar en la Porciúncula.
[23] – «Predicaba el reino de Dios y la penitencia alentado siempre con el gozo del divino espíritu» (1 Celano). «Desempeñaba misión de paz y penitencia» (TC).
[24] – 1 Cel 24; TC 27-29; LM 3,3.- Bernardo de Besa añadió, el primero, en su libro De laudibus b. Francisci, al nombre de Bernardo, el apellido «de Quintaval» (Analecta Franciscana, III, p. 667).
[25] – 1 Cel 24.- Véase también la Vita Fr. Bernardi en Analecta Franciscana, III, pág. 35 y sigs.- Allí se lee también que Francisco pasó dos años tenido comúnmente por imbécil y loco (stultus et phantasticus) y que Bernardo le invitó a su casa «a fin de averiguar su fatuidad o su santidad». En el solar que ocupaba la casa de Bernardo de Quintaval, en Asís, se alza ahora el Palazzo Sparaglini, que da a la plaza del Obispado.-
[26] – «Cuando Gil era todavía seglar, oyó a sus padres contar la aventura de la conversión de Bernardo, ocho días después de aquel en que había tenido lugar» (Vita fr. Aegidii, en Analecta Franciscana, III, p. 75.
[27] – La fuente principal para la vida de Gil es su biografía escrita, según Salimbene, por Fray León. Desgraciadamente no poseemos más que fragmentos de ella, esparcidos por otras obras; el más extenso es el que trae la Chronica XXIV Generalium (l. cit., págs. 74-75), cuya traducción italiana se puede leer en la mayor parte de las ediciones de los Fioretti. Otros más breves se citan en Acta sanctorum, abril III, pp. 118 y sigs., según un manuscrito de Perusa, y han sido reproducidos por Lemmens en sus Docum. ant. franc., I (Quaracchi, 1901). Finalmente, otros cuatro han sido recosidos en los Actus b. Francisci. Hay también una colección de Dicta b. Aegidii, reunidos por sus discípulos y publicados por los bollandistas, y recientemente por los PP. de Quaracchi en 1905. Véase la obra alemana del P. Gisbert Menge, Der Selige Aegidius vom Assisi (Paderborn, 1906). TC 32-33 y 44; 1 Cel 25 y 30; LM 3,4; EP 36.-
[28] – 1 Cel 40; TC 37-40.- En la Vida de Fray Gil, cap. II, leemos que «este hermano fue un día llamado por cierto hombre; acudió él inmediatamente, creyendo que le iba a dar limosna; pero lo que le puso en la mano que le tendía suplicante no fue sino un par de dados, con que le invitaba a jugar con él; a lo que Gil respondió humildemente: «Dios te perdone, hijo mío»». Asimismo en las Florecillas, cap. V, se cuenta que hubo gentes que «acercándose a Fray Bernardo, en Bolonia, le tiraban de la capucha hacia atrás o hacia adelante, mientras otros le arrojaban puñados de tierra y aún guijarros…; pero a todas estas injurias él respondía con la más alegre paciencia». El Anónimo de Perusa cuenta que a veces los hermanos pasaban la noche en iglesias abandonadas.
[29] – Cf. 1 Cel 26; LM 3,6. Véase el siguiente pasaje de las Revelaciones de Santa Brígida: «Francisco alcanzó la verdadera contrición de todos sus pecados y la sincera voluntad de corregirse, diciendo: Nada hay en el mundo a que yo no renuncie de buen grado por amor y en honra de mi Señor Jesucristo; ninguna dureza hay en esta vida que yo no abrace y sufra gustoso por amor de mi Señor, por cuya gloria yo quiero hacer todo lo que pueden mis fuerzas de cuerpo y alma, y quiero procurar que hagan todos los demás hasta donde me será posible, animándolos a amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas». Este pasaje nos demuestra cuán claramente veía la estática de Suecia en el perdón de los pecados la inspiración de una vida nueva y la consecución de una voluntad perfecta de ejecutar el bien: inspiratio amoris.
[30] – Waddingo, Ann., 1210, p. 80.- Debo agregar que la fuente de donde ha tomado Waddingo este relato es bien poco segura. Cfr. Acta SS., oct. II, p. 589, n 231.
[31] – San Buenaventura cuenta que, habiendo Morico enfermado gravemente en su convento de San Salvador, le sanó Francisco con sólo darle a comer un pedazo de pan empapado en el aceite de la lámpara que ardía ante el altar de la Virgen de la Porciúncula, y que, en reconocimiento de tan milagrosa curación, se agregó a la nueva orden, donde se señaló siempre por la austeridad de su vida ascética, no comiendo más que hierbas, legumbres y frutas crudas, y absteniéndose del pan, del vino, etc. (LM 4,8). Del antiguo establecimiento de los Crucígeros en Rivotorto quedan aún dos vestigios, que son las dos capillitas de San Rufinello de Arce y Santa María Magdalena, ambas más parecidas a la Porciúncula que la gran iglesia franciscana edificada mucho más tarde con el antiguo nombre de Rivotorto.
[32] – 1 Cel 39-41; TC 41-45; AP 25-29. Cf. las Florecillas, cap. III, que refiere cómo Francisco se castigó un mal pensamiento que había tenido contra Fray Bernardo, mandándole que le pusiese el pie en la boca por tres veces. Más severa pena se impuso a sí mismo Fray Bárbaro por unas palabras malas que se le escaparon (2 Cel 155).
[33] – Algunos biógrafos modernos deducen equivocadamente, por el orden en que se desarrollan los hechos en la narración de Celano, que este episodio relativo al emperador Otón tuvo lugar después del viaje de Francisco y sus hermanos a Roma, viaje que, por este motivo, adelantan a 1209. Ahora bien, Fray Gil se unió a Francisco y a sus hermanos el 23 de abril de 1209, por lo que las dos misiones, la de las Marcas y la del valle de Rieti, fueron posteriores a esa fecha. Esas misiones duraron ciertamente algunos meses, y sabemos que, desde finales de mayo de 1209, Inocencio III dejó Roma para ir a Viterbo, de donde no regresó a Roma hasta octubre, para coronar a Otón. Por todo ello, el viaje de los frailes a Roma tuvo que ser después de la coronación del emperador. En conclusión, la fecha más probable para este viaje es el verano de 1210. Cf. Waddingo, Ann., 1210. AF III, p. 5, n. 8; y Sabatier, Vie de Saint François, p. 100, n. 1.
[34] – TC 43; AP 27. Francisco fue el primero en sustituir en el Breviario Romano la invocación general de «todos los Apóstoles» por la particular de «los dos Apóstoles romanos Pedro y Pablo». Véase Bernardo de Besa en Analecta, III, p. 672.
[35] – Este prelado, vástago de la ilustre familia de los Colonna, había sido creado Cardenal por Celestino III (Waddingo, Ann., 1210, n. 7).
[36] – Ep. 103, n. 7; Ep. 141, n. 2; Serm. In Adv., IV, n. 1.
[37] – TC 50.- El AP 35 refiere este caso de una manera algo diversa. Cf. 2 Cel 16.
[38] – TC 51-52; LM 3,10; AP 36.- El P. Hilarino Felder es del sentir que esta autorización miraba sólo a la predicación moral, no a la dogmática para la cual se requería cierta formación teológica.
[39] – EP 56-57; 2 Cel 190.- El villorrio en que Francisco encontró a Juan se llama Nottiano, a tres horas de camino de Asís en dirección al Este. Los habitantes de aquella aldea conservan todavía vivo el recuerdo de la aventura que acabamos de contar. No lejos de allí hay un lugar llamado Le Coste, donde se ve una gruta en que, según la tradición, moró Francisco por algún tiempo.
[40] – Fray Rufino, de familia noble, era primo hermano de Santa Clara, y entró en la fraternidad probablemente en 1210. Tomo estas informaciones de la obra titulada Santa Clara de Asís, de Locatelli, publicada en Asís el año 1882.
[41] – Según Critofani (Historia de San Damián, cap. X), este monasterio se hallaba en el sitio donde hoy día está el Seminarium Seraphicum de Asís. Locatelli, empero, cree que el Santo Ángel distaba como un kilómetro de la ciudad. En cuanto al monasterio de San Pablo, el propio autor lo identifica con una parte del actual convento de San Apolinar, en Asís mismo.
[42] – Bula Solet annuere de 9 de agosto de 1253. Clara murió dos días después, el 11 de agosto del mismo año.- En capítulo aparte estudiaré la cuestión interesante, aunque todavía oscura, de la elaboración de la Regla de las Clarisas.
[43] – Sabatier habla extensamente del contraste entre quien sirve a Dios por puro amor y quien le sirve por interés de la recompensa, y pretende que el primero es el espíritu franciscano, y el segundo el que anima a los príncipes de la iglesia. Pero tal oposición es pura fantasía. Francisco, en su predicación, se apoyaba sin cesar en la consideración del premio y del castigo. En el Capítulo de las Esteras pronunció estas palabras, cuyo sentido es bien claro: «Hijos míos, grandes cosas hemos prometido, pero mucho mayores son las que Dios nos ha prometido a nosotros; mantengamos lo que nosotros hemos prometido y esperemos con certeza lo que nos ha sido prometido. Breve es el deleite del mundo, pero la pena que le sigue después es perpetua. Pequeño es el padecer de esta vida, pero la gloria de la otra vida es infinita» (Flor 18; 2 Cel 191). Su Carta a todos los fieles está basada toda ella en la idea de la recompensa, y en el cap. IX de la Regla de 1223 recomienda a sus frailes, como tema de predicación, «los vicios y las virtudes, la pena y la gloria» (2 R 9,4). Abundando en la mima idea, el Beato Juan de Parma pone en boca de «Dama Pobreza» estas palabras que dirige a sus fieles: «No os acobarde la magnitud de la lucha, que mayor ha de ser la recompensa» (Sacrum Commercium). Toda esta obra de Juan de Parma, que pertenece al campo franciscano más riguroso e intransigente, está saturada del pensamiento de una «recompensa» que extrañamente parece disgustar a Sabatier, quien igualmente debería lamentarla también en Cristo (Mt 6,1) y en San Pablo (Rm 8,18).
[44] – Cf. la Primera consideración sobre la Llagas, en el apéndice de las Florecillas.- El Casentino es el valle superior del Arno.- Nunca consintió Francisco en que se le diese documento que le asegurase derecho alguno sobre el Alverna. Sólo después de su muerte, en 1274, los hijos de Orlando hicieron formal donación de aquel monte a la Orden, donación cuyo texto puede verse en el Bullarium Franciscanum de Sbaralea (Roma 1768, t. IV, p. 156, nota h), y es copia del original existente en el archivo de Borgo San Sepolcro. Allí leemos que los hijos del conde ratifican, por orden expresa de éste, una donación que hasta entonces no se había hecho más que de viva voz y sin escrito alguno. Al mismo tiempo los hijos de Orlando de Chiusi hacen al convento del Alverna formal donación de algunas reliquias de S. Francisco y del cordón de cuero que éste ciñera a su padre cuando le admitió en la Tercera Orden.
[45] – Celano dice que este segundo viaje lo emprendió Francisco poco tiempo después de su vuelta de Eslavonia (1 Cel 56). Sabatier coloca la fecha de este viaje en 1214-1215.
[46] – 1 Cel 57.- Los biógrafos posteriores hacen llegar esta vez a Francisco hasta Santiago de Compostela, atribuyéndole una multitud de fundaciones de conventos en España, Piamonte y el Mediodía de Francia (AF III, p. 9); pero los Bolandistas rechazan abiertamente todas estas tradiciones. Lo que sí es cierto es lo que dice Lucas de Tuy en su Hist. univ., el año 1217: «Por esta fecha los frailes menores construyeron conventos en toda España» (Acta SS., oct. II, p. 603, n. 303)
[47] – Puede que esta asociación de ideas entre Tierra Santa y la Porciúncula deba también su origen a una tradición local que desde antiguo corría en Italia y según la cual ésta última iglesia fue construida por cuatro peregrinos provenientes de Tierra Santa a imitación del santuario de Nuestra Señora del Valle de Josafat, en la Palestina. De este modo la Virgen, arrojada de Tierra Santa por los infieles, halló su segunda patria en la Umbría. Ya, en un sentido diferente y meramente poético, Tomás de Celano había llamado a Greccio «una nueva Belén» (1 Cel 85); y, de manera semejante, se veía un nuevo Sinaí en Fonte Colombo, donde Francisco había escrito la Regla de su Orden, y un nuevo Gólgota en monte Alverna, donde recibió los estigmas de la Pasión de Cristo. Todo esto obedece a la idea de la «conformidad» entre Francisco y el divino Maestro, que Bartolomé de Pisa desenvolvió después sistemáticamente. En cuanto a las leyendas poéticas que después vinieron a juntarse a la de la indulgencia y de las cuales la más célebre es la del «Milagro de las rosas», hay que decir que sólo comenzaron en el primer tercio del siglo XIV. Se hallan por primera vez en el diploma de Conrado, Obispo de Asís, en favor de la autenticidad de la indulgencia, diploma que lleva fecha de 1335 (Sabatier). El milagro de las rosas, en particular, está tomado evidentemente de la leyenda de San Benito de Nursia. Sabemos que Francisco visitó en 1222 Subiaco y el Sacro Speco, donde están las zarzas que la sangre de San Benito cambió en rosal florido. El retrato de Francisco que Fray Otón pintó en el muro de la capilla de Gregorio IX en Subiaco, parece tomado del natural durante la estancia del Santo en aquel sitio (Thode). No es imposible que Maseo o León acompañaran a Francisco a Subiaco y que después hayan mezclado en su imaginación las impresiones que de allá trajeron con los recuerdos de la vida real de su maestro. Subiaco recuerda las Cárceles o Greccio, y Francisco debió sentir profunda emoción al ver en sí el vivo retrato de su célebre predecesor.
[48] – 2 Cel 148; EP 43. Según Sohnürer, este episodio debió tener lugar en el invierno de 1219-1220, porque en el invierno siguiente Francisco había renunciado ya al generalato, lo que hacía imposible la proposición de Hugolino.
[49] – Bula Cum dilecti, en Sbaralea, I, p. 2.- El 29 de mayo del año siguiente Honorio dirigió otra a los prelados franceses, especialmente a los de las regiones infestadas por la herejía (Ibid., p. 3).
[50] – Analecta Franciscana III, pp. 581-582, según un manuscrito del siglo XIV.
[51] – Los escritos de Jacobo de Vitry pueden verse en el volumen de la BAC que contiene los escritos y biografías de San Francisco.- Flor 24; 2 Cel 57; LM 9,8.- De este hecho y de otros análogos concluye el orientalista Riant que Francisco debió de obtener para sí y sus frailes algún salvoconducto por el estilo de los firmanes que después se concedieron a los franciscanos; el primero fue concedido por Zahler Bibars I (1260-1277). Así se explica también la preferencia de los Papas en escoger siempre entre los frailes menores su legado cerca de los jefes mahometanos como también, por la inversa, el que fuese un franciscano el encargado por el sultán de Egipto, en 1244, de una misión cerca del Pontífice Inocencio IV.
[52] – «Cuando el bienaventurado Francisco cruzó el mar con Pedro Cattani, dejó dos vicarios, fray Mateo de Narni y fray Gregorio de Nápoles… Ahora bien, puesto que según la primitiva Regla, los hermanos ayunaban miércoles y viernes y, con el permiso de Francisco, también lunes y sábados, mientras que los otros días comían carne, estos dos vicarios, con algunos hermanos más ancianos de Italia, tuvieron un Capítulo, en el que establecieron que los hermanos no adquirieran carne en los días permitidos, sino que la comiesen solamente en el caso de que los fieles la ofrecieran espontáneamente. Además, establecieron el ayuno obligatorio los lunes y los otros dos días, añadiendo que los lunes y sábados no debían procurarse lacticinios, sino que se debían abstener de ellos, a menos que los fieles devotos los ofrecieran de modo espontáneo. Un hermano laico… tomó consigo las constituciones y cruzó el mar sin licencia de los vicarios… Leídas las constituciones en el preciso momento en que el bienaventurado Francisco estaba sentado a la mesa y se disponía a comer la carne que le habían preparado, preguntó a fray Pedro: «¿Señor Pedro, qué hacemos?» Y él respondió: «¡Ah, señor Francisco!, lo que os parezca ya que vos tenéis la autoridad». Dado que fray Pedro era docto y noble, el bienaventurado Francisco, por cortesía, le honraba llamándole «señor»… Por fin, concluyó el bienaventurado Francisco: «Comamos, pues, como dice el Evangelio, la comida que nos han preparado»» (Jordán de Giano, Crónica, nn. 11-12).
[53] – Lempp, en su Elías de Cortona, hace a este propósito una observación de lo más extraña. Afirma que Honorio quiso con esta bula hacer imposibles «las adhesiones libres, es decir, las que hasta entonces habían sido posibles a los casados». Evidentemente Lempp se refiere a los miembros de la Orden Tercera. Pero ¿cómo se puede imaginar que el Papa haya querido llamar vagabundos a ciudadanos honrados, casados y padres de familia? Salta a la vista que con tal epíteto se refería a los giróvagos, a los frailes vagabundos, contra los cuales Francisco se pronunció repetidamente, y a veces con términos que concuerdan del todo con los de la bula de Honorio. En su carta a la Orden escribe: «Y a cualesquiera de los hermanos que no quieran observar estas cosas, no los tengo por católicos ni por hermanos míos; tampoco quiero verlos ni hablarles, hasta que hagan penitencia. Esto lo digo también de todos los otros que andan vagando, pospuesta la disciplina de la Regla». Y en la Regla se expresa en términos equivalentes: «Y sepan todos los hermanos que, como dice el profeta, cuantas veces se aparten de los mandatos del Señor y vagueen fuera de la obediencia, son malditos fuera de la obediencia mientras permanezcan en tal pecado a sabiendas» (1 R 5). También en este punto Honorio y Francisco estaban completamente de acuerdo.
[54] – La inscripción sepulcral de Pedro Cattani se ve todavía en la parte exterior de una de las paredes de la Porciúncula.
[55] – Flor 16; 1 Cel 59; LM 12,4. Los Actus y las Florecillas colocan esta escena en Cannara, entre Foligno y Bevagna; Celano y San Buenaventura en Alviano, que debe ser el villorrio de Laviano en el valle de Chiana, o, como cree Waddingo, el de Alviano en las cercanías de Todi.
[56] – Bernardo de Bessa, en Analecta Franciscana, III, pp. 686-687.
[57] – Carta de Gregorio IX a Inés de Bohemia, fechada el 9 de mayo de 1238 (Sbaralea, I, p. 241).
[58] – En toda esta relación no hago más que seguir a Karl Müller y a Le Mounier. La Regula et Vita fratrum vel sororum poenitentium, descubierta por Sabatier en el convento franciscano de Capistrano en los Abruzos y publicada por él en los Opuscules (1, pp. 16-30), contiene verosímilmente una parte importante de la regla escrita por Francisco y Hugolino para los hermanos penitentes. En todo caso este documento data, salvo algunas adiciones posteriores, del año 1228.
[59] – Breve Significatum est, en Sbaralea, I, p. 8.
[60] – El propio Gregorio IX, en un Breve del 28 de marzo de 1230 (Sbaralea, I, p. 39), cita la bula de su predecesor. Los demás Breves de Gregorio en favor de la Tercera Orden pueden verse en Sbaralea, I, pp. 30 y 65.
[61] – El mismo pensamiento se revela en estas palabras de Celano: Obedientiis cunctis Franciscum omnino propono, «En suma, propongo de modo absoluto a Francisco por modelo para todas las obediencias» (2 Cel 120).
[62] – Confróntense ambos textos: Texto de Francisco: «Que los hermanos deban y puedan recurrir a sus ministros, y que los ministros estén obligados por obediencia a conceder a dichos hermanos con toda benevolencia y liberalidad las cosas que les pidan; y si los ministros rehusaren concedérselas, los hermanos podrán observar literalmente la Regla, porque todos, ministros y súbditos, están por igual sometidos a la Regla» (Sabatier, Opúsculos, I, p. 94). Texto de Hugolino: «Por lo que firmemente les mando que obedezcan a sus ministros en todo lo que al Señor prometieron guardar y no es contrario al alma y a nuestra Regla. Y dondequiera que haya hermanos que sepan y conozcan que no pueden guardar espiritualmente la Regla, a sus ministros puedan y deban recurrir. Y los ministros recíbanlos caritativa y benignamente, y tengan tanta familiaridad para con ellos, que los hermanos puedan hablar y obrar con ellos como los señores con sus siervos; pues así debe ser, que los ministros sean siervos de todos los hermanos» (2 R 10,3-6).
[63] – «Quiso también que en la Regla constaran muchas cosas que con asidua oración y meditación pedía al Señor para utilidad de la Religión; y afirmaba que todo ello era absolutamente según la voluntad de Dios. Pero, cuando lo comunicaba a los hermanos, les parecía a éstos carga pesada e imposible de soportar… Francisco no quiso entrar en lucha con los hermanos…» (EP 2). También Celano nos recuerda: «Solía decir: «En Dios no hay acepción de personas, y el ministro general de la Religión -que es el Espíritu Santo- se posa igual sobre el pobre y sobre el rico». Hasta quiso incluir estas palabras en la Regla; pero no le fue posible, por estar ya bulada» (2 Cel 193).
[64] – LM 4,11.- Lo mismo refiere el Espejo de Perfección, tomándolo tal vez de Fray Iluminado, o acaso de Fray León. Ahí leemos también que la segunda Regla redactada por Francisco se perdió: «Después que se perdió la segunda Regla compuesta por el bienaventurado Francisco, subió éste a un monte con el hermano León de Asís y con el hermano Bonicio de Bolonia para redactar otra Regla (cf. LP 17). La hizo escribir según Cristo se lo iba mostrando» (EP 1). Muchas son las pruebas que muestran cuán poco escrupuloso era Elías en la elección de sus medios. Así, en el Capítulo general de 1239, pretendió justificarse con falsedades evidentes, diciendo, por ejemplo, que él fue admitido en una Orden cuya regla, la no bulada de Inocencio, no exigía el voto de pobreza, lo que le había permitido recibir dinero (AF III, p. 231).
[65] – Guastaldi, palabra lombarda que significa gendarmes y con la que el Santo designaba a los demonios.
[66] – Las palabras de la bendición están tomadas de la Biblia, libro de los Números 6,24-26. Sobre la T simbólica, véase Ezequiel 9,4. Sobre el empleo de este símbolo por San Francisco, véase LM 4,9 y 3 Cel 3.
[67] – Se cree que este Adiós al Alverna lo puso por escrito Fray Maseo, y todo hace creer que el texto del documento reproduce bien el sentido general de las palabras de Francisco. Pero la copia del Adiós, que se conserva actualmente en el convento del Alverna, y que es la única copia antigua que poseemos, no se remonta más allá del siglo XVI. Es una hoja grande de pergamino, de 27 por 13 centímetros, y el texto empieza así: «Pax XPI. Giesu Mâ speranza mia, fra Masseo peccatore indegno servo di Giesu XPO Compagno di fra Francesco da Assisi huomo a Dio gratissimo». Y termina diciendo: «Io, fra Masseo, ho scritto tutto. Dio ci benedica», Yo, fray Maseo, lo he escrito todo. Dios nos bendiga. Sabatier, que no llegó a conocer este documento, oyó hablar de él como de un documento original; el texto que él reproduce y que está tomado de la edición impresa más antigua, que es de 1710, no difiere de la copia del Alverna más que en detalles sin importancia, pero tiene un final conmovedor: «Io, fra Masseo, ho scritto con lacrime», Yo, fray Maseo, lo he escrito con lágrimas en los ojos, lo que indicaría que aún era muy reciente la despedida de Francisco en el Alverna cuando su discípulo dejaba constancia por escrito de la misma.
[68] – Palabras citadas en la traducción italiana de la Vita Secunda de Celano, publicada por Amoni (Roma, 1880), pág. 315. Se encuentran también en un manuscrito del convento del Alverna, fechado el 31 de septiembre de 1818, aniversario de la salida de Francisco del sacro monte.
[69] – Boehmer pone equivocadamente en octubre de 1224 esta postrer estancia del Santo en San Damián. Francisco dejó el Alverna sólo el 30 de septiembre del dicho año; después se dirigió, parándose aquí y allí, hacia Cittá di Castello, donde permaneció un mes entero, y los Apeninos no los pasó sino después del primero de noviembre. En este mes, el clima de Asís no es todavía tal que se pueda vivir al aire libre en una choza construida de ramaje.
[70] – 2 Cel 147; LM 6,8. El texto de San Buenaventura continúa así la narración: «Inclinó la cabeza el Santo y salió afuera; mas al poco tiempo volvió a entrar. Al verlo de nuevo en su presencia, el obispo le preguntó, algo turbado, qué es lo que quería; a lo que respondió Francisco con un corazón y un tono de voz que rezumaban humildad: «Señor, si un padre despide por una puerta a su hijo, éste debe volver a entrar por otra». Vencido por semejante humildad, el obispo, con una gran alegría que se reflejaba en su rostro, le dio un abrazo, diciéndole: «Tú y todos tus hermanos tenéis en adelante licencia general para predicar en mi diócesis, pues bien se merece esta concesión tu santa humildad»».
[71] – Francisco considera este punto de tal importancia, que los frailes no han de ceñirse a las demarcaciones de las custodias, sino que deben dirigirse al custodio más próximo sin pararse a averiguar si su convento está o no dentro de su jurisdicción.
[72] – EP 107. Según los Actus y las Florecillas (Flor 6), Francisco bendijo a Elías con la mano izquierda, mientras que a Fray Bernardo lo bendijo con la derecha, designándolo expresamente primogénito y jefe de los hermanos. En la Vida Primera de Celano (1 Cel 108), el único que recibe una bendición particular es Fray Elías. En la Vida Segunda (2 Cel 216), Francisco bendice a todos y cada uno de sus hermanos, «comenzando por su vicario».


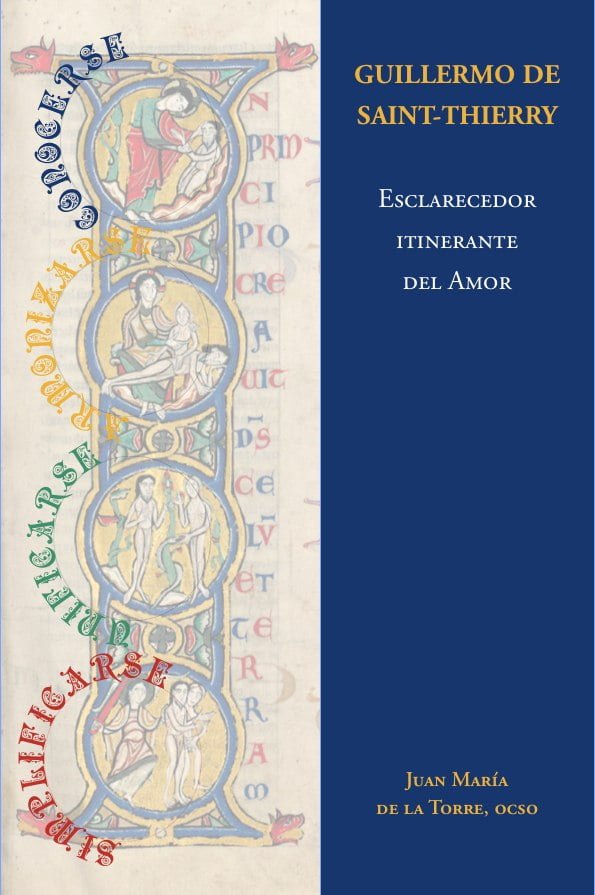

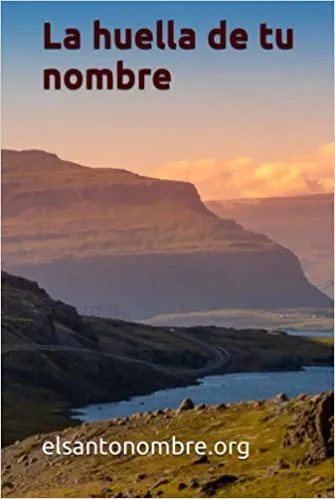
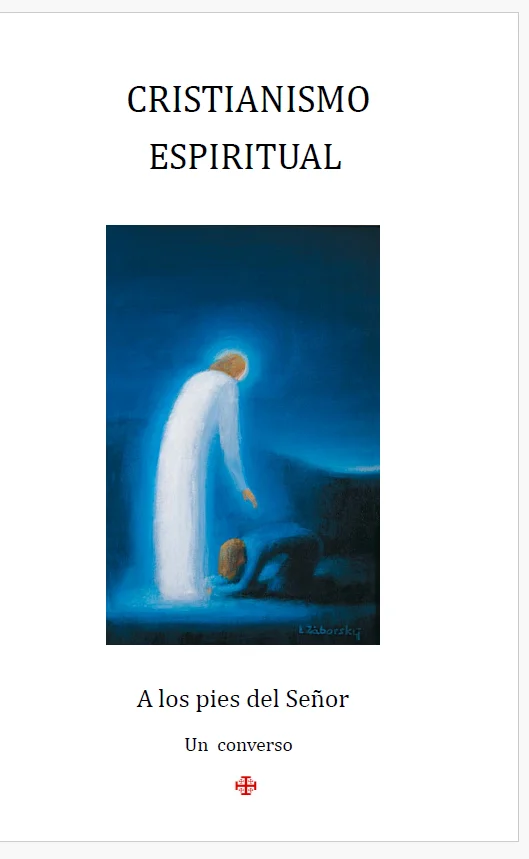

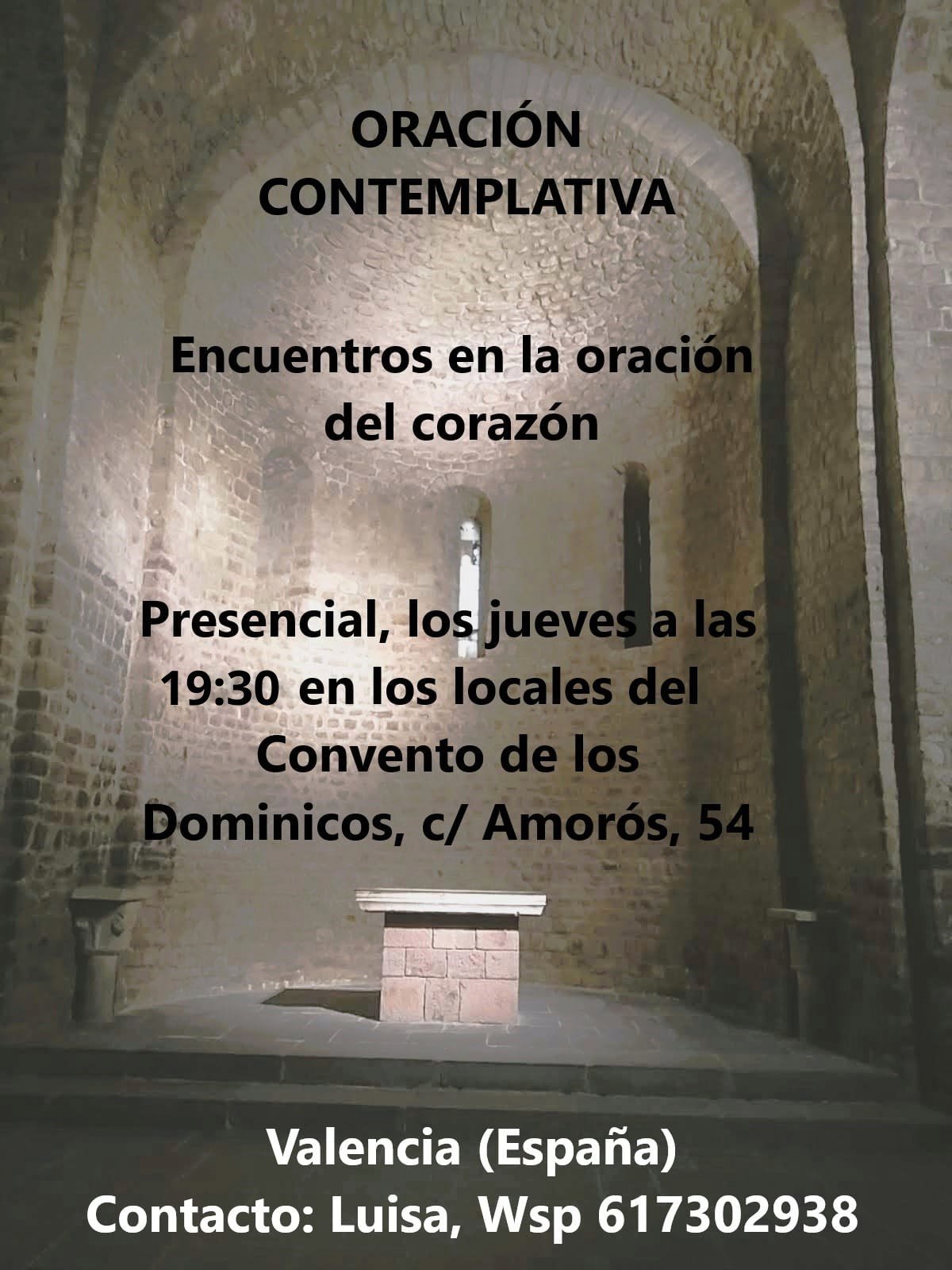




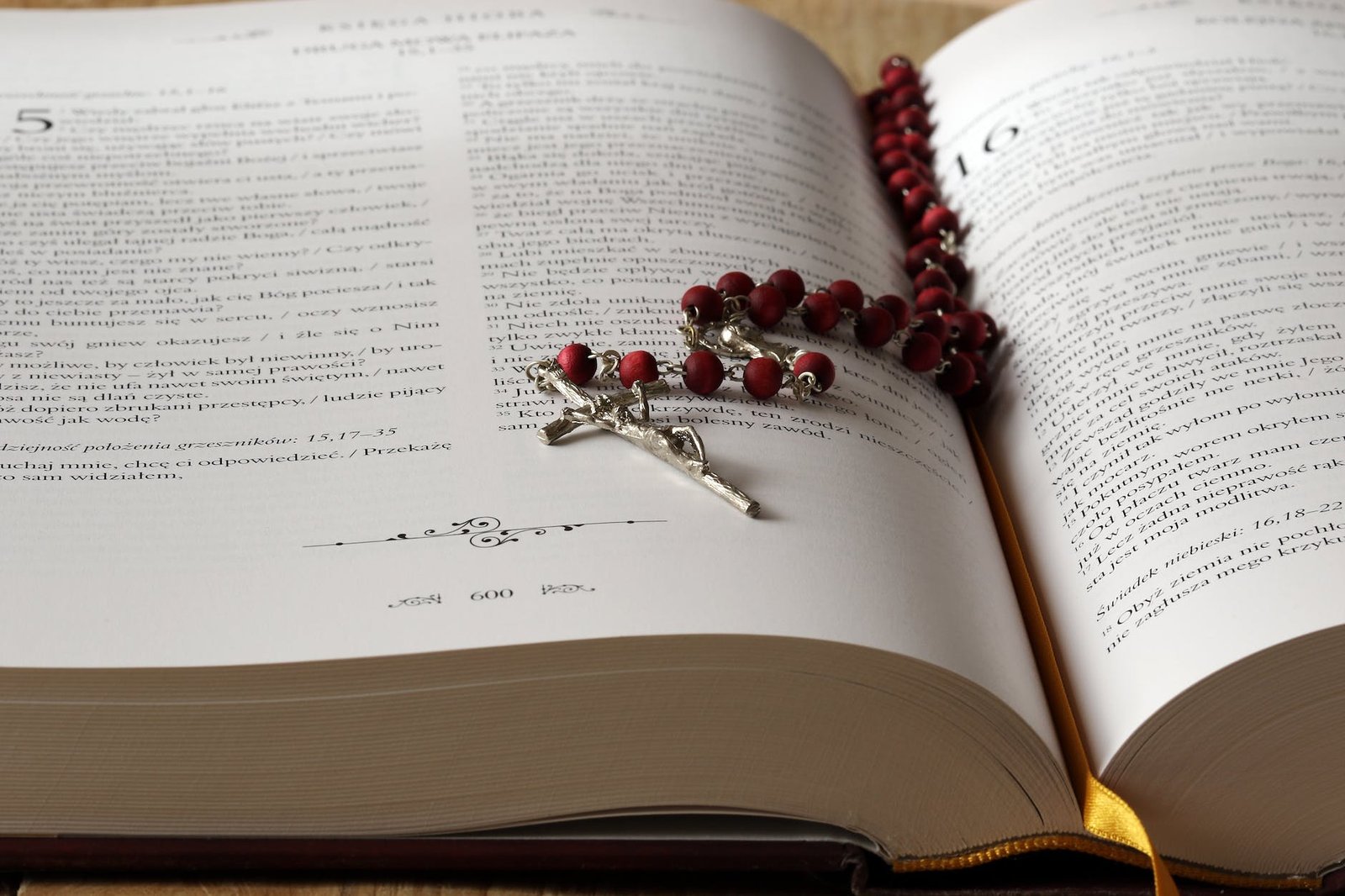

YO SOY EL LOBO
R O M A N C E
,
.
El gran heraldo de Asís
de Gubbia trae regalo
sus ojos brillo de cielo
sabe “yo soy el malo”
y por mi, emprendió el camino
por pasaje desolado.
.
Presumo ser hombre recio
y de no ceder me jacto
no importa si mis acciones
causan muertes talvez daños
sin límites mi rudeza
al pobre deja asolado.
.
Por necio y terco de espíritu
Poverello me ha mirado
porque es el cazador de almas
que de amor él vino armado
pudo internamente ver
mi corazón destrozado.
.
A mi corazón violento,
hermano, dijo el seráfico,
expresó con dulce voz
de tus faltas no me espanto
quita tu tosco sayal
y te veré descansado.
.
¿Sientes que tienes infierno?
ven y tómame la mano
deja el pecado que tienes
humilde seca tu llanto
tu pena lleva el Señor
ya no te muestres alzado.
.
Crees, es tu falta horrible
tu corazón es helado
que te debes torturar
que para ti no hay pastor
que nada cierra tu herida
pero la cierra el amor.
.
El Fraile guio mi camino
con santo y veraz legado
yo aceptara mi maldad
rompiendo el infernal pacto
me retiró de la bestia
y escuche el sagrado salmo.
.
El religioso en mi mente
me cambia en animal manso,
ví me dejó satanás
que mirándome partió
revive el alma engañada
en este momento exacto
.
Tu ejemplo es vivo alimento
yo que he vivido en pecado
confieso hermano Francisco
te lo juro hermano Santo
y ante el Señor, que todo ata
YO SOY EL LOBO MALVADO.
Dr. Rafael Mérida Cruz-Lascano, OFS.
“Hombre de Maìz, 2009”
Guatemala, C. A.
LO MAXIMO SAN FRANCISCO DE ASIS, SI PUDIERAMOS SEGUIRLO ESTE MUNDO DE LA TIERRA SE CONVERTIRA ENUN PARAISO DEL REY JESUS
SAN FRANCISCO DE ASIS, BENDICE A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO – CORRALES
TUMBES, A TUS DEVOTOS LLENALOS DE AMOR, BENDICENOS NO NOS ABANDONES
QUEREMOS IMITARTE EN EL AMOR A NUESTRO PADRE CELESTIAL QUE TU FESTIVIDAD
SEA UN ENCUENTRO DE HERMANOS QUE SEAMOS EJEMPLO A SEGUIR, CUIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, ANCIANOS, ENFERMOS, Y LAS VENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO AMEN
whoah this blog is excellent i love reading your articles.
Keep up the good work! You realize, lots of individuals are searching around for this info,
you can help them greatly.
Hello, this weekend is pleasant in favor of me, as this moment i am reading
this fantastic informative paragraph here at my residence.