El Santo Nombre
La paz del corazón
Tocar el corazón de Dios

«Si os sentáis en una habitación y os decís: Estoy en la presencia de Dios; al cabo de un instante os preguntaréis cómo se puede llenar esta presencia de una actividad que ahogue la inquietud. Durante los primeros momentos, os sentiréis bien, porque estáis cansados y sentarse supone un descanso; estáis confortablemente instalados en un sillón, el silencio de vuestra habitación os da una sensación de quietud. Todo esto es cierto, pero si superáis este momento de descanso natural y permanecéis en presencia de Dios, cuando ya hayáis recibido de la naturaleza física todo lo que de ella podéis recibir, veréis que es muy difícil no preguntarse: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué puedo decir a Dios? ¿Cómo me dirijo a él? Es tan silencioso… ¿De veras está aquí? ¿Cómo podré tender un puente entre esta ausencia muda y mi inquieta presencia?» (1)
El silencio de Dios es la realidad más difícil de llevar al comienzo de la vida de oración y sin embargo es la única forma de presencia que podemos soportar, pues todavía no estamos preparados para afrontar el fuego de la zarza ardiendo. Es preciso aprender a sentarse, a no hacer nada delante de Dios, sino a esperar y gozarse de estar presente al Presente eterno. Esto no es brillante, pero si se persevera, irán surgiendo otras cosas en el fondo de este silencio e inmovilidad. ¿Qué sucede en el interior de este silencio? Tan sólo una bajada cada vez más vertiginosa hacia las profundidades de nuestro corazón, donde habita ese misterio de silencio que es Dios.
Por eso hay que callarse, mirar, escuchar, con un amor lleno de deseo. Si supiéramos tan sólo mirar con toda la profundidad de nuestro ser el rostro de Cristo, ese rostro invisible que no podemos ver sino volviéndonos hacia nuestra propia intimidad, y viéndole emerger de ella, quedaríamos deslumbrados ante ese rostro que no se parece en nada a lo que nosotros podemos imaginar. En su Cántico espiritual (estr. XI y XII), Juan de la Cruz dirá que los ojos del amado que buscamos sin cesar, están dibujados en nuestras entrañas.
La perseverancia en la oración no tiene, pues, como objeto enseñarnos este rostro desde fuera, sino hacernos excavar más profundamente para que surja de nuestra propia profundidad. Kierkegaard se ha acercado mucho a este misterio de la oración cuando dice: «La oración no está fundada en verdad cuando Dios escucha lo que se le pide. Lo es, cuando el que ora continúa rezando hasta que sea él mismo el que escuche lo que Dios quiere.
El que ora de verdad no hace más que escuchar.» La oración excava nuestro corazón de piedra y hace saltar un la bemol que toca el corazón de Dios. La oración perseverante nos hace alcanzar la verdad de nuestro ser. En el interior de este silencio, es donde brota nuestra oración, es un largo grito silencioso, una queja, un gemido que transforma todo nuestro ser en oración: «Oh Dios de mi alabanza no te quedes callado… Y yo soy sólo oración» (Sal. 109, 1-4).
(1) BLOOM, A.: Certitudedelafoi. Cerf, Paris, 1973, págs. 149-150.
Párrafos extraídos del libro «La oración del corazón» de Jean Lafrance editado por Narcea
Un artículo acerca del Santo Nombre
La técnica de los Padres… enviado por blog Caminante


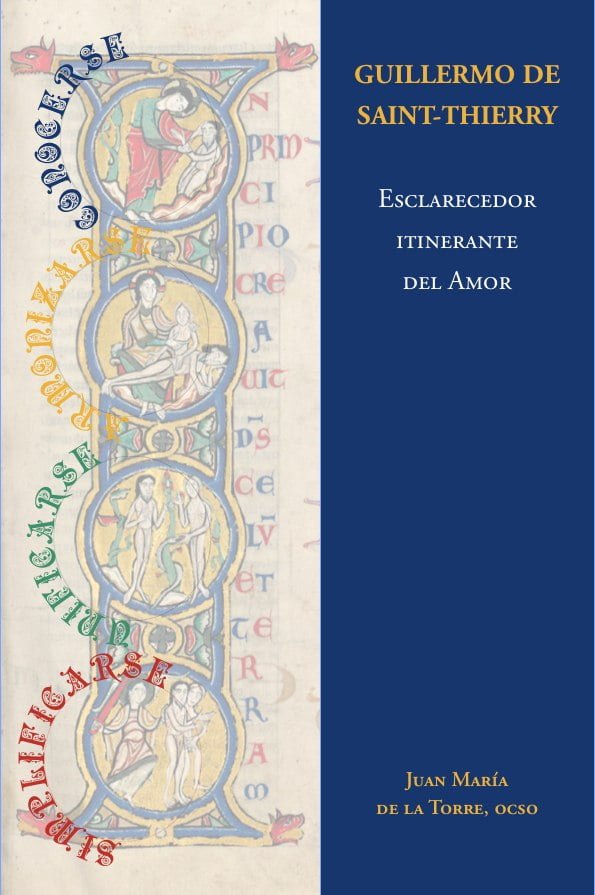

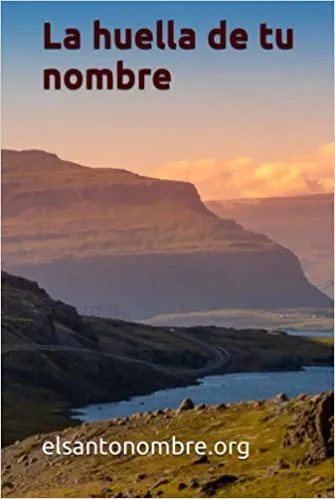
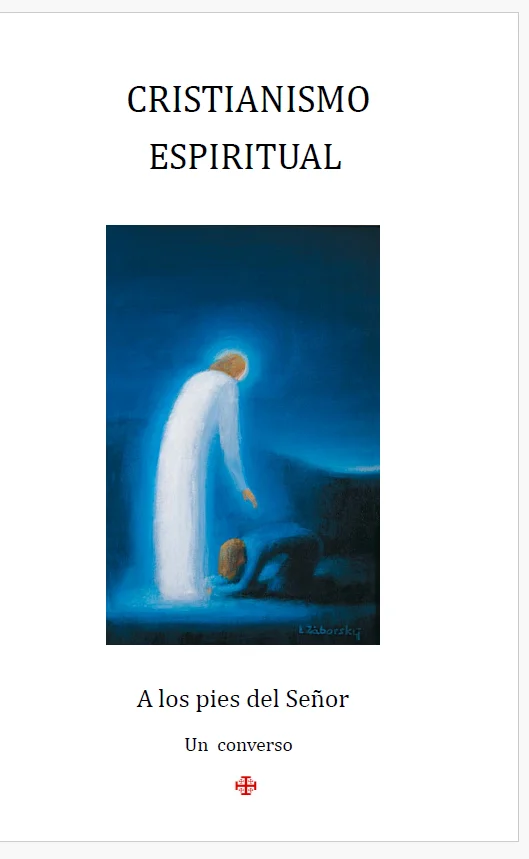

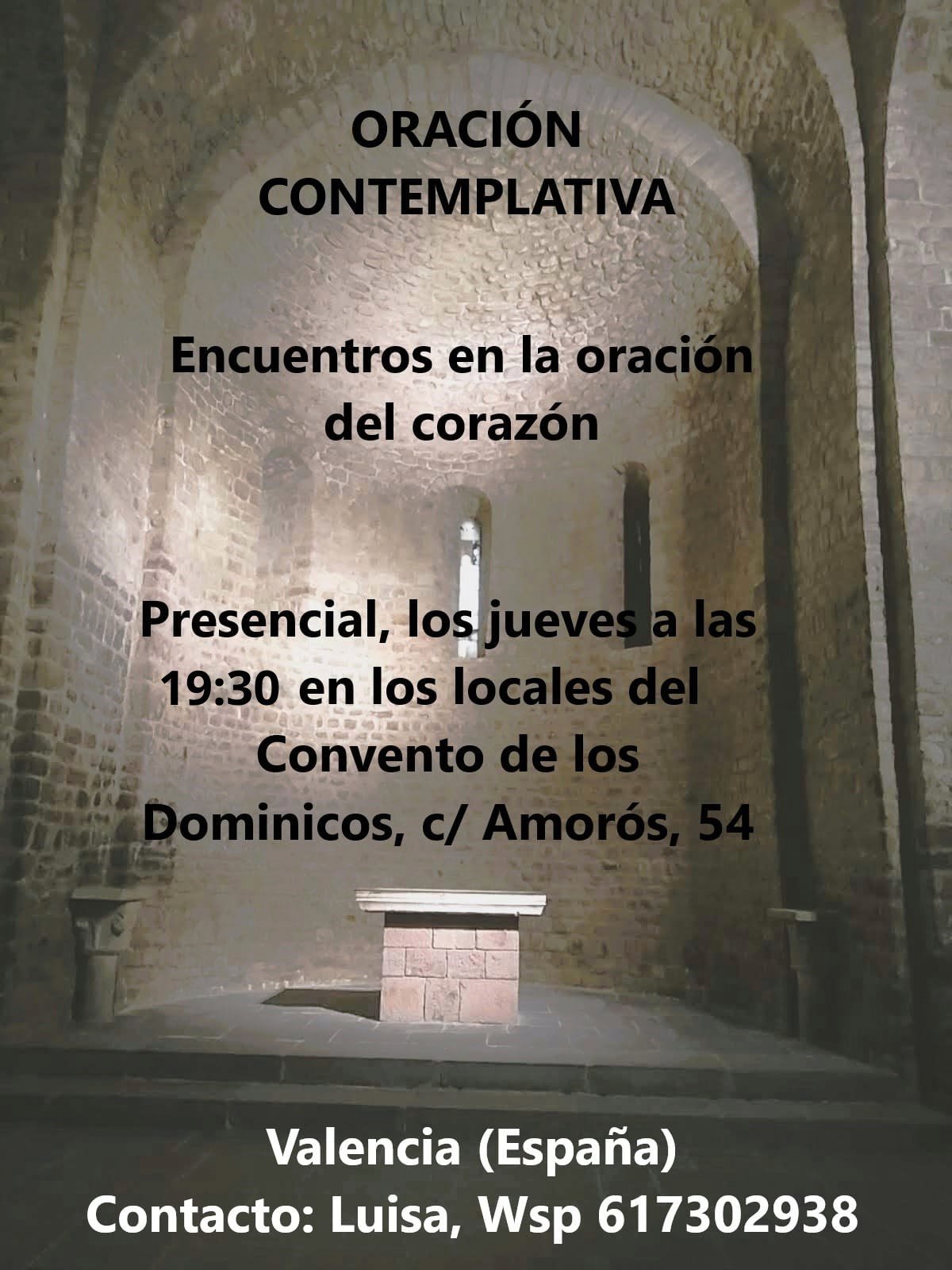




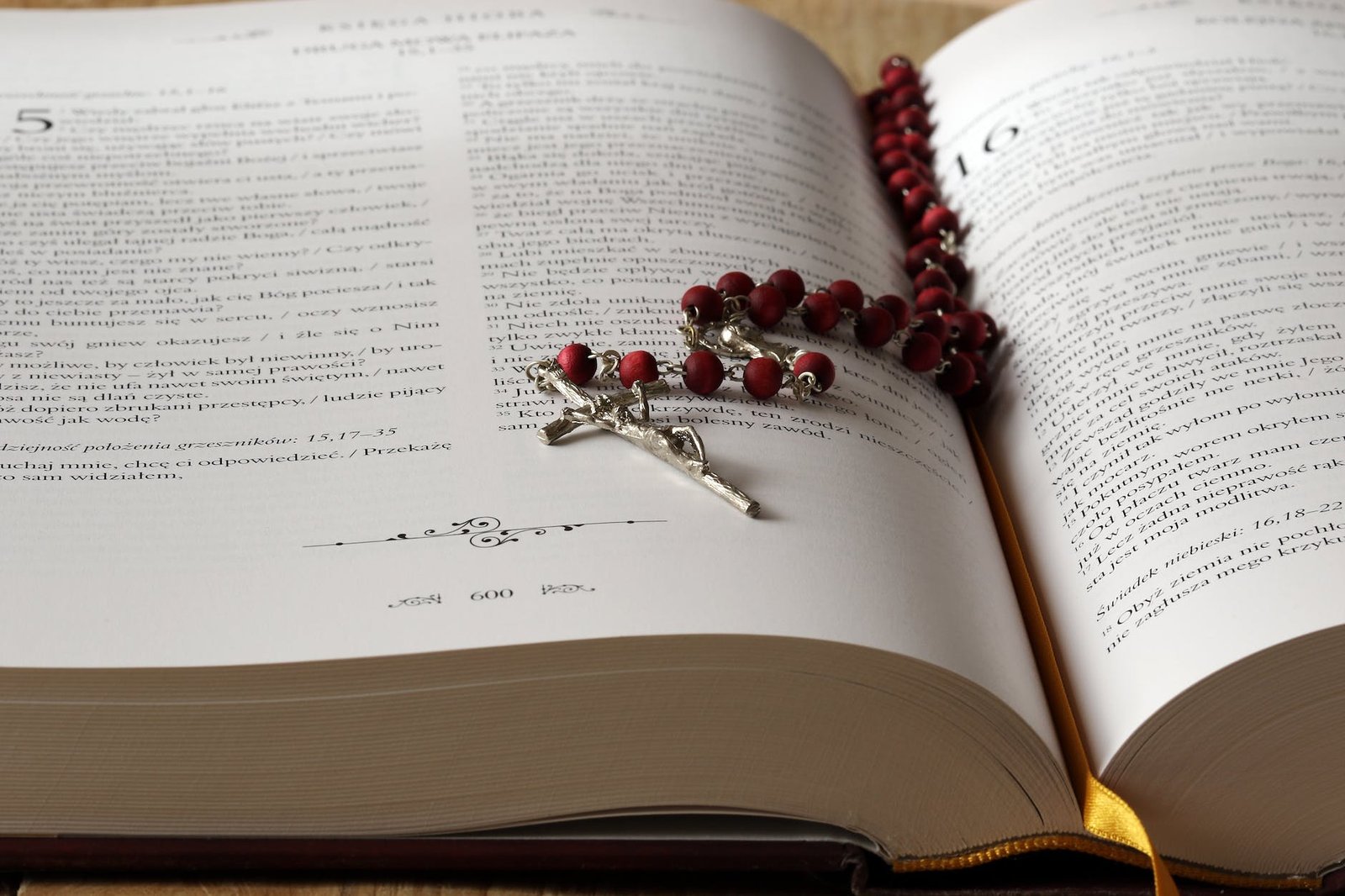

Mas que hablar es escuchar, pero la sordera es grande y al final terminamos escuchándonos a nosotros mismos. Creo que es bueno empezar por escuchar al otro y por ahí poder escuchar a Dios.
Que bien José! Así es, la sordera es grande. Señalas un buen camino. Un abrazo hermano, la gracia te acompañe.
Pingback: En la festividad de los Reyes Magos | Fraternidad Monástica Virtual
Pingback: En el principio…la Palabra. | Fraternidad Monástica Virtual